 |
DIRECTORIO FRANCISCANOEspiritualidad franciscana |
 |
LA "MARCHA" SEGÚN LOS ESCRITOS
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
por Claude Ch. Billot
|
|
El tema de la «marcha» es uno de los que aparecen con más frecuencia en la tradición franciscana. Recuérdense, por ejemplo, los «Itinerarios» de san Buenaventura o los «Pasos» que jalonan el libro de santa Ángela de Foligno. Todos los autores que se interesan en nuestros días por san Francisco desde el punto de vista de la investigación o de la pastoral, resaltan este tema. El «Homo Viator» del siglo XX se descubre espontáneamente de acuerdo con su predecesor del siglo XIII. Nuestro trabajo se propone evidenciar, en cuanto nos sea posible de manera exhaustiva, los diversos aspectos de la idea de «marcha», tal como ésta se presenta en los «escritos» de san Francisco, y esbozar una síntesis de los mismos a partir de algunos temas principales a los que vincularemos los aspectos más secundarios. Ya Francis De Beer, en su estudio «La conversion de saint François selon Thomas de Celano», puso de relieve la importancia del tema «camino» en la obra del primer biógrafo y llamó la atención sobre el papel central de la «sequela Christi» -el seguimiento de Cristo- en la intuición espiritual primitiva de san Francisco. Convenía pues proseguir esta idea, aunque no ya en la perspectiva de Celano, para recobrar sus raíces en el mismo Francisco. Desde este punto de vista, los «escritos» nos brindan una fuente de primera mano. El vocabulario de la «marcha» es bastante variado y rico a lo largo de los «escritos», pero como pertenece al lenguaje corriente, se nos impone la necesidad de seleccionarlo. Dejando de lado cuanto es simple desplazamiento local, recordaremos sobre todo los textos que evocan una marcha orientada, la marcha espiritual hacia adelante. No descuidaremos, sin embargo, ciertos aspectos de la marcha física cuando ésta revista un sentido teológico o espiritual, como es el caso, por ejemplo, de la peregrinación o de la ida a misiones. Hay algunos temas constantes relativos a la idea de «marcha» que afloran una y otra vez en los «escritos». Esos temas son: «seguir a Cristo», la «misión», la «itinerancia», la «mendicidad», la «tensión escatológica». Todos ellos pueden agruparse con relativa facilidad en cuatro títulos. El «seguimiento de Cristo», tal como lo entiende Francisco, implica una contemplación atenta y continua de «Cristo en marcha». El primer parágrafo se esforzará por evidenciar este aspecto de los «escritos». El Señor recorrió una carrera e invitó a sus discípulos a seguirle. ¿Cómo aparece este «seguimiento de Cristo» y qué lugar ocupa en los «escritos»? Procuraremos responder a ello en los parágrafos siguientes. El segundo estudiará la expresión típica «seguir las huellas de Cristo». Pero dado que Francisco, literalista, se propuso acompañar a Cristo por las rutas del vasto mundo, al cual envió a sus apóstoles, el tercer parágrafo se estructurará en torno a la «misión en pobreza». Por último, nos detendremos en una consecuencia práctica de esta marcha física y espiritual: la actitud del «peregrino y forastero en este mundo», que debe caracterizar a los hermanos menores, peregrinos del Reino de los cielos.
I. LA CONTEMPLACIÓN DE CRISTO Como ha señalado el P. Ephrem Longpré, «Francisco se empeña en captar a Cristo en todos sus aspectos». Reconoce en Él al «altísimo Hijo de Dios», al revelador del Padre, al reconciliador y pacificador del mundo con Dios, nuestro hermano, etc. (cf. Adm 1; 2CtaF; CtaClé). Pero puesto que «se fija ante todo en el Verbo encarnado en su condición histórica y en su vida revelada en el Evangelio» (Longpré), y dado también el carácter pascual y escatológico de su espiritualidad, el Cristo que aparece en los «escritos» es aquel que, no siendo de este mundo, ha venido sin embargo a él misericordiosamente para abrirnos el camino, guiarnos, arrastrarnos a su seguimiento hacia el Padre, y que un día vendrá a buscarnos definitivamente. En su condición histórica quiso permanecer pobre, peregrino y forastero simplemente de paso en el viejo mundo del pecado. Antes de deducir el significado de este comportamiento del Señor, examinemos en los «escritos» los diversos aspectos de la «marcha» de Cristo. Como contemplativo que es, Francisco tiene de Cristo una visión global llena de vida y rica, basada en intuiciones teológicas tan profundas como su fe iluminada por los dones del Espíritu. Agotar todas las interferencias existentes entre los temas espirituales, resulta imposible. A lo sumo, se pueden señalar sus principales armónicos. La «marcha» de Cristo, tal como se manifiesta en los «escritos», se inscribe en una concepción dinámica del misterio de la salvación del hombre por el Hijo de Dios, y en una concepción dinámica de la inserción activa del hombre en esta salvación, siguiendo a Cristo. UNA CONCEPCIÓN DINÁMICA DE LA SALVACIÓN DEL
Toda marcha, ni qué decir tiene, se despliega como una etapa entre el punto de partida y el punto de llegada. Si los caminos del Hijo de Dios y los de la humanidad se aúnan a la llegada, no tienen sin embargo el mismo punto de partida. Respecto a la salvación del hombre, los «escritos» presentan sin ambigüedad los dos términos opuestos de la «carne» y del «espíritu», cada uno de los cuales posee su propia sabiduría (2CtaF 45.69; cf. 1 Cor 1,17-31). Junto a este dualismo de inspiración paulina, hay otro que proviene, a su vez, de san Juan: la oposición tinieblas-luz (2CtaF 16). San Francisco enfrenta muchas veces la impotencia radical del hombre sin Cristo, en tanto yace en el mundo del pecado, y la omnipotencia salvadora del Señor que nos da entrada a la vida. Aquel a quien el Hijo de Dios viene a trasladar «de la muerte a la vida», «no posee nada propio sino sus vicios y pecados» (1 R 17,7 y 22,5), «ha caído por su culpa» (1 R 23,2), «es por su culpa hediondo, miserable y contrario al bien y propenso al mal» (1 R 22,6; 2CtaF 46). «Marcha tras la concupiscencia y los malos deseos» (2CtaF 64); es esclavo de sus peores enemigos, «la carne, el mundo, el diablo» (2CtaF 69). La «marcha de Cristo» se inscribirá sobre este telón de fondo. Puede resumirse en una frase cuyas principales proposiciones comentaremos a continuación: El Hijo de Dios, que es de arriba e «infinitamente rico», enviado por su Padre, viene misericordiosamente al mundo del pecado como buen pastor y pobre viajero para dar su vida por sus ovejas y abrirles, mediante el camino de su cruz, la ruta de una salvación escatológica, y para trasladar a sus hermanos de la muerte a la vida, invitándoles a seguir aquí abajo sus huellas por medio de la penitencia. El Hijo de Dios es de arriba. He aquí el punto de partida de la «marcha» de Cristo, cuyo itinerario supera sin límites y precede al del hombre, a quien viene a poner en camino. Francisco reconoce con toda su fe y desde un principio la preexistencia y la divinidad del Salvador y la gloria eterna que él recibe del Padre. Él es «el Verbo del Padre, tan digno, tan santo, tan glorioso» (2CtaF 4), «el Hijo del Dios vivo, omnipotente» (1 R 9,4), «nuestro Creador» (1 R 23; CtaClé), «el Altísimo» (CtaClé; Test). De conformidad con el Evangelio de san Juan, el Cristo que contempla Francisco es de arriba y no de este mundo (cf. Jn 8,23), «es infinitamente rico» (2CtaF; cf. 1 R 23, Jn 17,14). El sentido clarísimo que Francisco posee de la preexistencia de Cristo dominará, como en san Juan, su concepción del carácter escatológico de la salvación y del comportamiento del Señor en relación al «mundo». Enviado por su Padre, viene a este mundo. El estribillo joánico «Pater qui misit me» -«el Padre que me ha enviado»- es frecuente en los «escritos» (1 R 22,42; 2CtaF 58, cf. Jn 17,8; 1 R 4; Adm 4; cf. Mt 20,28; OfP 7,3, 9,4 y 15,31). Para Francisco, la salvación es una iniciativa gratuita de Dios, una gestión de servicio y de humildad. En efecto, El Hijo viene misericordiosamente al mundo del pecado. A Francisco le sorprendió en gran medida el misterio de condescendencia, de anonadamiento voluntario de su Señor. El contraste entre su grandeza y su anonadamiento resalta la libertad y la gratuidad de su don. «Él, siendo rico, quiso sobre todas las cosas elegir, con la beatísima Virgen, su Madre, la pobreza en el mundo» (2CtaF 5). «Salió» en cierto modo del seno de su Padre, pues se despojó de su gloria, y «descendió aquí abajo». «Y reconocieron verdaderamente que de ti salí y tú me enviaste» (1 R 22, 42; 2CtaF 58; cf. Jn 17,8). «Él se humilla todos los días, como cuando desde su trono real vino a las entrañas de la Virgen... desciende desde el seno del Padre al altar...» (Adm 1,16-18). El Hijo de Dios se humilla de esa forma (Adm 1; CtaClé) «no por él sino por nuestros pecados» (2CtaF 12); «nos ha sido entregado por nosotros» (2CtaF 11). Si Francisco no dice expresamente, como Pablo, que Cristo se hizo «pecado» por nosotros (cf. 2 Cor 5,21), lo sugiere sin embargo cuando coloca en labios de Cristo, a propósito del hombre mancillado por el pecado, la frase profética: «Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio de la plebe» (2CtaF 46; cf. Sal 21,7). Viene a este mundo como pobre peregrino y forastero. Este es el punto capital de nuestro estudio sobre la «marcha de Cristo». Es cosa probada que Francisco prestó una especial atención a Cristo pobre y peregrino, y se paró a contemplar las condiciones concretas de su situación de forastero en este mundo durante su paso por la tierra. Francisco observó cómo el Hijo de Dios fue el más forastero de los emigrantes desde su nacimiento: «Porque un santísimo niño amado se nos ha dado, y nació por nosotros de camino -"in via"- y fue puesto en un pesebre, porque no tenía lugar en la posada» (OfP 15,7). En este versículo, compuesto libremente de textos bíblicos y litúrgicos, Francisco añade de su puño y letra la mención «in via». Esta adición se inspira tal vez en la homilía de san Gregorio, leída en los maitines de Navidad: «Qui non in parentum domo sed in via nascitur» -«que no nace en casa de sus padres, sino de camino»-. La referencia a la posada, en la cual no encuentra tampoco lugar, es igualmente significativa. La condición de Cristo al nacer es aún más precaria que la de los otros emigrantes. Francisco miró a Cristo y lo vio forastero y huésped de paso durante su vida pública. Escribe a propósito de la mendicidad: «Y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos» (1 R 9,5; cf. 2 R 6,3). El Buen Pastor abre el camino de la salvación entregando su vida por sus ovejas. Es menester relacionar el tema del «Buen Pastor» de los «escritos» con el de la «marcha», pues sirve de trazo de unión muy expresivo entre la ruta de Cristo y la de los discípulos en su seguimiento. Recordemos tres textos: El «Jubilus» contemplativo de la Carta a los Fieles llama al Pastor que entrega su vida «hermano»: «¡Oh cuán santo y cuán amado, placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable, tener un tal hermano y un tal hijo!, que dio su vida por sus ovejas» (2CtaF 56). La relación fraterna sugiere el compañerismo del Maestro que vive entre sus discípulos (cf. Mt 28,10). La misma idea se encuentra en 1 R 22. El pastor de la fraternidad, que es también su «maestro» y su «obispo», está en el cielo y, sin embargo, permanece místicamente presente entre los hermanos como su compañero de camino. Mediante sus palabras y su doctrina (verba, doctrinam, Evangelium), mediante su sacrificio, su intercesión y sus actos es camino, verdad y vida. La Admonición sexta sintetiza en una frase todos estos elementos: «Consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas...». Frecuentemente se evoca en los «escritos» la «sequela Christi», el seguimiento de Cristo, como consecuencia del misterio de la Pasión (cf., por ejemplo 2CtaF 11-13 y OfP 7,8). Así pues, el Buen Pastor es, según los «escritos», compañero de ruta de sus discípulos y, en particular, de los hermanos menores; va delante de ellos abriéndoles el camino de 1a vida en y por medio de su sacrificio. El Hijo, preocupado sólo por llevar a término la obra de su Padre, inaugura para nosotros una salvación escatológica. El Salvador enviado por el Padre no buscó en este mundo otra cosa sino el Reino de su Padre y el cumplimiento de su voluntad. «Padre santo, sostuviste mi mano derecha y me guiaste según tu voluntad, y me recibiste con gloria. Pues, ¿qué hay para mí en el cielo?; y fuera de ti, ¿qué he querido sobre la tierra?» (OfP 6,12-13). He aquí, puesta en labios de Cristo, la expresión de su corazón. «Puso, sin embargo, su voluntad en la voluntad del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad; no como yo quiero, sino como quieras tú» (2CtaF 10), «le agradó en todas las cosas» (CtaO 33.46), por su medio Dios «ha hecho tanto por nosotros» (1 R 23). Su humanidad glorificada es principio del mundo nuevo (CtaA). «Y nosotros sabemos que viene, vendrá a hacer justicia». «Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean tu gloria en tu reino» (1 R 22,55). Poseyendo todos estos elementos, nos encontramos ahora en condiciones de captar mejor el sentido salvífico del misterio de Cristo «peregrino y forastero», tal como se desprende de los «escritos». Ser «peregrino» es estar simplemente de paso, en ruta hacia otro lugar. Ser «forastero» supone el contacto, el encuentro entre dos mundos; dos universos que no se compenetran, que no entran en simbiosis. El forastero corre incluso el riesgo de ser considerado como un enemigo si representa una amenaza para el universo con el cual entra en contacto. Si Francisco insiste en Cristo como «forastero», no se debe al simple hecho de su origen celestial, ni a su relación con la creación como tal. Francisco sabe que Cristo es «Señor del cielo y de la tierra» (2CtaF). Pero sabe también que, puesto que Cristo viene a traer al mundo del pecado la esperanza de una salvación escatológica, su venida se presenta amenazadora para un mundo que se opone a Dios. Por ello, se le rechaza como «forastero». Cristo no vino a consagrar el estado actual del mundo caído, sino a revelarle una salvación gratuita, a liberarle espiritualmente de su degradación e introducirlo en el reino escatológico de su Padre, iniciado ya en su persona. Nada ni nadie pudo desviarlo de la obra de su Padre. El antagonismo entre Cristo y el mundo del pecado es pues total mientras no se dé la conversión y la penitencia. Si cierto «mundo» condenó a Cristo, también Cristo, con su misma actitud, condenó a ese mundo rechazando tomar parte en su juego. Significativas son, al respecto, las amplias citas de la Oración Sacerdotal en los «escritos»: «Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por éstos que me diste... Yo les he dado tu palabra; y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno... Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean tu gloria en tu reino» (1 R 22,43-55; cf. 2CtaF; cf. Jn 17,9.14.15.24). El paso del pecado a la gracia, que el hombre debe realizar a través de la penitencia y la fe (1 R 23), supone un desgarramiento doloroso: «Y esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque dice el Señor: Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida» (1 R 11,13). Francisco vivió esta dura -y suave- experiencia, impulsado por la gracia de Cristo, cuando «salió del siglo» (Test 3). Ahora bien, este desgarramiento no es sólo el resultado de un esfuerzo moral, es participación en la cruz y en la resurrección del Señor, quien, para «pacificar y reconciliar» al universo con Dios (CtaClé) y conducirlo de nuevo a su Padre, como conduce el pastor a sus ovejas, dio él mismo dicho paso y dicho retorno en su propia persona, mediante su sacrificio. Pues Cristo, por obediencia a su Padre, escogió este camino de salvación y, siendo Señor de la vida y de la luz, vino a buscar al hombre en el reino de la muerte y de las tinieblas, asumiendo sus riesgos y su condición concreta. Permaneció «forastero» al mundo del pecado, apareció en este mundo esencialmente caído como un pobre emigrante, indicando con su propia actitud a aquellos que aceptarían seguirle por el mismo camino el nacimiento de una patria mejor y de una renovación, de una transfiguración del mundo en su resurrección... II. SEGUIR LAS HUELLAS DE CRISTO Esta afirmación se apoya en cuatro citas evangélicas extraídas respectivamente de la vocación del joven rico (Mt 19,21), de la llamada general a la negación de sí mismo y a tomar la cruz en seguimiento de Cristo (Mt 16,24; Lc 9,23), de la renuncia a las afecciones humanas y a los bienes (Lc 14,26), de la recompensa prometida a quienes habrán abandonado todo para seguir al Señor (Mt 19,29). Dos de estas cuatro citas evangélicas (Mt 19,21; Mt 16,24 y Lc 9,23) forman parte del núcleo primitivo de la regla de la fraternidad naciente (cf. TC 27-29; 1 Cel 24-25; LM 3,3). «Tres textos, nota De Beer, aluden expresamente a la "sequela Christi"... Los tres tienen en común el seguimiento de Cristo, señal clara de que el acento recae sobre este punto». Podemos, por tanto, preguntarnos cómo aparece el tema del «seguimiento de Cristo» a lo largo de los «escritos». Subrayaremos sólo los pasos que incluyen explícitamente el verbo «sequi (seguir)». Estos textos pueden ser clasificados en cuatro grupos, según su complemento directo. Añadiremos a ellos un quinto texto cuyo complemento indirecto es igualmente significativo. El primer lugar, como hemos visto, la vocación franciscana consiste en «seguir al Señor» en persona, igual que los discípulos fueron llamados a acompañar al Maestro, o como las ovejas siguen a su pastor (cf. 1 R 1,1; Adm 6; cf. Jn 10,4.11). En segundo lugar, encontramos cinco veces la expresión «seguir las huellas» -sequi vestigia- de nuestro Señor Jesucristo. Dicha fórmula, familiar a Francisco, está tomada de la primera Carta de Pedro (1 Pe 2,21), citada explícitamente en la Carta a los Fieles (2CtaF 13; CtaL; CtaO 51; 1 R 1,1 y 22,2). La expresión se lee por lo general en contextos importantes e incluso solemnes. Su presencia en la Carta a los Fieles demuestra que Francisco reconoció en tal expresión una exigencia para todos los bautizados, y no sólo para los religiosos franciscanos. Francisco afirma, en tercer lugar, su decisión personal de perseverar en las grandes virtudes del Señor. Escribe a Clara: «Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin» (UltVol 1). Recomienda a Fr. León que «siga las huellas y la pobreza del Señor» (CtaL), y a todos los hermanos: «que se empeñen en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 9,1). La humildad y la pobreza, tan características del Verbo en su Encarnación, y que quedan subrayadas en la Última Voluntad para Clara por el contraste existente entre el «parvulus Franciscus» y el «altissimus Dominus», ocupan un lugar importante entre las «huellas» del Maestro que hay que seguir. Hasta aquí se trata siempre de seguir a la Persona misma del Señor, pues sus virtudes no se distinguen formalmente de él, y nada hay tan personal como la huella de los pasos reconocida sobre el camino. Pero Francisco dice también, en cuarto lugar, que es necesario «seguir la voluntad del Señor», su «doctrina», «sus santísimos mandamientos» (1 R 22,9; OfP 7,8 y 15,13). Estas expresiones parecen ser más moralizantes. Hay en cada una de ellas, sin embargo, una referencia explícita a Cristo que les da el sabor de una relación personal y que permite reconocer en la doctrina, en la voluntad y los mandamientos del Señor, otras tantas «huellas» de su Persona que nosotros desciframos en los santos evangelios. Por eso, sin duda, se impone también «seguir el espíritu de la Santa Escritura» (Adm 7,4) y no contentarse con la sola letra, que mata. Por último, en la Admonición sexta nos dice que las ovejas del Señor «le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas» (Adm 6,2). He aquí pues un cierto número de situaciones en las cuales se invita al discípulo a reconocer el camino del Maestro, al cual debe comprometerse también valientemente. ¿SEGUIMIENTO O IMITACIÓN? Los «escritos» hablan repetidamente, como hemos visto, del «seguimiento de Cristo». E ignoran por completo el término «imitación», si prescindimos del título, sin duda no auténtico, de la sexta Admonición, cuyo contenido habla, por lo demás, de seguir al Buen Pastor. La imitación del misterio pascual por los bautizados, o la del Apóstol por sus fieles, tal como él mismo imita al Señor, es una idea que tiene su origen en san Pablo (cf. 1 Cor 4,16; 11,1, etc.). Por el contrario, la idea del «seguimiento de Cristo» se remonta a la predicación del Evangelio y al mismo Jesús. Se comprende por tanto que captara las preferencias de Francisco. Por esa razón merece igualmente las nuestras. El texto que aúna por primera vez en el Nuevo Testamento la idea de imitación con la idea evangélica del «seguimiento de Cristo» es la primera Carta de Pedro, en aquel versículo que impresionó justamente con tanta fuerza a Francisco: «Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas» (1 Pe 2,21; cf. 2CtaF 13). El P. Bouyer señala que «es importante no disociar nunca ambas ideas, pues no podemos copiar a Cristo como desde fuera y con nuestras propias fuerzas, sino sólo ponernos en su seguimiento para ser guiados por él en el camino que él nos ha abierto». «Seguir a Jesús, dice a su vez Augrain, no es sólo adherirse a una enseñanza moral y espiritual, sino compartir su destino». Compartimos plenamente este punto de vista, en cuya línea debe buscarse, a nuestro juicio, la concepción de Francisco. Sin duda, desde el siglo segundo se empezó a identificar en la Iglesia ambas nociones, antes distintas: la del «seguimiento» y la de la «imitación» de Cristo. La noción de imitación tiene un sentido puramente ético, exterior, impersonal y estático. «Seguir a Cristo» apela en el Evangelio a un compañerismo concreto y continuo, a una intimidad compartida, a una comunidad-de-vida-con, a una comunión de destino. Al llamar a sus discípulos a seguirle, Jesús compromete sus personas y sus existencias íntegras con su Persona y su Misterio. Esto exige un contacto constante y compartir condiciones concretas de existencia. He aquí precisamente un punto que tiene mucha importancia según Francisco. En efecto, como recuerda el P. Oliger, «la forma de vida del santo Evangelio era para san Francisco la "sequela Christi" o vida apostólica». Dicho de otra manera, para él ambas nociones se identificaban. Si bien fue siempre ésa la concepción de la vida monástica, Francisco renovará su contenido. En el transcurso de los acontecimientos que marcaron su vocación y su misión carismática en la Iglesia, Francisco es inducido, por gracia especial del Espíritu Santo, a captar de forma muy personal y nueva el «ven y sígueme». «Después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio» (Test 14). El hecho de que «el santo Evangelio» se convierta, por gracia carismática, en su «forma de vida» religiosa, va a marcar profundamente la lectura que de él hace: Francisco interpreta numerosos pasajes como si hubieran sido escritos especialmente para él y sus hermanos. Tal lectura tendrá vigencia sobre todo en los textos evangélicos relativos al pequeño grupo de los discípulos reunidos en torno a la Persona del Señor. Aunque Francisco y su Orden se sitúan en su relación con Cristo en el plano de la fe postpascual, tienden sin embargo a acercarse lo más posible al estilo de vida de la pequeña comunidad apostólica primitiva que acompañaba al Señor por los caminos de Palestina. Así es como Celano ve las cosas y así se transparenta ya en los «escritos». La insistencia de Francisco en las «huellas» tiene precisamente la ventaja de expresar, a la vez, tanto la relación personal con el Señor, como la diferencia de situación entre los primeros discípulos y los menores. Francisco está convencido de que camina con el Señor realmente presente entre los hermanos, pero a diferencia de los discípulos, es en la fe pura como él lo percibe vivo, resucitado, intercediendo por ellos junto a su Padre. Ya que la «regla y vida de los hermanos consiste en seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 1,1), podemos intentar ahora una síntesis de lo que Francisco entiende con esta expresión. Ciertamente, y de acuerdo con el sentido tradicional recibido en la Iglesia antes que él, Francisco incluye en su «sequela Christi» la imitación, la copia, la reproducción de las virtudes morales del Señor. «Seguir las huellas de Cristo» implica, sin embargo, muchísimo más según Francisco, a saber: 1. Un trato personal constante e íntimo con el Señor. 2. Una participación en la «Vida» que hay en Cristo. 3. Una adopción de las condiciones de vida material de Jesús sobre la tierra. 1. Un trato personal constante y muy íntimo de cada hermano y de la fraternidad como tal con la Persona del Señor. Este trato con el Señor se alimenta del Evangelio, la Eucaristía, la Liturgia, que son otras tantas «huellas» o signos sensibles que el Señor nos ha dejado de su «paso». Ya tuvimos ocasión de evocar el lugar que ocupó la experiencia del Evangelio en el nacimiento y desarrollo de la Fraternidad Franciscana primitiva. Que el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía sea «camino» único hacia el Padre, lo atestigua la primera Admonición, desarrollando una verdadera teología bíblica de la fe, fundada en la contemplación del Verbo encarnado. Por último, las numerosas alusiones de los «escritos» a los tiempos litúrgicos ponen de manifiesto que también en ese campo Francisco sigue el camino del Señor. Este trato íntimo con el Señor debe cultivarse mediante un constante espíritu de oración. La oración y contemplación mantenidas entre los hermanos deben hacerles cercano, presente, actual al Señor glorificado, que intercede por ellos. Tal es el sentido de la amplia exhortación del final del capítulo 22 de la primera Regla (1 R 22,41-55). «¡Oh cuán santo y cuán amado, placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable, tener un tal hermano y un tal hijo!, que dio su vida por sus ovejas y oró al Padre por nosotros», dice la Carta a los Fieles (2CtaF 56), uniendo una vez más oración y compañía fraterna. 2. Una participación en la vida y en las virtudes de Cristo muerto y resucitado. No se trata de emprender ahora el estudio de la vida de gracia en los «escritos». Subrayemos solamente que Francisco expresa, a propósito del «seguimiento de Cristo», una verdadera participación en lo que hoy en día llamamos el «Cuerpo Místico», que se expande en la comunión en las virtudes de Cristo en su Pasión. Francisco quiere vivir «la vida y la pobreza del Señor», «la humildad del Señor». Recomienda «llevar su santa cruz» siguiendo sus mandamientos -bajulate sanctam crucem ejus- (cf. UltVol; 1 R 1,3; OfP 7,8). La participación en la Pasión de Cristo se traduce en la paciencia en las persecuciones y sufrimientos, martirio inclusive: «Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas» (Adm 6,2). «Dice el Señor: Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos...» (1 R 16,1), y poco después menciona el deber de los misioneros de exponerse al martirio. «Nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionaba y se ofreció espontáneamente a quienes lo crucificaron. Por lo tanto, son amigos nuestros todos aquellos que injustamente nos acarrean tribulaciones y angustias, afrentas e injurias, dolores y tormentos, martirio y muerte» (1 R 22,2-3). 3. A nivel institucional y comunitario, el «seguimiento» franciscano de Cristo implica la adopción como «Forma de Vida» de las condiciones materiales de vida precaria vividas por Jesús sobre la tierra y exigidas por él a quienes él asocia a su obra salvadora. Así se desprende, por ejemplo, del Testamento y de la Última Voluntad para Clara, como también de las dos reglas. Son las condiciones de vida pobre de los mendigos, de los peregrinos y de los trabajadores evangélicos. Veamos ahora estos aspectos. III. LA MISIÓN EN POBREZA Una tabla sinóptica nos permitirá ver rápidamente el lugar ocupado por el «Discurso de Misión» en los «escritos»:
Incontestablemente, la misión apostólica forma parte del «seguimiento de Cristo» tal como Francisco lo entiende. Conviene sin embargo advertir que no ocupa el primer plano, como si Francisco hubiera pretendido sólo la fundación de una orden misionera. Él penetró en el Evangelio a través del Discurso de Misión, pero en éste descubrió sobre todo una «forma da vida», una regla de vida religiosa, la manera de seguir concretamente en comunidad las condiciones de vida pobre del Señor y sus discípulos. Estas se presentaban en el Evangelio como un estilo de vida itinerante, una inestabilidad e inseguridad propias de hombres en camino, inseguridad reforzada, además, por el hecho de tener que llevar el anuncio de Cristo a los hombres. Esta fue también la vida de la fraternidad recién nacida, cuyas huellas podemos rastrear en la Regla de 1223 y en el Testamento. Sin duda, esta imitación literal y material no tiene sentido sino por el espíritu que la inspira y que ella tiende a expresar; pero forma parte integrante del «seguimiento de Cristo» tal como lo comprendió Francisco, al menos en los primeros años, y al cual quiso permanecer fiel hasta su muerte (cf. 1 Cel 97-98). El «seguimiento» franciscano de Cristo reviste pues un aspecto material de itinerancia, impuesto por la Misión apostólica, que forma parte del estatuto de la Orden en virtud de la Regla. Tendremos no obstante ocasión de matizar este juicio. Como este envío en misión es de por sí universal, en lo sucesivo se verá a los hermanos en todos los caminos del mundo: «Por esa razón os ha enviado el Señor al mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz...» (CtaO 9). Los hermanos recorrerán las diócesis de la cristiandad (2 R 9) y partirán a la conquista de las tierras infieles (1 R 16; 2 R 12). La primera Regla llega incluso a imponer a los misioneros el deber de exponerse al martirio: «Y todos los hermanos, dondequiera que estén, recuerden que ellos se dieron y que cedieron sus cuerpos al Señor Jesucristo. Y por su amor deben exponerse (debent se exponere) a los enemigos, tanto visibles como invisibles» (1 R 16,10-11). Sigue una serie de textos evangélicos sobre el soportar las injurias. Así se convertirán, como Berardo y sus compañeros martirizados en Marruecos, en perfectos «hermanos menores», «sometidos a toda criatura humana por Dios» (1 R 16,6; cf. 1 Pe 2,13), habrán seguido verdaderamente a Cristo en su sacrificio. A través de los «escritos» encontramos muchos testimonios de este carácter itinerante de la Orden, consecuencia del envío evangélico en misión, que es elemento integrante de la «sequela Christi» franciscana. Así vemos a Francisco y a León platicando por el camino, como en el episodio de la «perfecta alegría» (CtaL). Las dos Reglas contienen explícitamente un capítulo, o al menos un párrafo entero, sobre el testimonio evangélico y el comportamiento de «menores» que deben tener los hermanos cuando van por el mundo: «Sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, como conviene. Y no deben cabalgar...» (2 R 3,11-12; cf. 1 R 14 y 15). Esta itinerancia de la Orden no deja de plantear algunos problemas. Francisco lanza a sus hermanos a los caminos del mundo: su Orden tiene vocación universal. Esto produce la dispersión de los hermanos. Por ello encontramos en los «escritos», sobre todo en las reglas, expresiones tales como «dondequiera que estén o vayan los hermanos», «dondequiera que esté o vaya» (1 R 7.8.12; 2 R 6...). Se admite pues la dispersión como cosa normal, lo cual sin embargo no debe ir contra el espíritu de la Regla. Por ello fija Francisco un cierto número de obligaciones esenciales y valederas en todos los lugares: la práctica del espíritu fraterno (1 R 5.7 y 10; 2 R 6), la pobreza (1 R 7 y 8), la pureza (1 R 12). Concede además un cierto número de libertades (1 R 9 y 18; 2 R 10), a fin de que los hermanos puedan adaptarse a las circunstancias locales. Sobre todo, la Fraternidad debe mantener su unidad, y ello exige encuentros y contactos y, por consiguiente, una serie de desplazamientos de los hermanos dispersos para poder reunirse. Así tenemos, en especial, los Capítulos (1 R 18; 2 R 8), los recursos a los ministros (1 R 6; 2 R 10) y, recíprocamente, las visitas de los ministros a los hermanos y de los guardianes a los eremitorios (1 R 4; 2 R 10; REr; cf. 2CtaF). Este continuo intercambio exige un espíritu de acogida y de hospitalidad entre los hermanos (2 R 6 y 10; CtaO; 1 R 7). Así pues, la Orden está animada por un doble movimiento de desplazamiento, uno centrífugo y otro centrípeto, como un gran cuerpo que respira. Ni que decir tiene que todos estos desplazamientos suponen la obediencia, cuya profesión renueva Francisco en el Testamento cuando afirma no querer «ir ni hacer nada» contra la obediencia y voluntad de su hermano Guardián. Se ve incluso la exigencia de condenar y mandar reprimir con severidad los abusos de vagabundeo de ciertos hermanos «Girovagos», iluminados o herejes, o demasiado interesados (Test; cf. 1 R 2 y 5; CtaClé). IV. «FORASTEROS Y PEREGRINOS» Y «MENDIGOS» Francisco quedó vivamente impresionado por el segundo capítulo de la primera Carta de san Pedro. Lo cita siete veces y siempre en contextos muy característicos, y de él toma su famoso «sequi vestigia», «seguir las huellas». Le sirve para expresar un aspecto del espíritu de «minoridad», la sumisión a toda humana criatura por Dios (1 R 16,6). En fin, de él toma la expresión bíblica «advenae et peregrini», «forasteros y peregrinos», que caracteriza la situación de los patriarcas, de los levitas y del Pueblo de Dios en el desierto durante la marcha del Éxodo. Encontramos esta expresión primeramente en la segunda Regla, en el célebre pasaje en que invita a los hermanos a abrazar la desapropiación total, a renunciar a toda propiedad: «Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros (cf. 1 Pe 2,11) en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente, y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo» (2 R 6,1-3). Este texto muestra con bastante claridad que la pobreza franciscana es una marcha de emigrantes, de peregrinos, de mendigos en seguimiento del Señor pobre. Más adelante, el texto desarrolla líricamente la perspectiva escatológica de esta actitud de emigrantes: por el hecho de compartir la pobreza de Cristo, los hermanos son «herederos y reyes del Reino de los cielos» (2 R 6,4). La pobreza es su herencia, prenda de la «tierra de los vivientes» (Sal 141,7). El Testamento reitera que los hermanos sólo deben recibir moradas si son conformes a la santa pobreza que prometieron en la Regla, y deben permanecer en ellas como «huéspedes, forasteros y peregrinos» (Test 24). La mendicidad aparece pues como un aspecto de la marcha evangélica en seguimiento del Señor. Esto se evidencia aún más en el capítulo 9 de la primera Regla, consagrado a la mendicidad. El capítulo se abre con una afirmación del principio de la «sequela Christi»: «Todos los hermanos empéñense en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 9,1). A continuación se exhorta a los hermanos a preferir la compañía de las personas pobres, despreciadas, los enfermos, los leprosos y los «mendigos de los caminos». Se les invita a ir por limosna cuando fuere necesario. La expresión consagrada es «vadant pro eleemosynis» (1 R 7,8; 8,10; 9,3; 2 R 6,2; el Testamento, v. 22, añade «ostiatim», «de puerta en puerta»). La vergüenza que pasarán por ello les asemejará al Siervo paciente de Isaías: «Y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo omnipotente, puso su faz como roca durísima (Is 50,7), y no se avergonzó» (1 R 9,4). Se invoca en especial el ejemplo de Cristo: «Y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos» (1 R 9,5). La mendicidad se manifiesta pues como una expresión privilegiada de la «sequela Christi», tal como la descubrimos más arriba en el segundo parágrafo. Es una manera de «confesar a Cristo», semejante al martirio, para recibir «grande honra» en el día del juicio, conforme a la promesa evangélica. Aquí también se evoca la herencia escatológica que Cristo nos ha obtenido gracias a su pobreza, y de la cual es la mendicidad una anticipación: en el cielo todo es gratuito. Se imponen algunas anotaciones si queremos comprender bien el tema de la peregrinación en los «escritos». Al adoptar la «vida apostólica», Francisco no pretendió ante todo fundar una nueva sociedad misionera. Tampoco se propuso fundar una confraternidad de peregrinos. No encontramos en los «escritos» restos de imposición de ninguna peregrinación especial, como mandará, por ejemplo, san Ignacio de Loyola al principio a sus compañeros. Los nombres de los centros de peregrinación, Roma, Jerusalén o Compostela faltan por completo de los «escritos». Cierto, Francisco fue hijo de su tiempo y peregrinó a los principales lugares de la cristiandad. Fue a Tierra Santa con los cruzados, pero muchos años después de su conversión. No se trató de una etapa en el desenvolvimiento de su itinerario espiritual, como en el caso de Carlos de Foucauld o de san Ignacio, por ejemplo, quienes, en un momento dado de su búsqueda de Cristo, sintieron la atracción física en cierto modo por los Santos Lugares y las «huellas» materiales e históricas del Señor. Cuando Francisco se dirigió a Tierra Santa -y podemos imaginarnos fácilmente su devoción- había superado espiritualmente este estadio, o más bien el Espíritu le había introducido en la vida evangélica por otro camino: la Tierra del Evangelio era para él su propio ambiente vital. «Debes realizar proezas en tu propia patria». Francisco no aparece, por lo menos al final de su vida, esencialmente como un peregrino de la tierra, dirigiéndose a un determinado lugar santo: es simplemente peregrino del cielo. Decimos «por lo menos al final de su vida», pues la mención «peregrino y forastero en este mundo» unida a la desapropiación aparece sólo en sus escritos tardíos, la Regla de 1223 y el Testamento. En estos textos se manifiesta la naturaleza del lazo que une la pobreza mendicante y el tema del «peregrinaje». Para el peregrino de la tierra que va, por ejemplo, a Santiago, lo primero que cuenta es el proyecto de dirigirse a la tumba del apóstol; la pobreza y la mendicidad durante la ruta son sólo una consecuencia. Para Francisco, peregrino del cielo, la pobreza mendicante es fundamental; por ella y gracias a ella está en cualquier lugar «como peregrino y forastero en este mundo». El «como» señala en qué grado el peregrinaje de Francisco es eminentemente espiritual. Quiere que sus hermanos sean siempre y en todas partes, tanto en la vida sedentaria como en la itinerante, seres como en peregrinación. Su pobreza absoluta, su ausencia de todo apego en esta tierra, deben hacerles «forasteros en este mundo», puesto que en ninguna parte están confortablemente instalados, jamás están en su casa, siempre se hallan como huéspedes, de paso. No hay duda de que la palabra «peregrinus» contiene en los «escritos» mucho más el sentido de «viajero» que el de «peregrino» en el sentido preciso del término: el que se dirige por devoción a un lugar santo. «Hospes» y «advena» traducen mejor la intuición de Francisco. Resumiendo, el único peregrinaje pretendido por Francisco en sus «escritos» últimos es el que conduce a la «tierra de los vivientes», el del Reino de Dios (cf. 2 R 6,5; 1 R 2,10). Su peregrinación y la de sus hermanos, puesto que se enraíza en la condición material de pobreza absoluta y de mendicidad, como participación en la condición pobre de Cristo, se manifiesta como puramente escatológica. Puede ser vivida en cualquier situación, con tal de permanecer en verdadera pobreza de espíritu y de hecho, según el Evangelio. Francisco no se propuso otra cosa sino el seguimiento fiel y exclusivo del Señor, cuya vida en la tierra no tuvo más finalidad que la de buscar la oveja perdida para conducirla de nuevo a su Padre: «Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean tu gloria (Jn 17,24) en tu reino» (1 R 22,55). * * * Llegados al término de este estudio, esperamos haber mostrado que el tema de la «marcha» ocupa un lugar propio en los «escritos» de san Francisco y que merece atención, tanto más cuanto que está unido a las instituciones más fundamentales del Patriarca de Asís. Resulta más fácil comprender su ulterior desarrollo en la tradición franciscana. Alcanza todo su valor un testimonio como el de Tomás de Celano cuando afirma, por ejemplo: «La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más elevado propósito, era observar en todo y siempre el santo Evangelio y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo el anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón. En asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión, que difícilmente quería pensar en otra cosa» (1 Cel 84). Pensamos haber resaltado mejor igualmente la profunda inspiración bíblica de san Francisco. Al final de este trabajo hemos tenido la agradable sorpresa de constatar que todos los temas evocados aquí han sido tratados expresamente en el «Vocabulario de Teología bíblica» del P. Léon Dufour (cf. los términos «Extranjero», «Hospitalidad», «Misión», «Peregrinación», «Camino»...). Francisco, hombre sin letras, llegó al corazón de la palabra de Dios. El «seguimiento de Cristo» franciscano implica pues una actitud espiritual. Y convierte en base de su meditación la búsqueda constante de los hechos y dichos del Señor en la lectura del Evangelio o en el desarrollo del misterio litúrgico. El «discípulo del santo Evangelio» acompaña a su Maestro a todas partes, de Belén a Nazaret, del Jordán al Desierto, del Monte de las Bienaventuranzas al de los Olivos, del Templo a la cumbre del Calvario, y de la Cruz a su trono celestial; es su testigo y su amigo, su apóstol fiel. Le sigue en espíritu y en verdad, en el seno de una fraternidad pobre, apostólica y mendicante. Es testigo del Sermón de la Montaña en todos los contactos que le procuran sus correrías por el mundo. Feliz de reencontrar a sus hermanos y de reencontrar entre ellos y con ellos la presencia de su Señor, nunca sin embargo está «instalado», ni material ni psicológica ni espiritualmente. No se considera nunca «llegado a término» aquí abajo; rechazando el conformismo y el confort, avanzando sin reparar en obstáculos, siempre «en marcha», siempre a la búsqueda del Amor y de 1a Verdad, descubre en todo encuentro las «huellas» del Hijo de Dios. Sabe, como Francisco su hermano primogénito, que su peregrinar sólo hallará fin en la «tierra de los vivientes» hacia la cual quiere encaminar a todos los hombres. [Selecciones de Franciscanismo, vol. IV, núm. 12 (1975) 281-296] |
|

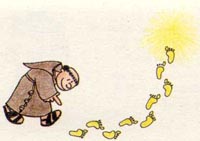 «Seguir las huellas de Cristo» es una idea central de los «escritos».
Es la definición misma de la vocación franciscana y de la «forma de vida»
de los hermanos menores. Es también una exigencia esencial del cristiano
por la fe y la penitencia (cf. 1 R 1 y 2CtaF 13). La Regla de 1221 afirma
solemnemente en su primer capítulo: «La regla y vida de los hermanos
menores es ésta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo, quien dice...
-Domini Nostri Jesu Christi doctrinam et vestigia sequi-» (1 R 1,1).
«Seguir las huellas de Cristo» es una idea central de los «escritos».
Es la definición misma de la vocación franciscana y de la «forma de vida»
de los hermanos menores. Es también una exigencia esencial del cristiano
por la fe y la penitencia (cf. 1 R 1 y 2CtaF 13). La Regla de 1221 afirma
solemnemente en su primer capítulo: «La regla y vida de los hermanos
menores es ésta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo, quien dice...
-Domini Nostri Jesu Christi doctrinam et vestigia sequi-» (1 R 1,1). Debemos detenernos, en primer lugar, en la segunda fuente de la
«forma de vida» franciscana, a saber, la misión en pobreza, el Discurso
evangélico de misión. En efecto, toda la tradición antigua concuerda
plenamente en los tres textos del Evangelio que constituyen el núcleo de la
Regla primitiva (cf. TC 27-29; 1 Cel 24-25; LM 3,3). Estos tres textos (Mt
19,21 y 16,24; Lc 9,3) aparecen de nuevo en la Regla de 1221 (cf. 1 R 1 y
14) . Ahora bien, el versículo de Lucas: «No toméis nada para el camino»
está sacado del Discurso de Misión que Francisco había convertido en su
propia regla a partir de la fiesta de san Matías de 1209.
Debemos detenernos, en primer lugar, en la segunda fuente de la
«forma de vida» franciscana, a saber, la misión en pobreza, el Discurso
evangélico de misión. En efecto, toda la tradición antigua concuerda
plenamente en los tres textos del Evangelio que constituyen el núcleo de la
Regla primitiva (cf. TC 27-29; 1 Cel 24-25; LM 3,3). Estos tres textos (Mt
19,21 y 16,24; Lc 9,3) aparecen de nuevo en la Regla de 1221 (cf. 1 R 1 y
14) . Ahora bien, el versículo de Lucas: «No toméis nada para el camino»
está sacado del Discurso de Misión que Francisco había convertido en su
propia regla a partir de la fiesta de san Matías de 1209. Abordamos, por último, un aspecto fundamental, la más importante
consecuencia que Francisco dedujera de la «vida apostólica» y del
«seguimiento de Cristo», es decir, la condición de pobreza total y absoluta,
tal como él la vivió personalmente y tal como quiso transmitirla a sus
hermanos.
Abordamos, por último, un aspecto fundamental, la más importante
consecuencia que Francisco dedujera de la «vida apostólica» y del
«seguimiento de Cristo», es decir, la condición de pobreza total y absoluta,
tal como él la vivió personalmente y tal como quiso transmitirla a sus
hermanos.