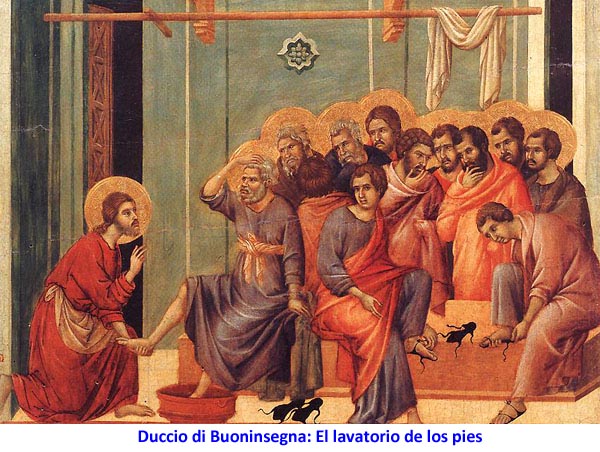|
DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |
 |
LOS LAICOS EN LA IGLESIA:
LAS TERCERAS ÓRDENES
por Jesús Álvarez Gómez, CMF
|
|
De la magnífica edición de las fuentes franciscanas publicada en Italia (1977) se excluyen deliberadamente[1] los textos relativos a la Orden laical de la Penitencia. Es cierto que la colección de documentos recopilados por el P. G. G. Meersseman, que abarca desde 1221 hasta 1289, es prácticamente exhaustiva,[2] pero no raramente aparecen algunos documentos nuevos que obligan a revisar aspectos que se daban por definitivamente adquiridos. Tal es el caso de la recuperación del códice 225 de la Biblioteca de Volterra que el P. Cayetano Esser ha identificado como una primera edición de la Carta a los fieles de san Francisco, a la que el mencionado franciscanólogo ha dado el significativo título de Exhortación a los hermanos y hermanas de la Penitencia.[3] Hace apenas cuarenta años, el P. Antonio de Sant'Elia de Pianisi[4] afirmaba que «el estado actual» de los estudios históricos sobre la Tercera Orden era embrionario a causa de la escasez de documentos, y por la falta de una síntesis completa de la historia del desarrollo de esta institución. Quizás dicho autor pudiera parecer poco objetivo, porque en su tiempo existían ya algunas obras como las del P. Fredegando de Anversa[5] y del P. Victorino Faechinetti.[6] Sin embargo, veinte años después, en 1967, la opinión de un buen conocedor de la Tercera Orden Franciscana era todavía muy desalentadora:
No faltan incluso autores que le niegan a san Francisco la paternidad de la Tercera Orden. Cosa que, por otra parte, no debe extrañar porque hasta la paternidad de la Primera y de la Segunda Orden se le ha regateado, como si el santo asisiense no hubiese querido fundar ninguna institución estable, sino simplemente unir a todos los hombres deseosos de alcanzar el ideal de la perfección cristiana en un movimiento informal. Solamente después, en un segundo estadio, se habrían fragmentado las distintas órdenes franciscanas. Tal fue la teoría, primero, de Carlos Müller[8] y, después, de Paul Sabatier, el cual llega a afirmar que «lo que más tarde se llamó de manera completamente arbitraria la Orden Tercera, fue evidentemente contemporánea de la Primera».[9] A Paul Sabatier lo han seguido Mandonnet[10] y otros muchos como Lemp, Little, Pierron, Seton, Zanoni, Cambiaso, etc. De este modo, la Tercera Orden sería cronológicamente la primera, y de ella se habrían desgajado después la Primera y la Segunda Orden. No merece la pena refutar de nuevo estas teorías puesto que sabemos que las teorías de Sabatier suscitaron una reacción tan violenta que provocó una serie de estudios históricos que pusieron una luz definitiva sobre el origen sucesivo de la Primera, de la Segunda y de la Tercera Orden. Otra cuestión distinta es el que antes de san Francisco existiese un despertar religioso entre los laicos, que puede ser considerado como un precedente inmediato, al que el propio san Francisco supo encauzar hacia la Tercera Orden, como ha puesto muy bien de relieve el P. Meersseman en un estudio[11] que ha causado de nuevo, casi como en tiempos de Sabatier, un gran revuelo entre los estudiosos del Franciscanismo como se demostró en el Congreso de Estudios Franciscanos celebrado en Asís en julio de 1972.[12] Según el P. Meersseman, san Francisco no inventó nada sino que relanzó entre los laicos que se entusiasmaban con su predicación el estado de penitencia que, en definitiva, es tan antiguo como la Iglesia misma, pero que habla adquirido una relevancia especial a lo largo de los siglos XI y XII. No cabe duda de que las últimas investigaciones relativas al despertar religioso de los laicos en los siglos XI y XII, con su retorno al Evangelio, abren una nueva perspectiva a los precedentes históricos de la Tercera Orden Franciscana y a las demás órdenes Terceras que irán surgiendo a la sombra de todas las órdenes Mendicantes.
I. EL «DESPERTAR RELIGIOSO» DE LOS LAICOS En la actualidad se habla mucho del despertar de ese «gigante dormido» en el seno de la Iglesia que es el estamento laical, hasta el punto de que el papa Juan Pablo II ha creído conveniente la celebración de un sínodo en el que se trató específicamente este tema (1987). En la Historia de la Iglesia ha habido otros momentos en los que los laicos han pedido reiteradamente que les sea reconocido abiertamente su puesto en la Iglesia. Uno de estos momentos estelares fue sin duda el siglo XII y el siglo XIII. Uno de los hechos más significativos de la historia religiosa de la segunda mitad del siglo XIII fue, sin duda, la multitud de fieles, hombres y mujeres, que pedían el ingreso en las Terceras Órdenes; del mismo modo que la rapidísima expansión de los Mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos, había sido el hecho más clamoroso en la primera mitad de la misma centuria. A principios del siglo XIII, en efecto, había multitudes de cristianos dispuestos a dejarse evangelizar; pero corrían el riesgo de caer en manos de un pulular de movimientos heretizantes por la falta de una predicación y de un estilo de vida que en la Iglesia reflejase más adecuadamente el ideal cristiano de los primeros siglos. Estas eran las multitudes que los Mendicantes estaban llamados a conducir a la práctica ortodoxa del Evangelio. El hambre de Evangelio que se experimenta a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII tiene unas raíces que se hunden en tiempos muy lejanos. Es preciso remontarse a la época inmediatamente anterior a la Reforma Gregoriana para encontrar allí los primeros borbotones de un manantial que a finales del siglo XII se habrá convertido en un torrente incontenible. Desde siempre, los monjes y monjas se reclutaban uno a uno en el pueblo cristiano; pero en los movimientos penitenciales hombres y mujeres se enrolaban en masa. Pero hay que entender bien lo que en la Edad Media significaron estos movimientos de penitencia. La penitencia no hay que entenderla en el sentido reduccionista de una mortificación corporal ni siquiera como un mero sinónimo de ascesis en general; sino más bien en la perspectiva bíblica de la invitación de Juan el Bautista y del mismo Jesús: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,15; Mt 3,2). Durante los siglos XI y XII, la Iglesia experimentó una fuerte expansión tanto en el orden social como en el orden espiritual. Mientras la Jerarquía eclesiástica estaba comprometida en la lucha por la libertad de la Iglesia frente a los poderes políticos, que culminó en el enfrentamiento entre el papa Gregorio VII (1073-1085) y el emperador Enrique IV, tiene lugar también otra serie de hechos que contemplan como protagonistas a las capas populares de la sociedad que reclama la atención del clero y del Papa mismo. Se trató de una reacción del pueblo llano contra aquella «societas christiana» a la que se consideraba muy escasamente coherente con las exigencias del Evangelio. El año MIL, con todo lo que esta fecha tuvo de mágico, fue un recodo histórico que, una vez superado, la humanidad occidental se vio caminando por unos derroteros enteramente distintos de los que había seguido hasta entonces. Esto se advierte, a nivel social, en la oposición frontal que el pueblo llano asume contra la antigua norma feudal de que cada hombre tiene que vivir y morir en la misma condición social en que había nacido. Y, a nivel eclesial, el contacto con el Evangelio que ahora empieza a ser redescubierto impulsa a los laicos de las capas inferiores de la sociedad a comprometerse activamente en la lucha por la reforma de la Iglesia en contra de los estamentos simoníacos y concubinarios del clero. Por eso mismo, la Reforma Gregoriana no fue solamente una pelea entre clérigos y políticos feudales por el dominio de la sociedad; fue algo mucho más radical que el pueblo sencillo comprendió muy bien. Los laicos se decantaron inmediatamente del lado de los reformadores gregorianos. Entre la libertad eclesial reclamada por Gregorio VII y el absolutismo defendido por Enrique IV, los laicos optaron por la primera, comprometiéndose en la lucha en defensa de los ideales gregorianos. La apelación que los seglares hacen al Evangelio no significó ninguna instrumentación de las palabras de Jesús, sino que partían de la profunda convicción de que la reforma de aquella sociedad que a sí misma se llamaba «cristiana», pero que tanto contrastaba con los ideales descritos en el Evangelio, solamente sería posible partiendo de una sincera confrontación de su realidad lacerante con el mensaje genuino de Jesús tal como estaba transmitido en el Evangelio. El resultado de la Reforma Gregoriana fue la reafirmación de la estructura jerárquica de la Iglesia que reservó la obra de la salvación a la acción de aquellos que el Papa y los obispos destinan para ello. Es decir, la Reforma Gregoriana no hizo nada más que reforzar el Ordo Ecclesiae, el Orden Jerárquico. Simultáneamente, aunque sus orígenes sean muy anteriores (910), la reforma monástica iniciada en Cluny transformó el monacato convirtiéndolo en una organización centralizada en contraposición al monacato autónomo de los siglos anteriores. En contraposición al clero y a los monjes, los laicos no encontraron su puesto en la Iglesia. Pero, despertados por el mismo movimiento de la Reforma Gregoriana a la que tanto habían contribuido, los laicos empiezan a preguntarse si la ordenación eclesiástica era la única y suficiente autorización para llevar a cabo la obra de la salvación realizada por Cristo, o si, por el contrario, todo cristiano, en fuerza de su mismo bautismo, y por mandato del mismo Jesús, no estaba capacitado y obligado a conducir su propia vida conforme al Evangelio, y así alcanzar una perfección que en modo alguno debía ser patrimonio exclusivo de clérigos y monjes. El cuestionamiento de los laicos despiertos iba aún más lejos. Se preguntaban si un sacerdote ordenado por la Iglesia, pero que no cumple con las exigencias del Evangelio, puede realizar la obra de la salvación. Apoyándose en los mismos principios de la Reforma Gregoriana que había considerado sacerdotes indignos y usurpadores de los poderes salvadores y santificadores, a cuyos oficios litúrgicos se invitaba a los fieles a no asistir, a aquellos que habían caído en la simonía o en el concubinato, los laicos empiezan a pensar que hay que buscar la esencia del cristianismo no ya en la Iglesia entendida simplemente como dogma y tradición, sino en una forma de vida evangélica que no se define por su posición dentro del ordenamiento eclesiástico, ni tampoco por la fe en la doctrina de los Padres de la Iglesia o de los teólogos, sino en cuanto que éstos demostraban su validez a la luz de las normas evangélicas y de la conducta de los Apóstoles y de los primeros cristianos. En consecuencia, se pensó que no solamente el concubinato y la simonía eran causa de la indignidad de los clérigo, como había enseñado la Reforma Gregoriana, sino que podían existir otras normas evangélicas tanto o más exigentes que ésas para establecer la dignidad o indignidad de los clérigos. Entre las exigencias evangélicas más fuertemente sentidas por los laicos despiertos de la Reforma Gregoriana figura la penitencia traducida prácticamente en pobreza y predicación itinerante al estilo de los Apóstoles. Y resulta que tanto la pobreza evangélica como la predicación itinerante constituían un tremendo correctivo al ordenamiento eclesial vigente. Es interesante observar cómo hasta después de la Reforma Gregoriana ningún movimiento espiritual ortodoxo ni heterodoxo había planteado jamás el tema de la pobreza voluntaria y de la predicación itinerante, tan explícitamente afirmadas por Jesús en el Evangelio. Es cierto que la vida monástica de los orígenes había estado impulsada por el desprendimiento más radical de los bienes; pero la vida cenobítica, especialmente en la Reforma Cluniacense, no sólo no había planteado el problema de la pobreza comunitaria, sino más bien todo lo contrario porque se aspiraba a la riqueza y al poder económico; y lo que todavía es peor, se consideraba el bienestar económico de los monasterios, dentro de la línea vétero-testamentaria de las bendiciones de Dios, como la justa recompensa divina por la pobreza individual de los monjes. Hasta ahora no se le había ocurrido a ningún monje pensar que pudiese existir una contradicción entre vida cristiana y riqueza monástica, sino que aquélla justificaba a ésta. El prototipo de esta corriente fue Rodolfo Glaber, que llegó a afirmar: «Aquellos que se entregaron incesantemente a las obras de Dios, es decir, a las obras de la justicia y de la piedad, merecieron ser colmados de todos los bienes».[13] Tampoco Gregorio VII, que tanto énfasis puso en combatir la simonía y el concubinato de los clérigos, se preocupó por moderar la excesiva riqueza de la Iglesia. Y mucho menos aún se le pasó por la imaginación poner como cimiento de la reforma el retorno a las fuentes evangélicas de la pobreza y de la predicación itinerante. Esto, lógicamente, más que afirmar el Ordo Ecclesiae, el ordenamiento eclesial, lo hubiese minado en su misma base. Pues bien, la pobreza voluntaria y la predicación itinerante se van a convertir, después de la Reforma Gregoriana, en el punto focal de una nueva concepción de la vida cristiana que ponía en entredicho todo el ordenamiento eclesiástico hasta entonces vigente. Este movimiento de predicación itinerante y de retorno a la Iglesia pobre de los orígenes no tuvo un desarrollo unitario sino que se ramificó en varias direcciones: 1. A finales del siglo XI y comienzos del siglo XII surgen las primeras denuncias contra algunos herejes que pretendían vivir al estilo de los Apóstoles, pero que, según las palabras de su acusador, Radulfo Ardens, eran una reminiscencia del viejo Maniqueísmo y de antiguas prácticas encratitas, como el abstenerse de tomar vino, de comer y beber, y rechazar el matrimonio.[14] En esta misma línea están aquellos laicos a quienes Gílberto Nogent acusa de maniqueos, de llevar un tenor de vida pretendidamente apostólica y, sobre todo, siendo rudos e ignorantes, de predicar la palabra que antes estaba reservada a los sabios y eruditos.[15] 2. Otros laicos, picados por el movimiento penitencial, acabaron por fundar nuevas órdenes religiosas, como Roberto de Arbrissel que, después de unos años de predicación itinerante y de pobreza voluntaria, atrajo hacia sí a un buen número de «pobres de Cristo» que le seguían por todas partes, después de haber renunciado a sus posesiones. Con algunos de ellos fundó la Orden de Grandmont, que tenía como características especiales el ser dúplice y la profesión estricta de la pobreza comunitaria, con lo cual se adelanta casi en un siglo a lo que serán las órdenes mendicantes. Otro tanto hizo, unos años más tarde, san Norberto de Xanten, el cual, después de haber renunciado a una brillante carrera eclesiástica al lado del arzobispo de Colonia, se convirtió a la predicación pobre e itinerante y acabó fundando la Orden de Prémontré. 3. La protesta de los laicos se extendió también a la vida monástica que había monopolizado la perfección cristiana, hasta el punto de que Gilberto Crespín llegó a escribir que quien en la Iglesia quisiera salvarse se habría de parecer lo más posible al monje.[16] La crítica contra la vida monástica se centró fundamentalmente, como en el caso mismo de la Iglesia en general, en sus excesivas riquezas. El título de un poema anónimo de aquella época vale por todo un libro: Inventiva contra un soldado que abandonó el mundo por causa de la pobreza y consiguió la riqueza en el monacato.[17] Como protesta contra el monopolio de la perfección cristiana y contra la excesiva riqueza de los monjes cluniacenses, muchos laicos, deseosos de seguir «desnudos a Cristo desnudo»,[18] inician un retorno al desierto, a la soledad, en paralelismo con el monacato del siglo IV. Entre estos eremitas hay quienes permanecen de por vida en un mismo lugar solitario, hay quienes se dedican a peregrinar de un lado para otro y no faltan quienes, emulando los malabarismos ascéticos de los monjes sirios de los primeros tiempos, se hacen emparedar de por vida. Sin embargo, la modalidad más extendida fue la de los itinerantes que en poco o en nada se distinguían de aquellos laicos, hombres y mujeres, que seguían a Roberto de Arbrissel, a Norberto de Xanten, y después a Pedro Valdés y a Francisco de Asís.[19] Esta multiplicidad de líneas de evolución de un mismo movimiento penitencial de retorno a la Iglesia pobre de los orígenes hay que estudiarla separadamente, aunque es preciso también tener presentes sus motivaciones comunes que desembocarán en una nueva estructuración eclesial, en cuanto que se pasará de la teología de los órdenes eclesiásticos a la teología de los estados de vida.
II. DE UNA SOCIEDAD SACRALIZADA La Iglesia había canonizado la división de la sociedad apuntada ya por Alfredo el Grande de Inglaterra a principios del siglo IX, el cual, traduciendo muy libremente el libro De Consolatione de Boecio, asignaba a cada categoría de personas una función específica: Los clérigos deben orar, los guerreros deben defender a los clérigos y a los campesinos, y los campesinos deben labrar la tierra para sustentar a los clérigos y a los guerreros. Pero a lo largo del siglo XII se inicia un proceso de secularización de la sociedad que culminará a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, cuando se dé el paso de una sociedad organizada en órdenes -clérigos, caballeros y campesinos- a una sociedad estructurada en estados de vida. Este cambio encontraba todavía en el siglo XIV algunas resistencias por parte de los clérigos, como era el caso de aquel predicador inglés que se mantenía aferrado a la tradición medieval que él consideraba de origen divino, mientras que a la segunda la etiquetaba como de origen demoníaco: «Dios ha hecho a los clérigos, a los caballeros y a los labradores; pero el demonio ha hecho a los burgueses y a los usureros».[20] A la sociedad cristiana de los tres órdenes le sucede la sociedad laica de los estados de vida o condiciones profesionales. En contraposición a aquella sociedad cristiana presidida por Dios, surge una nueva sociedad compuesta por distintos estados, a cada uno de los cuales le corresponde su propio demonio. No obstante, o quizás precisamente por ello, la Iglesia se siente en la necesidad de reconducir esta sociedad endemoniada a un estilo de vida conforme al Evangelio.[21] De ahí que en los Sermonarios, nuevo género literario que aparece en este tiempo, se den remedios para bien vivir y alcanzar la salvación los hombres que se puedan hallar en cada uno de los diferentes estados. El punto de partida de la contestación de los laicos contra el monopolio de la santidad cristiana por parte de los clérigos y de los monjes está en el redescubrimiento de la Sagrada Escritura. A partir de ahí, la revitalización de la Iglesia ya no será únicamente cuestión de clérigos y de monjes, sino que puede brotar de entre los laicos, sin que éstos se sientan en la obligación de hacerse clérigos ni de entrar en un monasterio. Es más, todo cristiano, por el mero hecho de serlo, es un «regular» porque no hay más Regla, para monjes, clérigos y laicos, que el Santo Evangelio. Fue Esteban de Thiers el que lanzó la nueva consigna: «El Evangelio es la única Regla».[22] También san Norberto de Xanten protestaba contra aquellos clérigos que le estaban juzgando y que pretendían monopolizar la Palabra de Dios, advirtiéndoles que él ha regularizado su vida según la norma del Santo Evangelio.[23] El punto de llegada de esta nueva tendencia lo sintetiza, un siglo después, Jacobo de Vitry, el cual puntualizaba más aún la correlación entre Evangelio y Regla de Vida: «Consideramos Regulares no sólo a aquellos que renunciando al mundo han entrado en un instituto religioso, sino a todos los cristianos que sirven al Señor conforme a la norma del Evangelio y viven ordenadamente bajo el único ABAD, y podemos llamarlos "regulares"».[24] III. DE CÓMO EL DERECHO VA SIEMPRE Los laicos reivindican una perfección cristiana no «reducible al monacato», sino propia y específica de la vida laical. El monacato pierde así la exclusiva de la «ciudad de Dios». Se descubre que el estar en el mundo y el vivir en el mundo con todas sus consecuencias es para los laicos -no para los monjes- una opción vocacional, es decir, una gracia salvífica de Dios, del mismo modo que para los monjes -no para los laicos- el estar y el vivir en el monasterio constituye también una llamada peculiar de Dios, un don salvífico recibido gratuitamente.[25] El Derecho canónico va siempre detrás de la vida de la Iglesia. Por eso mismo, no hay que extrañarse de que esta nueva efervescencia laical que llevaba dentro de sí una diversificación de los estados de vida o de las distintas vocaciones dentro de la unidad del ideal de la perfección cristiana, no encontrase en los canonistas de la época un puesto adecuado dentro del ordenamiento eclesial. Graciano, por ejemplo, en su Decretum pasa por alto a los laicos en cuanto tales. Sus comentarista«s justificaban el modo de proceder del maestro diciendo: «Hasta ahora el Maestro Graciano ha tratado de los ministerios eclesiásticos y de las causas de los clérigos, y con razón porque el senado de los clérigos es más digno que el grupo de los laicos».[26] Graciano se ocupa de los laicos únicamente cuando trata del matrimonio. Esto quiere decir que los canonistas de los siglos XI-XII entienden que el matrimonio define exhaustivamente la condición de vida de los laicos en la Iglesia. Y lo que acaecía en el ámbito jurídico, encontraba un eco fiel en los tratadistas de ascética e incluso en los mismos teólogos, los cuales distinguían a los laicos de los clérigos y de los monjes por la contraposición entre el orden de los casados y el orden de los continentes; pero mientras que de clérigos y monjes se ocupaban después ampliamente, de los laicos ya no tienen ninguna consideración más que hacer.[27] Sin embargo, por el tiempo en que Graciano recopilaba su famoso Decretum, empezaban a surgir algunos teólogos más clarividentes, como Anselmo de Havelberg, el cual en sus Diálogos (1145) establece las bases para una teología de los distintos estados de vida. Y lo hace no sólo de un modo negativo, es decir, criticando la exclusiva de la perfección cristiana que clérigos y monjes reivindican para sí, sino también de un modo positivo en cuanto que afirma que todos los cristianos, sea cual sea su estado de vida, tienen un común denominador en el Bautismo que es el fundamento de cualquier renuncia al mundo y al demonio, en la unidad de la fe y en la unidad de la Iglesia.[28] El autor anónimo de Liber de diversis ordinibus et professionibus[29] da un paso más en la polémica, afirmando que la vocación laical no solamente es una manera más de vivir el único Evangelio, sino que tiene más mérito porque tiene que desarrollarse en contacto permanente con el mundo.[30] Este contacto con la realidad del mundo sitúa al laico en una perspectiva apostólica más eficaz que la de los monjes e incluso que la de los clérigos. Vocación apostólica que todavía Pedro el Venerable de Cluny negaba a los laicos,[31] mientras Marbordo, obispo de Rennes, veía en el apostolado directo un peligro para la fe de los laicos, porque la predicación laical podía conducirlos a separarse del Ordo Ecclesiae arrojándolos en brazos de la herejía patarina.[32] Lo cual demuestra, aunque habría que hacer algunas matizaciones, que un movimiento laical, como la Pataria, que los reformadores gregorianos habían considerado como su brazo derecho para la reforma de la Iglesia en el siglo XI, un siglo después la misma Jerarquía eclesiástica lo considera como una herejía peligrosa. El contraste entre la Iglesia de la Reforma Gregoriana y la Iglesia de un siglo después es notable. Quienes en su día fueron monaguillos de la Reforma se consideran después peligrosos agentes de la herejía. Había sido el propio Gregorio VII quien había alentado la lucha de los laicos contra los clérigos indignos; ahora el Papa y los obispos intentan frenar las mismas reprimendas de los laicos contra la indignidad de los clérigos, aunque esta indignidad tenga ahora otros parámetros distintos de la simonía y del nicolaísmo. En el espacio de cien años se ha producido un giro verdaderamente copernicano en la actitud de la Jerarquía frente a los laicos, siendo así que éstos no han hecho nada más que sacar las consecuencias de los planteamientos hechos por la Reforma Gregoriana. En la perspectiva de la nueva mentalidad frente a los laicos plasmada por Anselmo de Havelberg se sitúa Gerhoch de Reichersberg († 1167) al reivindicar el valor netamente cristiano de cualquier profesión laical con tal de que siga la única regla fundamental de toda vida cristiana que es el Evangelio. No importa que el cristiano sea soldado, mercader, campesino, jurista o clérigo. Todos pueden y deben, cada uno desde su propia condición de vida, colaborar en la edificación de la Iglesia.[33] Estamos aquí en el polo opuesto de la mentalidad anterior, según la cual había oficios que por sí mismos hacían impracticable la salvación. Por ejemplo, el oficio de comerciante, porque los hombres de negocios en aquel tiempo no estaban encasillados en el ordenamiento de la sociedad feudal, sino que vivían por libre.[34] Poco a poco se va abriendo camino la idea de que la vocación cristiana no excluye ningún oficio. Para Honorio de Autun, todos los cristianos, sean sacerdotes o comerciantes, monjes o laicos, casados o célibes, están llamados a la santidad.[35] Es más, los mismos comerciantes, tan vilipendiados por los clérigos de la época, tienen una altísima misión que cumplir, pues los califica de «ministros internacionales».[36] No obstante, las preferencias de Honorio de Autun van para los campesinos, cuya condición de vida les hace mucho más fácil que a ningún otro estado el camino de la salvación.[37] Aunque los hombres de negocios, los comerciantes, no constituyan un grupo reconocido en el ordenamiento de aquella sociedad, los signos de los tiempos apuntan hacia ellos. Son los hombres del futuro. De ese estamento surgirán los primeros mentores espirituales que acompañarán por todos los caminos de Europa a los que van en busca de mercancías que intercambiar. Del estamento comercial provienen los dos hombres más representativos del tiempo: san Francisco de Asís y Pedro Valdés. Ambos alimentados en el mismo humus social y eclesial, ambos integrantes del mismo cauce de los movimientos de retorno a la Iglesia pobre y a la predicación itinerante de los orígenes, pero desembocarán en playas tan diversas como la santidad oficialmente reconocida y la herejía, respectivamente. Así, pues, a lo largo del siglo XII los laicos protagonizan algunas innovaciones en el estilo de vida de la Iglesia que no pueden menos de interpelar a los mismos hombres de Iglesia. Y si bien éstos muestran hacia aquéllos una prevención e incluso una repulsa inicial, acabarán reflexionando teológicamente sobre sus exigencias, y paulatinamente, bien es verdad, les van abriendo camino en el ordenamiento eclesial. El cuestionamiento de los laicos alcanzó al mismo monacato en cuanto tal, el cual ya no es considerado como el prototipo o primer analogado de la penitencia cristiana, de modo que la entrada en un monasterio ya no es el camino indispensable, sino que existen otras posibilidades de auténtica penitencia cristiana, sin necesidad de abandonar el mundo. También en medio del mundo se puede responder plenamente a las exigencias más radicales del Evangelio.[38]
IV. SAN FRANCISCO DE ASÍS: Desde la Reforma Gregoriana, pero sobre todo desde la maduración definitiva de los movimientos pauperísticos en la segunda mitad del siglo XII, el movimiento penitencial se traduce en una actitud frente a la vida que es antes cultural que religiosa: se trata de una visión total del mundo y de la vida que se manifiesta en complejas pero articuladas instituciones religiosas y sociales. Esta tendencia a la asociación que se encuentra un poco por todas partes en Europa procede del despertar de la vida más conforme al Evangelio y de la necesidad de sostenerse en lucha contra los herejes, particularmente contra los cátaros y los valdenses, los cuales con el señuelo de la austeridad, de la pobreza y de la reforma, atraían a sus filas a fieles incautos y, frecuentemente, por no saber distinguir netamente entre identidad cátara o valdense e identidad católica.[39] Ya se ha dejado apuntado anteriormente que el «estado de penitencia voluntaria» es tan antiguo como el mismo Cristianismo; pero es a finales del siglo XI cuando en Italia surgen las primeras «Comunidades Penitenciales» y, sobre todo, en aquella tierra de nadie entre los siglos XII y XIII, cuando el fenómeno penitencial se generalizó y adquirió consistencia en formas asociativas. En 1212 el mismo papa Inocencio III aprobó la Cofradía de Penitentes, bajo la dirección de los «Pobres Católicos».[40] En Italia fue san Francisco quien dio un fuerte impulso a la penitencia voluntaria de los laicos, porque él mismo fue desde el principio de su conversión un hombre de la penitencia. Él mismo afirma en su Testamento, en el que intenta expresar su más genuino espíritu, que quiere transmitir en toda su integridad a sus Frailes Menores: «El Señor me concedió a mí, hermano Francisco, el empezar así a hacer penitencia...» (Test 1). Se trata no de una penitencia circunstancial sino, como dice Jordán de Giano, de «una vida de penitencia», es decir, de un estado de vida.[41] Y cuando empieza su actividad apostólica, después de reconstruir la iglesia de San Damián, predica únicamente la penitencia: «... empezó a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar a todos con sencillez la penitencia» (TC 25). El mensaje que Francisco confía a sus frailes cuando los envía por el mundo es siempre el mismo: la penitencia, predicada más con el ejemplo de la propia vida que con la palabra: «Vayamos por el mundo exhortando a todos más con el ejemplo que con las palabras, para moverlos a hacer penitencia de sus pecados y para que recuerden los mandamientos de Dios» (TC 36). A quien les pregunta quiénes son, responden invariablemente: «Somos hombres de la Penitencia de Asís» (TC 37). También Clara de Asís en su Testamento, teniendo, sin duda, muy presentes las mismas palabras de Francisco, dice que el Padre Celestial se dignó ilustrar su corazón para que hiciera penitencia según el ejemplo y la doctrina de nuestro Padre Francisco (TestCl 4). Todos estos testimonios y otros muchos que se podrían aducir tomados de las fuentes franciscanas evidencian que Francisco de Asís, al principio, no quiso reunir en torno a sí nada más que a laicos que querían ingresar en el movimiento penitencial del momento, que resumía las aspiraciones de muchos cristianos despiertos a las exigencias evangélicas. Cuando él y sus compañeros se presentan ante Inocencio III, y éste aprueba su asociación, lo hace con la precisa finalidad de predicar la penitencia: «Predicad a todos la penitencia» (TC 49). Pero para evitar los escollos que por entonces surgían ante unos predicadores laicos por parte de las jerarquías locales, Inocencio III hizo que Francisco y sus compañeros recibieran la tonsura, con lo cual, jurídicamente, entraban en el estamento clerical. Inocencio III, en contra de la praxis habitual que sometía a todos los predicadores al permiso de los obispos y de los párrocos, concedió a Francisco la potestad de conceder el permiso de predicar a sus frailes, y él lo concedió indistintamente a todos, fuesen clérigos o laicos. La predicación de Francisco suscitó en toda Italia una nueva vitalidad al movimiento penitencial entre los laicos. Y en Italia, quizás más que en el resto de Europa, existían elementos de laicidad que no significaban rechazo ni menos aún hostilidad hacia la jerarquía eclesiástica, pero que ciertamente conferían a la vida cristiana de los laicos una mayor autonomía.[42] Frente al clero al que siempre se consideraba como transmisor de las gracias sobrenaturales, se estaba fraguando una opinión pública más libre, más crítica. El genio de San Francisco de Asís, que provenía de esos ambientes más despiertos, comprendió mejor que nadie de su tiempo las aspiraciones de los laicos, y las encauzó hacia un estilo de vida más conforme al Evangelio en una institución que respondía, sin duda, a una urgencia de los tiempos: la Tercera Orden. V. LAS TERCERAS ÓRDENES El precedente más remoto de las Terceras Órdenes surge en los mismos albores de la Edad Media en torno a los monasterios visigodos españoles y benedictinos del resto de Europa cuando muchos laicos, familias enteras incluso, ansiosos de asegurar su salvación eterna, se entregaban «en cuerpo y alma» a los mismos, a fin de participar de las obras espirituales y materiales de los monjes. La más conocida de todas fue la «oblación benedictina», la cual, sin embargo, desde una perspectiva jurídica, no fue reconocida como asociación laical, al estilo de las Terceras Órdenes, hasta el año 1871. El origen más inmediato de las Terceras órdenes está en el siglo XII, cuando se dio, un poco por todas partes, entre los laicos una tendencia hacia el asociacionismo bajo la dirección espiritual de las órdenes religiosas de la época. En torno a las Colegiatas de los Canónigos Regulares, especialmente de los Premostratenses, se asocian hombres y mujeres, para los que componen reglamentos específicos. Otro tanto ocurre en torno a algunos monasterios benedictinos más importantes como el de Hirshau. En el norte de Italia se funda en 1159 la asociación laico-religiosa de los Humillados, que bajo la regla benedictina se ocupaba de la industria de la lana. A ella se unieron obreros, nobles y clérigos que, permaneciendo en el mundo, constituyeron una organización (1198) bastante parecida a lo que será la Tercera Orden Franciscana. El gran catalizador del renacer espiritual de los laicos fue san Francisco de Asís. Su vida pobre y penitente y su predicación ejercieron sobre las muchedumbres una impresión tan fuerte, que las arrastraba irresistiblemente hacia el ideal de la penitencia. Como dice Tomás de Celano, hombres y mujeres de toda clase y condición acudían a oír al nuevo apóstol que los seducía a pesar de su palabra escasamente adornada, pero dulce y fascinante (1 Cel 37). Todos querían ponerse bajo su dirección. Pero no todos los cautivados por su ejemplo y por su palabra podían abandonar sus casas, esposas e hijos. Las Florecillas narran los orígenes inmediatos de la Tercera Orden Franciscana, aunque todavía no se llamase así: «... después de haber mandado a las golondrinas que se callaran mientras predicaba, predicó con tanto fervor, que todos los hombres y mujeres de aquella aldea querían marcharse detrás de él; pero él les dijo: "No os apresuréis, no marchéis, yo os indicaré lo que tenéis que hacer para la salvación de vuestras almas". Y entonces pensó en fundar la Tercera Orden para universal salvación de todos. Y así, dejándolos muy consolados y bien dispuestos para la vida de penitencia, se marchó de allí» (Flor 16). Otro tanto tuvo que sugerir a quienes le escuchaban por los pueblos y aldeas de Toscana, y especialmente en la ciudad de Florencia.[43] Los primeros trazos de una regla para estos laicos que se convertían con la predicación de Francisco pueden verse en la Carta a todos los fieles, cuya primera redacción, según el P. Cayetano Esser, sería el manuscrito que, como dijimos al principio de este trabajo, el mismo P. Esser publicó con el título de Exhortación a los Hermanos y Hermanas de la Penitencia.[44] En esta carta existe un verdadero programa de vida conforme al Evangelio y a los mandamientos de la Iglesia. En 1221, con la ayuda del cardenal Hugolino de Ostia, futuro Gregorio IX, compuso la primera regla de la Tercera Orden, que, con adiciones posteriores desde 1221 hasta 1289, fue descubierta y publicada por Pablo Sabatier en 1903 con el título de Antiqua Regula Ordinis Poenitentium, aunque su verdadero título es Memoriale Propositi..., es decir, Memorial del propósito de los hermanos y hermanas de Penitencia que viven en las propias casas, empezado en el año 1221. Los franciscanólogos discuten acerca de si san Francisco intervino en la elaboración de este escrito. Posiblemente, el Santo no intervino directamente, pero sí refleja su espíritu, y de hecho fue la regla observada por los Terciarios Franciscanos hasta que fue modificada por el papa Nicolás IV con su constitución Supra montem (18.8.1289). El Memoriale propositi fue adoptado, primero, por los Penitentes de la Romaña y, después, por casi todas las asociaciones de Penitentes de Italia. Denota ya un grado muy elevado de asociación que llevará a una federación de las diversas asociaciones de Penitentes hacia 1280. Pero estas asociaciones no están desde el principio bajo la dirección de los Frailes Menores, sino que continúan en dependencia de los respectivos obispos, aunque con una amplia autonomía, hasta el punto de que ellas mismas eligen visitadores laicos para las diversas asociaciones hermanas. Solamente a partir de 1247 Inocencio IV intentó someterlas a la visita de los ministros provinciales franciscanos, pero encontró una fuerte resistencia y se vio obligado a anular sus disposiciones. La idea de unir asociaciones laicales a una orden religiosa, al estilo de los Franciscanos, encontró muy pronto un amplio eco en las órdenes mendicantes. Posiblemente de un modo autónomo, es decir, al margen de la influencia franciscana, santo Domingo de Guzmán dio comienzo a estas asociaciones de laicos atraídos también por su testimonio de vida y por su palabra. Entre 1220 y 1225 hay indicios de pequeñas asociaciones de hermanos y hermanas penitentes englobadas en la denominación de Milicia de Jesucristo, asociación ampliamente promovida después por la Orden de Predicadores. En 1285, el maestro general fray Munio de Zamora redactó una nueva regla para esta milicia, acomodando los reglamentos anteriores a la normativa de la Supra Montem de Nicolás IV. Antes y después del mencionado intento de someter la Tercera Orden a la vigilancia de los ministros provinciales franciscanos, tanto la orden franciscana como la orden dominicana buscaron un mayor control sobre sus respectivas asociaciones de Penitentes o Terceras órdenes que se confiaban a su dirección o que seguían su espíritu. Así, el franciscano P. Caro y el ya mencionado maestro general fray Munio de Zamora, basándose en el Memoriale propositi (1221) y en la Supra Montem de Nicolás IV (1289), consiguieron un notable éxito en la sujeción de sus respectivas asociaciones laicales. Es a partir de entonces cuando empieza a emplearse el título de Tercera Orden o Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden, que se generalizará en el siglo XV para todas las demás órdenes mendicantes. Desde comienzos del siglo XV, la Santa Sede concedió a las órdenes religiosas la potestad de agregar sus asociaciones laicales en forma de terceras órdenes: Agustinos (1409), Servitas (1424), Carmelitas (1452), Mínimos (1508), Trinitarios (1751). El actual Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983, establece una normativa fundamental sobre las terceras órdenes y demás asociaciones laicales afiliadas a alguna orden o congregación religiosa: - Se dicen Terceras Órdenes o se llaman con otros nombres las asociaciones cuyos miembros, participando en el siglo del espíritu de algún instituto religioso, llevan una vida apostólica y buscan la perfección cristiana, bajo la alta dirección del mismo instituto (canon 303). - Los miembros de institutos de vida consagrada que presiden asociaciones de algún modo unidas a su instituto, cuiden de que presten ayuda a las obras apostólicas que existen en la diócesis, cooperando principalmente, bajo la dirección del ordinario del lugar, con las demás asociaciones apostólicas existentes en la diócesis (canon 311). VI. LAS TERCERAS ÓRDENES: La paternidad de las terceras órdenes nadie se la puede disputar a san Francisco, a pesar de que, antes y después de él, hayan existido distintas asociaciones de laicos en la Iglesia en inmediata dependencia de órdenes y congregaciones religiosas. Abundan los documentos pontificios en este sentido: Ea quae religionis (5.9.1402), de Bonifacio IX;[45] In eminenti apostolicae (7.5.1406), de Inocencio VII.[46] Quizá la evolución que se le imprimió a estas asociaciones laicales, hasta el punto de hacer de ellas una especie de órdenes religiosas descafeinadas, puesto que, como dice el P. Meersseman, «están en la escala eclesial en un grado inmediatamente inferior a las órdenes mendicantes, pero superior al de las simples cofradías laicas»,[47] no responde a la espléndida idea que de ellas tuvo san Francisco de Asís. La gran intuición de san Francisco no fue hacer con los laicos una simple cofradía de gente piadosa o simplemente beata, sino algo realmente comprometido con el mundo, con las realidades temporales y con el Evangelio. En lugar de poner barreras o cortafuegos que los separaran del mundo, Francisco lanzó a los seglares, a los que habrían de ser sus Terciarios, a las realidades del mundo, pero con su espíritu y desde su espíritu impregnado radicalmente del Evangelio. Por eso él, lo mismo que a sus Frailes Menores no les dio inicialmente como regla nada más que unos fragmentos del Evangelio, tampoco a los Terciarios les da más regla que el Evangelio. Francisco entendió la Tercera Orden como destinada a identificarse con todos los hombres de buena voluntad. Por eso, la Carta magna de los Terciarios será siempre la Carta a todos los fieles. La Tercera Orden, en definitiva, en la mente de san Francisco no era otra cosa que todos los cristianos que son conscientes de serlo, con la finalidad de que quienes son cristianos así, conscientes de serlo, trabajen para que todos los hombres lleguen a ser cristianos conscientes de serlo, como también los Frailes Menores y las Clarisas no quieren ser otra cosa distinta de lo que todos los cristianos están llamados a ser: cristianos de verdad, aunque cada uno según su modo. Por eso mismo, cada Orden Tercera, cada Terciario, será cristiano consciente desde el espíritu específico de la Orden primera. La misma organización inicial de la Tercera Orden Franciscana colocaba a los Terciarios en una íntima cercanía con los demás cristianos. Salvo algunas prácticas superrogatorias de piedad, como oraciones y ayunos, los Terciarios no tienen otra moral que la moral de todos los cristianos, que es la moral evangélica. Este ideal secular que Francisco imprime a su Tercera Orden lo ha descrito en unas páginas muy bellas Walter Dirks.[48] Francisco destaca en el firmamento de su tiempo como un nuevo profeta escogido por Dios para comunicar a los hombres una respuesta salvadora en aquella hora crítica de la humanidad. La respuesta de Francisco a las urgencias históricas de su tiempo se advierte con mayor claridad en su Tercera Orden. Fue lamentable que a los Terciarios se les imprimiera, desde muy poco después de la muerte del Santo, un carácter espiritualista excesivamente pronunciado, encauzándolos por unos senderos estrechos y cerrados de gentes simplemente piadosas, cuando en la mente de san Francisco deberían haber sido un movimiento regenerador de la sociedad. No sería correcto afirmar que la Primera y Segunda Orden -Menores y Clarisas- hubieran sido fundadas con miras a la Tercera Orden, pero sí es cierto que el movimiento franciscano en general apunta hacia las urgencias que planteaba el excesivo afán de amasar dinero por parte de aquellos comerciantes y banqueros incipientes, cuyo espíritu corría el riesgo de asfixiarse en medio de sus transacciones comerciales. Y en este sentido, sin duda, se destaca mejor la peculiar misión del franciscanismo en la Tercera Orden que en la Primera y en la Segunda. San Francisco entendía su Tercera Orden, como ya se deja dicho anteriormente, como una ingente asociación de creyentes bien hermanados que, fieles a unas cuantas normas elásticas, inspirasen a los ricos y a los poderosos de la época un genuino amor cristiano a la pobreza evangélica, imitando en medio del mundo el espíritu de los Hermanos Menores. Misión de los seglares congregados en la Tercera Orden, era el velar por la pureza de la fe y de las costumbres en la sociedad, en los hogares, en los puestos de trabajo. Como dice Walter Dirks,[49] «los Terciarios deberían emplearse a fondo, de ahora en adelante, en remediar este lamentable estado de cosas. ¿Cómo? Santificando sus actividades comerciales e industriales, trabajando afanosamente por acrecentar el próspero bienestar de la Humanidad, estrechando los lazos de unión entre los diversos países que recorren con ocasión de sus transacciones, descubriendo y transformando materias primas mejores en los puntos más distantes del orbe terráqueo, inventando máquinas más perfectas, favoreciendo el incremento de la natalidad y, finalmente, trabajando con tesón porque la convivencia pacífica de todos los habitantes de nuestro planeta llegase a ser una espléndida realidad dentro del "Mundo único"». Aunque el afán de amasar dinero de los hombres de aquellos siglos acabó por destrozar los planes de Francisco en favor de aquella humanidad dolorida, del mismo modo que en siglos anteriores el ideal de paz de san Benito fue ahogado por el triunfo de la belicosidad de aquellos hombres nacidos para vivir y morir luchando, no es menos cierto que las órdenes terceras de san Francisco, primero, y después de santo Domingo, y de las demás órdenes mendicantes, lucharon por la paz, consiguieron debilitar la enemistad entre los partidos rivales, estimularon con su amor a la pobreza evangélica una poderosa oleada de simpatía, de benevolencia y de misericordia hacia los más pobres, haciendo surgir infinidad de instituciones benéficas y caritativas. Y, bajo la tutela de sus mentores o directores espirituales de las órdenes mendicantes respectivas, permanecieron siempre fieles a las directrices de la Iglesia.
N O T A S: [1] Fonti Francescane, Asís, 1977, p. 18. [2] G. G. Meersseman, Dossier de l'Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle, Friburgo, 1961. [3] K. Esser, Un precursore della «Epistola ad fideles» di San Francesco d'Assisi, en Analecta TOR 14 (1978) 11-47. [Cf. K. Esser, La carta de san Francisco a todos los fieles, en Cuadernos Franciscanos de Renovación n. 42 (1978) 105-109]. [4] Antonio da Sant'Elia, Manuale storico-giuridico-pràtico sul Terz'Ordine Francescano, Roma, 1947, pp. 72-73. [5] Fredegando de Anversa, Il Terz'Ordine secolare di San Francesco, Roma, 1921. [6] V. Facchinetti, La Serafica Milizia, Quaracchi, 1922. [7] Cit. por C. Sartorazzi, Il TOF nei secoli XIX e XX, Roma, 1967, p. 17. [8] C. Müller, Die Anfänge des Minoritenordens und der Bussbruderschaften, Friburgo, 1885. [9] P. Sabatier, Vida de San Francisco de Asís, Barcelona, 1982, p. 257. [10] P. Mandonnet, Les origines de l'Ordo Poenitentiae, en Compte rendue du Congrès scientifique international des Catholiques, Friburgo, 1898, p. 187. [11] G. G. Meersseman, I penitenti nei secoli XI e XII, en I laici nella «Societas christiana» dei secoli XI e XII, Milán, 1968, pp. 306-339. [12] L'Ordine della Penitenza di San Francesco d'Assisi nel secolo XIII, Roma, 1973. [13] R. Glaber, Historiae, ed. M. Prou, Paris, 1886, p. 67. [14] Cf. Radulfo Ardens, Homilia in dominicam VII post Trinitatem, PL 155, 2011. Cf. H. Grundmann, Movimenti religiosi nel Medioevo, Bolonia, 1947, p. 45. [15] Gilberto de Nogent, De vita sua, III, 17; PL 156, 951. [16] Gilberto Crespín, Carta sobre la vida monástica, ed. J. Leclercq, en Studia Anselmiana 31 (1953) 121. [17] J. Leclercq, Espiritualidad occidental. I: Fuentes, Salamanca, 1967, p. 205. [18] G. Frugoni ha descrito en unas cuantas líneas aquel mundo nuevo que fermentaba en torno a Cluny: «Mientras se mueve en torno a aquellas islas (cluniacenses) un fermento nuevo, incluso laico, de vida evangélica y apostólica, entre la universalidad imperial en su tramontar y la universalidad del Papado hierocrático que se sirve de los reyes contra el Imperio, y de los seculares pretende disciplina y obediencia, la universalidad monástica de Cluny acaba por convertirse en algo anacrónico». Incontro con Cluny, en Spiritualità Cluniacense, Todi, 1960, pp. 21-22. [19] J. Álvarez Gómez, La Vida Religiosa ante los retos de la historia, Madrid, pp. 96-98. [20] Cit. por J. Le Goff, La civilización medieval, Barcelona, 1964, p. 356. [21] J. Álvarez Gómez, Vida Religiosa y Cultura en el Medievo, en Confer n. 81 (1983) 33. [22] Regula Venerabilis viri Stephani Muratensis. Prologus, ed. J. Becquet, Scriptores Ordinis Grandimontensis, Tournhout, 1968, p. 66. [23] E. Peretto, Movimenti spirituali laicali nel Medioevo, Roma, 1985, pp. 24-25. [24] Jacobo de Vitry, Libri duo, quorum prior orientalis sive Hierosolymitana alter occidentalis historiae nomine inscribitur, ed. F. Moschus, Douai, 1597, p. 354. [25] E. Peretto, Movimenti spirituali laicali nel Medioevo, Roma, 1985, p. 26. [26] Luis Prosdocimi, Lo stato di vita laicale nel Diritto canonico dei secolo XI e XII, en I laici nella «Societas christiana» dei secoli XI e XII, Milán, 1968, pp. 57-58. [27] Luis Prosdocimi, Lo stato di vita laicale nel Diritto canonico dei secolo XI e XII, en I laici nella «Societas christiana» dei secoli XI e XII, Milán, 1968, p. 58. [28] Anselmo de Havelberg, Dialogi, 1, 1-3; PL 188, 1141-1146. [29] PL 213, 807-850. [30] D. M. Chenu, Moines, clercs, laïcs au carrefour de la vie évangélique, en RHE (1953) 72-73. [31] Pedro el Venerable, Epistolarum, libri II; PL 189, 214. [32] Marbordo de Rennes, Epistola ad Robertum; PL 171, 1480-1486. [33] Gerhoch De Reichesberg, Liber de aedificio Dei; PL 194, 1302. [34] Vita Guidonis, en Analecta Sanctorum, Sept. IV, p. 42.- Cf. Graciano, Decretum, I, dist. 88, c. 11. [35] Honorio de Autun, Speculum Ecclesiae, Sermo generalis; PL 172, 861-870. [36] Honorio de Autun, Speculum Ecclesiae, Sermo generalis; PL 172, col. 865. [37] Honorio de Autun, Elucidarium, II, 18; PL 172, 1149. [38] D. M. Chenu, Moines, clercs, laïcs au carrefour de la vie évangélique, en RHE (1953) 79-80. [39] J. Álvarez Gómez, Vida Religiosa y Cultura en el Medievo, en Confer n. 81 (1983) 40. [40] Ida Magli, Gli uomini della penitenza, Milán, 1977, p. 42. [41] Jordán de Giano, Crónica, 1; en Sel Fran n. 25-26 (1980) 237. [42] Ida Magli, Gli uomini della penitenza, Milán, 1977, p. 47. [43] L. Wading, Annales Minorum, II, Quaracclii, 1931, p. 9. [44] Cf. K. Esser, Un precursore della «Epistola ad fideles» di San Francesco d'Assisi, en Analecta TOR 14 (1978) 11-47. [Cf. K. Esser, La carta de san Francisco a todos los fieles, en Cuadernos Franciscanos de Renovación n. 42 (1978) 105-109]. [45] Bullarium Franciscanum, VII, n. 421, pp. 147-151. [46] Bullarium Franciscanum, VII, n. 516, P. 191. [47] G. G. Meersseman, Premier auctarium au Dossier de l'Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle, en RHE 62 (1967) 29. [48] W. Dirks, La respuesta de los Frailes, San Sebastián, 1957, pp. 246-252. [49] W. Dirks, La respuesta de los Frailes, San Sebastián, 1957, p. 249. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XVII, núm. 51 (1988) 429-448] |
|
 Sobre el origen y desarrollo de las Terceras Órdenes y especialmente
sobre el origen y desarrollo de la Tercera Orden de san Francisco, a cuya
imagen surgieron todas las demás, parece que todo debería estar dicho. Sin
embargo, no es así. Entre los múltiples aspectos de la vida y de la
actividad de san Francisco que han sido investigados hasta en sus más
insignificantes detalles, la Tercera Orden no ha tenido mucha suerte con
sus historiadores.
Sobre el origen y desarrollo de las Terceras Órdenes y especialmente
sobre el origen y desarrollo de la Tercera Orden de san Francisco, a cuya
imagen surgieron todas las demás, parece que todo debería estar dicho. Sin
embargo, no es así. Entre los múltiples aspectos de la vida y de la
actividad de san Francisco que han sido investigados hasta en sus más
insignificantes detalles, la Tercera Orden no ha tenido mucha suerte con
sus historiadores.