 |
DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |
 |
TOMÁS DE CELANO Y SU OBRA DE
BIÓGRAFO DE SAN FRANCISCO
por Sebastián López, OFM
|
|
En las ediciones de los escritos, biografías y documentos de la época de Francisco, las biografías de Celano ocupan el primer lugar entre las demás fuentes biográficas. Con ello se quiere resaltar fundamentalmente la primacía que tienen, la Vida I en particular, sobre las demás en el tiempo. ¿Pero son también primeras por la exactitud y fidelidad históricas, por la autenticidad de la imagen que presentan de Francisco y por la importancia que se les ha concedido a través de los siglos? La obra que presentamos al lector quiere ser una respuesta a estas preguntas, que es lógico hacerse y que, de hecho, se han hecho y siguen haciéndose los estudiosos ante la obra biográfica de Celano. Por eso, más que una recensión de la obra, ofrecemos un resumen de los principales temas que en ella se refieren a las preguntas que acabamos de formular, con el fin de que nuestros lectores tengan una idea de los problemas que plantea la obra de Celano en sus dos vidas y del camino por donde va la investigación en busca de soluciones. No es un camino único el que siguen los estudiosos del tema. Manselli y Pasztor, los dos autores que en esta obra estudian a Celano como biógrafo, han escogido, para dar con la verdad histórica de los distintos episodios que narran las dos vidas de Celano, el camino de aislar las perícopas que se contienen en ellas y colocarlas en el contexto vital en que nacieron, para poder dar así en el blanco de su auténtico significado. Es lo que en lenguaje técnico se llama el método de la historia de las fuentes. Pero, como hemos indicado, también hay autores que siguen otros caminos; aquí, sin embargo, no vamos a entrar en ese tema porque nos llevaría fuera de lo que es el objeto de estas líneas. En la obra que presentamos, fruto de un congreso sobre Tomás de Celano celebrado con ocasión del VIII centenario del nacimiento de Francisco de Asís, se ha querido hacer luz sobre el lugar del nacimiento de Celano, sobre su vida y sobre el valor de su obra como biógrafo de Francisco. Seis son los estudios que se recogen en ella. Indicamos los autores y los títulos: R. Manselli, Tommaso da Celano nella ricerca storiografica, pp. 11-28; A. Clementi, L'Abruzzo e Celano al tempo di S. Francesco e di Tommaso, pp. 29-49; E. Pasztor, Tommaso da Celano e la «Vita prima»: problemi chiusi, problemi aperti, pp. 50-73; R. Manselli, Tommaso da Celano e i «Soci» di Francesco: la «Vita II», pp. 74-85; Mariano d'Alatri, Tommaso de Celano nelle «Conformitates» di Bartolomeo da Pisa, pp. 87-103; G. Odoardi, Tommaso da Celano e S. Francesco, pp. 104-123. Se añade una parte de la tesis doctoral de C. Auria, Per una sinossi delle prime fonti francescane, pp. 131-133, con las correspondientes tablas de la Sinossi della vita di S. Francesco dalle prime Fonti, que son 92 pp. sin numerar. En nuestra presentación-resumen no vamos a entrar en todos los aspectos que abarcan los distintos estudios. Nos fijaremos únicamente en los dedicados a Celano como biógrafo de san Francisco. Nos parece que éste es el aspecto de mayor interés y utilidad para los lectores de nuestra revista, que tal vez encuentren así una guía en su lectura de la obra de Celano. Como hemos dicho, a este aspecto se dedican tres de los seis estudios publicados en esta obra. Fueron encomendados a dos especialistas que, para los conocedores de la bibliografía sobre las fuentes franciscanas, no necesitan presentación: Raoul Manselli, ya desaparecido, y Edith Pasztor, en la actualidad profesora de la Universidad de Roma. Y sin más entramos en la exposición de los puntos principales desarrollados por ellos en sus ponencias. 1. TOMÁS DE CELANO EN LA INVESTIGACIÓN Ciertamente esta conversión, en la que interviene de manera prodigiosa la «venganza divina» o, como rectifica el mismo Celano, la «unción divina», es verdaderamente extraordinaria y excepcional, pero no responde a la realidad, ya que el propio Celano, en la Vida II, se ve obligado a corregir, ofreciendo un cuadro de la juventud y conversión de Francisco bastante más breve, relativamente más concreto, pero que sigue siendo pobre o al menos descarnado, aunque siempre adornado retóricamente. Con todo, en esta narración aparece, por primera vez, una referencia al Testamento, al hablar del encuentro con el leproso, pero siguen sin estar presentes con exactitud algunos hechos característicos como, por ejemplo, el enfrentamiento de Francisco con su padre y las peripecias del juicio ante el obispo de Asís (cf. 2 Cel 12). Esto refleja en definitiva el modo en que Celano recibe y reelabora las noticias; en efecto, el procedimiento jurídico expuesto con tanta exactitud en la Leyenda de los tres compañeros (cf. TC 19-20) y que, por tanto, aún se recordaba hacia la mitad del siglo XIII, es sintetizado y, en el fondo, no comprendido por Celano, debido seguramente a que los procedimientos para casos parecidos eran distintos en su tierra natal y a su modesta preparación jurídica. Ciertamente es todavía más importante la indicación de la conversión y de su desarrollo. Pero en realidad, los dos relatos de la conversión son profundamente diversos y, por tanto, resultan ser dos presentaciones de un mismo hecho. En la primera, Francisco es un jovenzuelo alocado, cuya conversión empieza con una enfermedad, y que, tras varias vicisitudes, entre ellas el proceso ante el obispo, se marcha a servir a los leprosos, a uno de los cuales besa. El hecho de que Celano cite el Testamento (cf. 1 Cel 17), indica con toda claridad la fuente de la que se ha servido. En la Vida II no se olvida esta fuente, pero desaparece casi por completo aquel jovenzuelo y, en cambio, se nos presenta un joven que maravillaba a sus vecinos por la grandeza de alma y por la limpieza de costumbres (2 Cel 3). Manselli cree que no se pueden conciliar el capítulo primero de la Vida I (1 Cel 1-2) y el capítulo primero de la Vida II (2 Cel 3-4). En efecto, la Vida II continúa diciendo que Francisco, «ya algo mayor», era apreciado por sus buenas aspiraciones y que «rechazaba en toda ocasión cuanto pudiera parecer injuria a alguno; y viéndole adolescente de modales finos, a todos parecía que no pertenecía al linaje de los que eran conocidos como padres suyos» (2 Cel 3). Y la confrontación podría continuarse para demostrar cómo, repetidas veces, Celano, en la Vida I, desarrolló, más que un dato biográfico, un tema retórico; y cómo la Vida II, en cambio, la planteó y articuló en base a los testimonios que le llegaron. Ciertamente, en ambas vidas se tiende a escamotear la palpitante personalidad individual, humana, de Francisco, quien asume, bajo la pluma de Celano, la forma de un modelo en el que podemos incluso captar el amor a la pobreza, pobreza que, sin embargo, queda huérfana de la perturbadora experiencia del dolor del Crucificado, a quien el hombre quiere asemejarse y en el que busca cobijarse también en la propia experiencia doliente de la vida. Y hemos de reconocer, repite Manselli, que todo esto no ha sido advertido suficientemente por Celano, cuando son éstos los valores que nos ayudan a comprender a san Francisco, una de las personalidades más grandes de toda la historia cristiana. 2. LA «VIDA I» DE CELANO Tras estas notas introductorias, E. Pasztor señala brevemente los puntos que se consideran hoy adquiridos y dados de alta entre los estudiosos: los problemas cerrados (pp. 52-53). Serían los siguientes: la veracidad de Celano, la influencia ejercida sobre él por los Padres de la Iglesia y los autores premonásticos y monásticos, la elegancia de su estilo, su decidido entusiasmo por Francisco, que lo lleva a veces a la apología, su actitud excesivamente negativa hacia los padres de Francisco o excesivamente positiva hacia el cardenal Hugolino y fray Elías. Ya no hay, o no debería haber, «defensores» de la historicidad de las vidas de Celano frente a las demás biografías, porque cada autor presenta la realidad tal cual él la siente; ni tampoco biografías del Santo confeccionadas acumulando simplemente los datos recogidos de las distintas fuentes, ya que, como es sabido, cada uno de los datos va insertado en una dimensión diferente, según los ángulos visuales de los autores de las fuentes. Lo que la autora se propone, y constituye la segunda parte y la más amplia de su trabajo (pp. 53ss), es comprender quién era Francisco para Celano cuando éste se puso a escribir la Vida I, y cómo la imagen que él tenía del Santo sufrió transformaciones al pasar las noticias referidas por él a otras fuentes y quedar consiguientemente insertadas en concepciones y contextos globales distintos de los suyos. Hoy se está fundamentalmente de acuerdo en que Celano sorprendió y describió la fraternidad menor en su primer período de desarrollo, libre todavía de los problemas que las sucesivas intervenciones pontificias suscitaron respecto al comportamiento y a la acción de los hermanos. La Vida I presenta una comunidad compuesta de laicos y de clérigos, sin que esto provoque problemas ni internos ni con el clero, cuyos valores son los típicos de la primitiva experiencia minorítica: la pobreza, la humildad, el modo de vivir libre de ataduras, más de carácter itinerante que consolidado en estructuras fijas. Por eso, la Vida I tiene una importancia notable en dos planos: como expresión de un cierto modo de vivir de los franciscanos en sus comienzos, y como texto-base en relación al cual se desarrolló, más o menos directamente, todo el posterior florecimiento de recuerdos y narraciones, de tradiciones orales o escritas, que deben cotejarse con la Vida I, porque sólo así puede captarse el proceso dialéctico a que ha dado origen la historia franciscana. Los problemas que aún quedan abiertos son, por consiguiente, cada uno de los rasgos que Celano anota en la Vida I como existenciales y emblemáticos de Francisco y de su fraternidad, y la perspectiva histórica en que los biógrafos posteriores los colocan, los transforman o los rechazan. El primer punto que habría que verificar es cómo Celano describe en la Vida I la sociedad comunal de Asís. Él afirma que Francisco, de joven, era la admiración de todos; vivía de acuerdo con las normas de su Ciudad, encajaba perfectamente en su ordenamiento social, más aún, era un modelo y ejemplo que imitar (cf. 1 Cel 2). Pero cuando sobreviene la conversión de Francisco, se produce una neta ruptura con la cultura comunal. El cuadro de la sociedad comunal que ofrece la Vida I es de rara penetración. Francisco empieza a vivir solo y ocultándose (cf. 1 Cel 6); conoce las normas de comportamiento de Asís y prefiere no enfrentarse a las mismas como si fuera un rebelde; pero su comportamiento implica una transgresión de dichas normas, y nadie, ni siquiera el sacerdote de San Damián, lo comprende (cf. 1 Cel 9). El padre de Francisco, en cambio, actúa plenamente de acuerdo con la normativa de la sociedad comunal y lo hace con clamorosa publicidad, en contraste con el proceder inicial del hijo (cf. 1 Cel 10). Francisco, poco a poco, irá enfrentándose a las tradiciones sociales y conseguirá finalmente escapar del férreo control al que quería someterle su Ciudad. La Vida I presenta la conversión de Francisco como profundamente contraria a los intereses de la sociedad, al comportamiento de Asís y de sus habitantes, desorientados por los valores que presiden la aventura de Francisco; la descripción de Celano resulta aún más interesante para delinear el enfrentamiento entre sociedad e individuo en el siglo XIII, tema sobre el que nada dicen las demás fuentes. Por otra parte, el antagonismo entre la sociedad comunal y san Francisco es importante igualmente para el futuro de la fraternidad y de la religión, pues el camino escogido por el Santo es el de la transformación de esa sociedad, tarea que resultará lenta y fatigosa. Ya bajo la protección del obispo de Asís, Francisco da todavía diversos pasos antes de descubrir su verdadera función en la Iglesia (cf. 1 Cel 15); entre ellos, el encuentro con los leprosos (cf. 1 Cel 17). La Vida I no refiere el diálogo de Francisco con el crucifijo de San Damián, pero subraya, acorde con la mentalidad medieval, el cambio de vestidos como cambio de status: al quitarse sus vestidos ante el obispo, se despoja de su status en la sociedad y, al cubrirse con el manto del obispo, queda bajo la protección de la Iglesia (cf. 1 Cel 15); luego, «cubierto de andrajos», abraza plenamente el status de los marginados (cf. 1 Cel 16). La predicación de Francisco es otro tema revelador de la imagen del Santo que nos ofrece la Vida I. Según ella, Francisco predica sobre todo con el gesto y con el ejemplo para impactar mejor la atención, la fantasía y la sensibilidad del auditorio, y sólo en segundo lugar acude a la palabra, de la que Celano subraya el tono sencillo y familiar. Ejemplos de dicha predicación con el gesto y el ejemplo se encuentran en 1 Cel 52, 54 y 72. Con ello el Celanense nos confirma que junto a la predicación culta, que se regía por determinadas reglas y se tenía en el templo, existía otra forma de predicación y de aproximación religiosa al pueblo, más inmediata, más íntima y sin duda de mayor efecto, que se tenía al aire libre, sin necesidad de púlpito, en la plaza o por los caminos (cf. 1 Cel 59). Celano da un sentido profundo a este tipo de predicación, anotando que uno de los primeros compañeros de Francisco, fray Felipe, aunque no tenía estudios, comprendía la Sagrada Escritura y era capaz de interpretarla, revelándose así imitador de los Apóstoles, a quienes los judíos despreciaban como idiotas e iletrados (1 Cel 25); y éstos son términos que aparecen en los escritos del Santo para caracterizar a su primera fraternidad, pero que pronto desaparecerán de las fuentes; así, TC 36c presenta a Francisco excusándose por la simplicidad de los primeros hermanos y profetizando que vendrán a la Orden hermanos sabios y nobles que predicarán a reyes y príncipes, con lo que se pone de manifiesto la distancia entre el juicio del autor de la Leyenda, que no comprende el valor de la predicación laica y popular, y la actitud del Santo; esa distancia se aumenta aún en LM 4,4, donde S. Buenaventura hace a S. Francisco predicador de la misa del domingo en la catedral, y con ello modelo de los frailes ya clericalizados. El amor a la pobreza es otro tema que obliga a E. Pasztor a detenerse en su lectura de la Vida I, pues al parecer, dice, el biógrafo de Francisco no acertó a captar el sentido exacto de una serie de episodios, expresiones y valoraciones, de los que tuvo noticia por tradición oral. Así, Celano dice que Francisco, cuando encontraba a otro más pobre que él, sufría «por afecto de compasión» (1 Cel 76); pero en realidad Francisco sufre en tales circunstancias un sentimiento de culpabilidad, al considerarse a sí mismo, pobre voluntario, ladrón que había robado lo que estaba destinado a los pobres de necesidad, pues los pobres voluntarios debían ser los más pobres y contentarse con lo que no servía a los pobres de necesidad. Además, en la Vida I el amor a los que sufren la miseria suele manifestarse en actos de caridad, y el pobre no es contemplado como el mismo Cristo que se hizo pobre por nosotros, sino como «quien lleva la enseña de nobleza» de Cristo, lo cual es muy otra cosa (1 Cel 76). Tampoco el concepto de caridad o limosna consigue en la Vida I la claridad que tiene en otras fuentes. Celano se refiere a la caridad o limosna como un préstamo de los ricos a los pobres, de quienes aquéllos no deben esperar la restitución (1 Cel 76); pero en realidad el préstamo lo hacen los pobres verdaderos o de necesidad a los pobres voluntarios, y los primeros, que son los verdaderos propietarios, pueden esperar la restitución, como explica la Leyenda de Perusa; por eso Francisco hará decir a una pobre a la que le envía su manto: «Un hombre pobre, a quien prestaste este manto, te da las gracias por el préstamo que le hiciste; ahora toma lo que es tuyo» (LP 90). Hay que señalar también que Celano, aunque subraya con precisión cómo ardía Francisco por seguir a Cristo, entrevé este seguimiento bajo dos aspectos: como acto de humildad -imitar a Cristo que se humilló en la encarnación- y como acto de caridad, que Cristo practicó hacia los hombres, aceptando los sufrimientos de la pasión. No desarrolla, sin embargo, la adhesión de Francisco a Cristo pobre. A propósito de Cristo sufriente, Celano introduce, al final de la vida de Francisco, el recurso a «las suertes de los apóstoles», haciéndole abrir por tres veces los evangelios y encontrándose con pasajes relativos a la pasión del Señor (1 Cel 92-93); por este camino llega Francisco a la convicción de que le esperan aún muchas tribulaciones, angustias y combates. Y es curioso que Celano señale sólo en esa dimensión la opción de Francisco por Cristo crucificado y sufriente, porque nos hace dudar una vez más de si ha entendido plenamente el lugar principal que la imagen dolorosa de la humanidad del Salvador ocupó en la espiritualidad del Santo. Otros puntos en cuyo análisis se detiene E. Pasztor son el episodio del «belén» de Greccio, que la Vida I presenta con sugestiva penetración y en el que Celano introduce un elemento fabuloso y otro folklórico (1 Cel 84-87); el encuentro de san Francisco y de Inocencio III, y la aprobación de la Regla (1 Cel 32-33), temas que son planteados de manera diversa por Celano y por la Leyenda de los tres compañeros, y que dejan abiertos varios problemas, etc. El último tema revelador de la imagen que Celano tiene de Francisco al escribir su Vida I se refiere a su opción por la vida apostólica frente a la eremítica, opción que Francisco realizó al principio de su conversión (1 Cel 35), y de la que, al final de su vida, parece arrepentirse al contemplar que sus hermanos no van por el camino que les había señalado. Como si el retiro y la soledad hubieran podido ser un medio más seguro para garantizar la unión con Dios (1 Cel 103). El tema del drama de Francisco por la desviación de sus hermanos del ideal primitivo, tema al que aluden también otras fuentes biográficas, especialmente la Leyenda de Perusa y el Espejo de Perfección, tal como se desarrolla en la Vida I, presenta a Francisco y al primitivo franciscanismo en una perspectiva a la que no se ha prestado la atención que merece; y revela que Celano era consciente del trastoque de valores que había tenido lugar en la Orden, sobre el que también fue una voz crítica frente a la Comunidad, coincidiendo en esto con las fuentes biográficas a que acabamos de referirnos. Con ellas coincide también en señalar que Francisco, aunque sufre por la actitud de sus hermanos, no quiere enfrentarse con ellos, y prefiere ayudarlos con el ejemplo y la oración (1 Cel 104). Como conclusión de su estudio, E. Pasztor cree poder afirmar que Celano, en su Vida I, asume una función más precisa de testigo de Francisco, de un Francisco sobre el que había investigado y se había informado, aunque con las inevitables lagunas e imprecisiones, en su deseo de dar de él una imagen convincente sobre todo de gran convertido y de fundador de una Orden. Por eso, su testimonio tiene gran valor e importancia, y se debe seguir en el estudio de la Vida I con la necesaria profundidad crítica, a fin de sacar con claridad la idea que Celano tenía de Francisco. 3. LA «VIDA II» DE CELANO a) Condicionamiento de Celano en su actividad literaria El primer punto que entretiene a Manselli en su exposición es lo que él llama el condicionamiento a que se vio sometido Celano en la redacción de la Vida II. Condicionamiento que tenía su origen en dos hechos: la obra nacía como encargo de la suprema autoridad de la Orden, el ya citado Crescencio de Jesi, y, sin duda, con la finalidad bien precisa de presentar lo mejor posible la identidad de la Orden, tal y como se orientaba entonces, desde la persona de Francisco y desde los que habían sido los personajes de mayor relieve en ella. Además, tenía que redactarse con un material preexistente, la documentación que recogía las respuestas que los hermanos habían enviado al General de la Orden respondiendo a la petición que el Capítulo General de 1244 había dirigido a todos los hermanos encargándoles que recogieran todo lo que conociesen de la vida de su fundador. A pesar del valor de dicha documentación, no era posible elaborar con ella un relato biográfico de la aventura evangélica de Francisco, ya que los episodios que contenía carecían de puntualizaciones cronológicas. Eran sólo, dice la carta de los hermanos León, Rufino y Ángel, «algunas flores que nos parecen más hermosas, sin seguir el hilo de la historia y dejando muy de propósito muchas cosas que ya están escritas en las mencionadas leyendas en lenguaje tan veraz como elegante» (TC 1). Esto explicaría la singular composición de la Vida II en dos partes netamente distintas: la primera, más biográfica, que sigue el hilo de los acontecimientos y es complemento y revisión de la Vida I; la segunda, más ejemplar y sistemática, que presenta las virtudes del Pobrecillo como espejo de los Hermanos Menores, y para cuya composición Celano utilizó los materiales que le entregó Crescencio de Jesi. Desde ahí se explica también la selección que hace Celano de la documentación que tenía entre manos, punto que veremos a continuación. b) La selección realizada por Celano en la «Vida II» El segundo puesto que ocupa la exposición de Manselli y que éste desarrolla con cierta amplitud por la importancia que tiene para la credibilidad histórica del primer biógrafo de Francisco, se refiere al uso que hizo Celano del material que puso en sus manos Crescencio de Jesi. Según Manselli, Celano, en su Vida II, no aprovechó toda la documentación que se le había entregado; además, aun aquello que aprovechó fue a veces sometido previamente a una operación de poda o de adorno. Para convencerse de ello, dice, basta comparar las perícopas que en la Leyenda de Perusa y en el Espejo de Perfección comienzan con la expresión Nos qui cum eo fuimus («Nosotros que hemos vivido con él»), con las perícopas de contenido semejante que se encuentran en la Vida II. Para comodidad de nuestros lectores, indicamos que las perícopas de la LP y del EP que no tienen paralelo en la Vida II son: LP 64, 67, 84, 101, 106, 111; EP 2, 11, 16, 26, 58, 71, 101, 104; y que las perícopas que se encuentran tanto en la Vida I como en la LP y en el EP, aunque sin coincidir en todos los detalles, son: LP 11, 14, 50, 56, 57, 82, 86, 88, 89, 93, 96, 116, 117; EP 6, 9, 22, 27, 33, 38, 46, 55, 63, 67, 92, 113-114, 115-116, 118; 2 Cel 11, 18-19, 21-22, 28, 56, 58, 77, 91, 92, 119-120, 132, 151, 165, 166, 199-200. Las razones que pudieron mover a Celano a realizar una selección en los materiales que se le entregaron o a introducirlos en la Vida II con retoques, no son difíciles de imaginar, piensa Manselli. Fueron las siguientes: algunos testimonios de los hermanos referían episodios análogos o resultaban ser duplicados; otros podían estar en contradicción con el desarrollo de la Orden, con la situación franciscana del momento o con algunas actitudes internas de la Orden hacia Francisco; por eso se «censuran» o «endulzan» todos aquellos fragmentos o datos que pueden indicar una intolerancia de los hermanos hacia Francisco ya enfermo, vacilaciones o debilidades respecto al mismo (cf. LP 11 y EP 46, comparados con 2 Cel 151). Además, al utilizar los testimonios que le llegaron a las manos, Celano, cuando es posible, les añade pasajes bíblicos, citas exhortativas, enlaces admonitorios, en una palabra, cuanto era necesario para ordenar entre sí, en el espejo ideal de los Hermanos Menores que quería elaborar, los varios episodios que iba a referir; por lo demás, esto respondía a las exigencias que se habían ido madurando para el desarrollo de la Orden y para las tareas confiadas por la Iglesia a los hermanos. Aquí hay que colocar, por ejemplo, todos los números referentes a la pobreza, contemplada primero en términos generales y pormenorizada después en sus múltiples y variados aspectos, mientras se olvida casi completamente el empeño por el trabajo, tan fuertemente subrayado por Francisco hasta en el Testamento, y apenas se hace alusión a la caridad para con los leprosos, que tanta importancia había tenido y tenía aún para los primeros hermanos, y que tuvo un papel tan excepcional en la conversión del propio Francisco. En esta construcción de una figura ejemplar del Padre y Fundador, se acentúa el peso y la importancia de lo milagroso y prodigioso, cosa que salta a la vista en la segunda parte de la Vida II y que además da razón de la extensión que había alcanzado en aquel tiempo la fama de santidad de Francisco. Mientras en la Vida I la figura de Francisco se proyecta en el plano y en la realidad del fundador de una Orden, con las dos articulaciones clásicas de la conversio y de la conversatio, de la conversión y de la vida subsiguiente, en la Vida II son las virtudes de un Santo las que se indican como virtudes válidas para todo cristiano, a la vez que lo referido por los compañeros de Francisco en los testimonios enviados al General como hechos naturales, se convierte en la Vida II en acontecimientos cargados de valor espiritual. Esta tendencia de Celano puede comprobarse, por ejemplo, en el episodio del encuentro de Francisco con el leproso. El mismo Francisco, en su Testamento, presenta el encuentro con los leprosos y la misericordia hacia ellos como obra de la divina providencia, pero no lo considera un prodigio. Celano, en la Vida I, deja ese encuentro con el leproso en el plano de la humana piedad de Francisco, mientras que, en la Vida II, lo transforma en un hecho prodigioso (cf. 1 Cel 17; 2 Cel 9). Lo expuesto hasta aquí, dice Manselli (pp. 83-84), podría hacer pensar que el Celano de la Vida II pierde relieve e importancia ante la documentación enviada por los compañeros de Francisco y recogida por su primer biógrafo. No es así. Al contrario, con ello se confirma precisamente la importancia de Celano como portavoz de los compañeros cuando la Orden había cambiado bastante y como mediador entre ellos y san Buenaventura, a la vez que como autor de una síntesis de todo lo que cayó en sus manos y bajo sus ojos. c) La parte primera de la «Vida II» Las últimas líneas de su exposición (pp. 84-85) las dedica Manselli a la primera parte, la más biográfica, de la Vida II. Apenas se entretiene, dado su propósito de subrayar la dependencia de Celano de los compañeros de Francisco. En el fondo, los episodios asisienses de la vida de Francisco narrados en la Vida II tienden más bien a corregir la versión que se les había dado en la Vida I con ciertas manifestaciones apologético-literarias y hagiográficas; esto no debe extrañarnos, porque los compañeros de Francisco que aportaron nuevos testimonios para la Vida II, habían acompañado al Poverello en los últimos años de su vida, pero no habían vivido con él los momentos iniciales: de ahí que Asís, en definitiva, continúe en la sombra también en la Vida II. El momento de la conversión, sus etapas, sus momentos cruciales, las vacilaciones y oscilaciones, permanecen en la sombra, a pesar de su extraordinaria importancia. ¿No es lógico pensar que alguien en Asís, insatisfecho por esta parte de la obra de Celano, pensara que era preciso hablar de todo ello, y que así naciera la Leyenda de los tres compañeros? La pregunta surge porque, en línea de hipótesis de trabajo, no excluimos, dice Manselli, que dicha Leyenda pueda ser fruto de testimonios asisienses sobre Francisco que se escribieron pero luego se marginaron porque presentaban a un Francisco demasiado saturado de arrogancia juvenil y de regocijo humano, en una palabra, a un Francisco más como el rico despilfarrador y rey de la juventud de Asís que como el futuro Santo. La cuestión queda abierta. 4. CONCLUSIÓN Después de esta exposición-resumen que acabamos de hacer y en la que hemos dado cuenta de los principales aspectos, adquiridos o todavía abiertos a la investigación, de la obra biográfica de Celano, no hace falta insistir en la importancia de la obra que reseñamos y de los estudios en ella contenidos, para un mejor conocimiento de la persona e imagen de Francisco de Asís. Por supuesto que los investigadores seguirán discutiendo y perfilando algunos puntos no del todo convincentes, al menos en todos sus detalles. Pero aun así, la obra y en particular las ponencias a que nos hemos referido son, en su provisionalidad, una buena e indispensable ayuda para la lectura del primer biógrafo de Francisco, de la que no debe prescindir quien quiera profundizar en el conocimiento de la persona y personalidad de Francisco, de su estilo de vida y de su obra como santo y como fundador. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XVII, núm. 49 (1988) 144-154] |
|
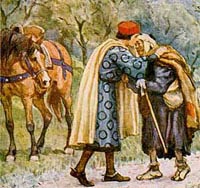 Con este estudio se abre el volumen, y en él, Manselli, su autor,
ofrece un resumen panorámico de la aceptación y rechazo de la obra de
Celano a través de los siglos, de las razones de tales actitudes, de los
puntos discutidos de las vidas o relacionados con ellas. En la última parte
de su trabajo (pp. 25-28), presenta algunas consideraciones que estima no
deben olvidarse. Las siguientes: las dos vidas de Celano pertenecen al
género literario de la hagiografía, que ya en su tiempo contaba con una
tradición y unas leyes, la primera de las cuales exigía que el momento
principal de la primera parte de una biografía la ocupase la conversión del
biografiado, tanto más relevante y digna de atención cuanto más
prodigiosa y espléndida fuese en su excepcional realidad. Así se explica,
según Manselli, el porqué de un singular capítulo en la Vida I sobre la
educación que Francisco recibió en su familia (1 Cel 1-2), en el que
domina la genericidad moralística, tan austera y rigorista como
inconsistente desde el punto de vista de los acontecimientos biográficos.
Esto significa, por una parte, la falta de noticias verdaderas y exactas en
Tomás de Celano y, por otra, que él desconoce todo o casi todo lo
referente al joven Francisco hasta los dos sueños de éste, o sea, hasta una
fase bastante avanzada de su conversión. Al parecer y por razones que
desconocemos, Tomás o no preguntó a la familia de Francisco o no fue
bien recibido por ella. Y cuanto nos dice del joven Francisco es un eco
bastante impreciso de recuerdos genéricos. Ante la falta o la escasez de
hechos característicos, Celano prefirió recurrir al planteamiento retórico-literario de una juventud corrompida y desenfrenada, hasta el punto que la
conversión, tras larga enfermedad, se convierte en un hecho del que el
mismo Francisco acabará maravillándose (cf. 1 Cel 3); después, el deseo
de marchar a la Pulla y los sueños famosos.
Con este estudio se abre el volumen, y en él, Manselli, su autor,
ofrece un resumen panorámico de la aceptación y rechazo de la obra de
Celano a través de los siglos, de las razones de tales actitudes, de los
puntos discutidos de las vidas o relacionados con ellas. En la última parte
de su trabajo (pp. 25-28), presenta algunas consideraciones que estima no
deben olvidarse. Las siguientes: las dos vidas de Celano pertenecen al
género literario de la hagiografía, que ya en su tiempo contaba con una
tradición y unas leyes, la primera de las cuales exigía que el momento
principal de la primera parte de una biografía la ocupase la conversión del
biografiado, tanto más relevante y digna de atención cuanto más
prodigiosa y espléndida fuese en su excepcional realidad. Así se explica,
según Manselli, el porqué de un singular capítulo en la Vida I sobre la
educación que Francisco recibió en su familia (1 Cel 1-2), en el que
domina la genericidad moralística, tan austera y rigorista como
inconsistente desde el punto de vista de los acontecimientos biográficos.
Esto significa, por una parte, la falta de noticias verdaderas y exactas en
Tomás de Celano y, por otra, que él desconoce todo o casi todo lo
referente al joven Francisco hasta los dos sueños de éste, o sea, hasta una
fase bastante avanzada de su conversión. Al parecer y por razones que
desconocemos, Tomás o no preguntó a la familia de Francisco o no fue
bien recibido por ella. Y cuanto nos dice del joven Francisco es un eco
bastante impreciso de recuerdos genéricos. Ante la falta o la escasez de
hechos característicos, Celano prefirió recurrir al planteamiento retórico-literario de una juventud corrompida y desenfrenada, hasta el punto que la
conversión, tras larga enfermedad, se convierte en un hecho del que el
mismo Francisco acabará maravillándose (cf. 1 Cel 3); después, el deseo
de marchar a la Pulla y los sueños famosos. El segundo estudio dedicado a la obra biográfica de Celano se debe a
Edith Pasztor, y está centrado en la vida primera. Comienza recordando
que ésta es una de las fuentes del siglo XIII más estudiadas, pero no de las
mejor comprendidas ni más exactamente interpretadas. Quedó fuera de la
circulación, junto con todas las biografías anteriores a la Leyenda mayor
de san Buenaventura, por decisión del Capítulo general de 1266; sin
embargo, se conservó en bastantes códices del siglo XIII, aunque no en el
arquetipo, y la publicaron por primera vez los Bolandistas en 1768. No
conocemos con exactitud la fecha en que fue compuesta; ciertamente lo
fue entre 1226 y 1241, y diversos indicios tienden a situarla en 1230.
Durante el generalato de Crescencio de Jesi, el Capítulo general de 1244 la
consideró insuficiente (por falta o imprecisión de los datos, o porque su
enfoque era contrario a la orientación tomada por la Orden), e invitó a
todos los hermanos a que enviasen al Ministro General las noticias que
tuviesen sobre la vida y prodigios de Francisco, a fin de componer una
nueva vida del Santo; así nació, también por obra de Celano, la Vida II.
El segundo estudio dedicado a la obra biográfica de Celano se debe a
Edith Pasztor, y está centrado en la vida primera. Comienza recordando
que ésta es una de las fuentes del siglo XIII más estudiadas, pero no de las
mejor comprendidas ni más exactamente interpretadas. Quedó fuera de la
circulación, junto con todas las biografías anteriores a la Leyenda mayor
de san Buenaventura, por decisión del Capítulo general de 1266; sin
embargo, se conservó en bastantes códices del siglo XIII, aunque no en el
arquetipo, y la publicaron por primera vez los Bolandistas en 1768. No
conocemos con exactitud la fecha en que fue compuesta; ciertamente lo
fue entre 1226 y 1241, y diversos indicios tienden a situarla en 1230.
Durante el generalato de Crescencio de Jesi, el Capítulo general de 1244 la
consideró insuficiente (por falta o imprecisión de los datos, o porque su
enfoque era contrario a la orientación tomada por la Orden), e invitó a
todos los hermanos a que enviasen al Ministro General las noticias que
tuviesen sobre la vida y prodigios de Francisco, a fin de componer una
nueva vida del Santo; así nació, también por obra de Celano, la Vida II. La exposición de este tema, encomendada también a Manselli, lleva
por título: Tomás de Celano y los «Compañeros» de Francisco: la «Vida
II». Con ello se indica claramente el punto de mira desde el que se estudia
la obra biográfica de Celano en su Vida II. No serán objeto del estudio de
Manselli todos los problemas de diversa índole que la Vida II presenta al
investigador, sino únicamente los que surgen sobre todo del hecho de que
Celano tuviera que redactar la mayor parte de la misma, no con una
documentación recogida por él mismo, sino con la que puso en sus manos
el General de la Orden Crescencio de Jesi, y que era el resultado de las
respuestas de los hermanos a la petición del Capítulo General de 1244.
Tres puntos abarcará el discurso de Manselli: el condicionamiento a que
estuvo sometido Celano en su actividad literaria en la Vida II, la selección
que hizo del material que le llegó, y algunas indicaciones sobre la primera
parte de la Vida II. No es la primera vez que Manselli estudia el tema. En
su obra: «Nos qui cum eo fuimus», publicada en Roma en 1980, ya se
ocupó de las relaciones entre la obra de Celano y la de los «Compañeros»
del Pobrecillo. En ella, precisamente, establece que Tomás de Celano, para
redactar su Vida II, se sirvió de los testimonios de dichos hermanos que le
llegaron a Crescencio de Jesi. Desde esta convicción parte en este estudio,
del que pasamos a indicar los puntos principales, que ya hemos señalado.
La exposición de este tema, encomendada también a Manselli, lleva
por título: Tomás de Celano y los «Compañeros» de Francisco: la «Vida
II». Con ello se indica claramente el punto de mira desde el que se estudia
la obra biográfica de Celano en su Vida II. No serán objeto del estudio de
Manselli todos los problemas de diversa índole que la Vida II presenta al
investigador, sino únicamente los que surgen sobre todo del hecho de que
Celano tuviera que redactar la mayor parte de la misma, no con una
documentación recogida por él mismo, sino con la que puso en sus manos
el General de la Orden Crescencio de Jesi, y que era el resultado de las
respuestas de los hermanos a la petición del Capítulo General de 1244.
Tres puntos abarcará el discurso de Manselli: el condicionamiento a que
estuvo sometido Celano en su actividad literaria en la Vida II, la selección
que hizo del material que le llegó, y algunas indicaciones sobre la primera
parte de la Vida II. No es la primera vez que Manselli estudia el tema. En
su obra: «Nos qui cum eo fuimus», publicada en Roma en 1980, ya se
ocupó de las relaciones entre la obra de Celano y la de los «Compañeros»
del Pobrecillo. En ella, precisamente, establece que Tomás de Celano, para
redactar su Vida II, se sirvió de los testimonios de dichos hermanos que le
llegaron a Crescencio de Jesi. Desde esta convicción parte en este estudio,
del que pasamos a indicar los puntos principales, que ya hemos señalado.