 |
DIRECTORIO FRANCISCANOSanta Clara de Asís |
 |
CLARA DE ASÍS
EN LA TIPOLOGÍA HAGIOGRÁFICA FEMENINA
por Lázaro Iriarte, OFMCap
|
|
Francisco y Clara de Asís inauguran, en el santoral histórico de Occidente, un nuevo módulo, por decirlo así, de realización cristiana, con un sello original de adherencia al Evangelio; una santidad en que el radicalismo del seguimiento de Cristo se conjuga con actitudes humanas naturales, espontáneas, y en que las renuncias liberadoras tienen como función facilitar la experiencia de Dios y la donación al hombre hermano a impulsos del amor, en un aura de serenidad y de gozo. El santo es visto, en la piedad y en el arte, no ya sustraído a la condición terrena, como en los siglos precedentes, sino en una óptica en cierto modo horizontal, en su clima social y cultural, con sus vivencias personales y hasta con sus limitaciones y quiebras, las cuales ponen más de manifiesto el éxito de Dios. Aun el nuevo modo de biografiar, sobre la base de testimonios inmediatos, recogidos antes de que, con la distancia y el culto, cobre vuelo la inevitable mitización, ofrece una garantía de concretez histórica que pone al santo más próximo, sin disminuir su talla espiritual. Tratemos de captar los rasgos peculiares de la imagen hagiográfica de la «plantita de san Francisco» en la perspectiva general del concepto histórico de santidad, sin pretender hacer de Clara de Asís algo así como un meteoro excepcional en el firmamento de los santos. 1. LA MUJER EN LA HAGIOGRAFÍA (...) 2. PRESENCIA FEMENINA (...) 3. LA SANTIDAD FEMENINA Es la confirmación de aquella novitas que ya el primer biógrafo del Santo trató de explicar, a su modo, al trazar la figura del Poverello (3 Cel 1). Francisco, con todo, no fue un innovador: no se situó frente a nadie ni frente a nada; fue sencillamente él mismo. Halló en la conciencia de la propia pequeñez el arte de renunciar a toda manipulación de la realidad propia y ajena. No reaccionó contra el pasado, pero supo desembarazarse de él; no condenó el presente, pero lo afrontó con sinceridad profética. Pobre ante Dios, contemplador de la Palabra salvífica y de la naturaleza, proyectó en todas las situaciones la luz del Evangelio; no tuvo la pretensión de anticiparse a Dios trazando un programa personal de perfección. No le gustaba hablar en términos de perfección, sino de pureza de corazón y de mente, de seguimiento de Cristo, de vida evangélica, de docilidad al Espíritu. Con Francisco de Asís podemos decir que cambia la imagen biográfica del santo. En la alta edad media interesaba tan poco la realidad histórica, al apoderarse la veneración popular de la imagen del siervo de Dios, que con frecuencia se recurría al plagio, vaciando su vida en la de otro santo precedente, a veces con sólo sustituir el nombre. Es cierto que su biógrafo, Tomás de Celano, no ha logrado, en su Vita I, romper del todo con los clisés comunes, por ejemplo con el de la vida de san Martín; pero eso no le ha impedido ofrecernos un san Francisco descrito en toda su originalidad e inmediatez, tal como lo vieron cuantos le trataron. Más aún, por primera vez quizás en la historia de la hagiografía, nos ha dejado su retrato, no sólo moral, sino físico en los mínimos detalles (1 Cel 83). La legenda franciscana inaugura una nueva etapa en la literatura hagiográfica, que hace emerger al santo de la realidad temporal y cultural en que ha vivido. La misma tendencia de las fuentes franciscanas a implicar al fundador en las vicisitudes de la evolución de la Orden, forzando a veces la interpretación de sus hechos y palabras, demuestra la voluntad de no desencarnarlo de la historia.[1] H. Grundmann, al reseñar el movimiento religioso femenino de los siglos XII y XIII, llegando a Clara de Asís afirma: «Es la única de las santas mujeres religiosas de Italia central cuya biografía conocemos exactamente».[2] En efecto, también en Clara se cumple lo dicho del cambio de rumbo en la hagiografía: la legenda se hace biografía, descripción de una existencia concreta, contorneada de trazos personales y ambientales plenamente individualizados.[3] Ciertamente, la importancia adquirida por la imagen central de Francisco ha hecho que, al igual que las demás personalidades de la primera generación franciscana, quedara relegada a un segundo plano la talla singular de la que nunca aspiró sino a ser la silenciosa «plantita» de su venerado Padre. Más aún, como justamente se ha hecho observar, en esa nueva etapa de feminización del tipo del santo, bajo el impulso de la espiritualidad franciscana y dominicana, hay un predominio patente del laicado femenino bajo diversas formas: princesas y nobles, reclusas y consagradas como miembros de la Orden de la Penitencia. De las diez santas de los siglos XIII y XIV, canonizadas por la santa Sede -casi todas de la órbita franciscana-, la única religiosa claustral es santa Clara (el culto de su hermana santa Inés no será reconocido oficialmente hasta el año 1752). La presencia de la mujer entre los modelos de santidad laical en ese tiempo forma el 44,5%, mientras que en la totalidad del santoral no pasa el 14,3%, frente al 85,7% de los hombres venerados como santos (A. Vauchez). Este hecho puede hallar una explicación en la mayor inserción de la mujer laica en el medio social, ya sea entregada a la vida retirada, no monástica, ya dedicada a las obras de caridad; lo cual hacía que, al morir, el pueblo la venerase espontáneamente como santa y se multiplicaran los milagros en su tumba, dando la base para promover la causa de su canonización; mientras que las religiosas santificadas en el silencio de la clausura pasaban desapercibidas. Con todo tenemos una lista de diez clarisas de esos siglos cuyo culto ha sido oficialmente aprobado con el título de beatas, entre ellas la hija espiritual de santa Clara, Inés de Praga.[4] La mayor parte de ellas, es cierto, pertenecen a familias reales o de la alta aristocracia, circunstancia que, como es sabido, facilitaba el acceso a los trámites de la canonización, incluso obedeciendo a consideraciones políticas, como lo hace notar A. Vauchez en su valioso estudio (La sainteté en Occident). Desde el punto de vista del contexto social, en el momento histórico que nos ocupa, es oportuno hacer notar cómo, a diferencia de los demás movimientos religiosos, que se movían en dos binarios divergentes -renovación monástica a nivel aristocrático, experiencia religiosa popular-, Francisco y Clara realizan, él plebeyo burgués, ella noble, la feliz conjunción de las varias clases sociales bajo el signo de un mismo ideal evangélico. Tanto la fraternidad masculina, puesta en marcha por Francisco, como la femenina, dirigida por Clara, acogerán sin distinción a nobles y plebeyos, ricos y pobres, doctos e indoctos. Por primera vez, al cabo de siete siglos, la santidad vuelve a ser patrimonio común. Por otro lado, la regla de san Agustín, que iba acoplando por el mismo tiempo múltiples formas nuevas de vida consagrada, actualizaba el principio establecido por el doctor de Hipona en el siglo V para los monasterios femeninos de África: todas, sin distinción de origen pobre o rico, debían integrarse por igual en la vita communis, participando de los beneficios de ésta en razón de la diversa necesidad (PL 33, 260). Añadamos todavía que, gracias a la Orden de la Penitencia y a las otras formas de irradiación de la espiritualidad de las nuevas órdenes mendicantes en el medio seglar -llamadas más tarde «órdenes terceras»-, la aspiración femenina legítima a hacerse presente en la vida de la Iglesia, fuera de las estructuras monásticas, halló un cauce más seguro que el de los movimientos del siglo XII. 4. CLARA, PRIMERA MUJER «FUNDADORA» Ella rehusó siempre ser tenida como fundadora aun de la comunidad de las hermanas pobres de San Damián. Lo mismo en la carta tercera a Inés de Praga que en el Testamento y en la Regla invoca reiteradamente la autoridad y el magisterio del Padre santo y la obediencia a él prometida. En el comienzo de la Regla proclama a Francisco único institutor formae vitae Ordinis sororum pauperum. El cuidado que se ha tenido en evitar el término regla, tanto en el estatuto dado por Hugolino en 1219 como en el de Inocencio IV de 1247, manteniendo la denominación forma de vida -por lo demás específicamente franciscana-, parece obedecer a la voluntad, por parte de la Sede apostólica, de respetar la prohibición del concilio cuarto de Letrán (1215) de fundar nuevas Ordenes: en adelante, toda nueva forma de vida religiosa debía adoptar una de las reglas aprobadas, entre las que, por voluntad de Inocencio III, se hallaba la de san Francisco. Esa misma preocupación canónica aparece en la aprobación de la «forma de vida» de santa Clara. En efecto, todas las «damianitas» profesaban la regla benedictina hasta que Inocencio IV la sustituyó por la de san Francisco. Al escribir Clara su «forma de vida», estaba muy lejos de pretender una sustitución de la «forma de vida dada por san Francisco» a las hermanas pobres, como expresan el cardenal Rainaldo y el papa Inocencio IV en la aprobación de la misma. En la evolución de las varias formas de vida consagrada habían existido, desde los tiempos de Pacomio, mujeres iniciadoras de comunidades monásticas y aun de verdaderas agrupaciones de ellas, pero siempre como un desdoblamiento de las fundaciones masculinas y bajo la dirección del higúmeno o abad fundador. Recordemos los nombres de María, hermana de san Pacomio, Macrina, hermana de san Basilio, Marcelina, hermana de san Ambrosio, Paula, discípula de san Jerónimo, Cesaria, hermana de san Cesáreo de Arlés, Florentina, hermana de san Leandro, Escolástica, hermana de san Benito. En la alta edad media hallamos muchas fundadoras de monasterios, a veces en forma autónoma. Pero ninguna de ellas dejó escrita una regla de amplia aceptación, ninguna ejerció un magisterio duradero, ninguna dejó detrás de sí una orden numerosa que se denominara con su nombre. Ante todo, por iniciativa de la Sede apostólica, interesada en canalizar el fuerte despertar religioso femenino, por obra especialmente del cardenal Hugolino y con la colaboración de los hermanos menores, numerosas comunidades de mujeres fueron unificadas, a partir de 1218, en varios países de Europa, teniendo como centro de referencia el monasterio de San Damián de Asís: iuxta ordinem dominarum de S. Damiano de Assisio. Eran conocidas bajo la denominación de damianitas; se les asignó un visitador común y se las puso bajo la alta responsabilidad del cardenal protector de los hermanos menores.[5] Clara no tuvo parte alguna en ese empeño pontificio por hacer de San Damián el centro y modelo de una orden femenina de nuevo estilo; pero, en el Testamento, deja entrever cierta conciencia de la responsabilidad que ese hecho comporta para su comunidad, cuando recuerda a sus hermanas:
Si el texto de la Bendición de la Santa, mandado por las hermanas de San Damián a algunos monasterios -tal vez a todos los de las «damianitas»-, es auténtico, tendríamos en él la prueba de que ella misma, al final de su vida, se sentía de alguna manera madre espiritual de cuantas llevaban esa denominación. Así parece indicarlo la forma de la redacción:
La sospecha de que el texto haya sido arreglado por las hermanas de San Damián, o por alguien de acuerdo con ellas, se basa en la expresión hijas mías, que no parece usara la Santa -en el Testamento dice siempre hermanas-, y, sobre todo, en la correspondencia con la circular mandada en nombre de la comunidad y redactada por algún curial de la cancillería del cardenal protector Rainaldo: «A todas las hermanas de la Orden de San Damián extendidas por el mundo, las hermanas que moran en Asís les desean salud en el Autor de la Salvación». Este documento constituiría el primer testimonio biográfico después de la muerte, si el estilo no fuera tan ampuloso y convencional. Con todo, no deja de contener detalles bien significativos. Las hermanas llaman a Clara guía, madre venerable y maestra nuestra. Ponderan el amor solícito con que se preocupaba de cada una, proporcionándoles lo necesario y animándolas a soportar las privaciones inherentes a la pobreza abrazada, dato que corresponde a lo que más tarde manifestarán en el proceso de canonización.[6] Y es en ese mismo proceso donde aparece evidente el deseo de las hermanas de San Damián de ver reconocida a su venerada madre como fundadora de toda la orden de las damas pobres (Proceso IV, 31). El autor de la Legenda, como aparece en el proemio enderezado al Pontífice, tiene la conciencia de estar escribiendo la vida de una gran fundadora, digna de figurar al lado de los hombres providenciales suscitados por Dios para restaurar el mundo por medio de nuevas órdenes. La proclama iniciadora de la orden de las damas pobres, piedra primaria y noble fundamento de su orden (LCl 132-134, 143, 146). Así llegamos a la bula de canonización (26 de septiembre de 1255), donde hallamos la proclamación solemne de santa Clara como verdadera fundadora de todas las damianitas (cf. BAC 119-120). Se diría que en la curia romana había un empeño decidido en lograr que todos los monasterios de inspiración franciscana reconocieran por madre y fundadora a la Santa. Para esa fecha sumaban 68 en Italia, 21 en España, 14 en Francia y 8 en los países germánicos. Pero el paso decisivo lo dio Urbano IV en el proemio de su Regla, promulgada en 1263, a los diez años de la muerte y ocho de la canonización de Clara. Con una fórmula calculada la llama cuasi-fundadora de la orden a la que pertenecen todas las que son conocidas bajo el nombre de hermanas, damas o monjas, o también pobres reclusas, de la orden de San Damián. Y determina solemnemente:
Así es como, al lado de los nombres populares de benedictinos, dominicos, agustinos, bernardos, franciscanos, aparecerá en adelante el de clarisas. 5. LA IMAGEN DE SÍ MISMA El Testamento y su valor autobiográfico.- No hay duda que el Testamento dictado por Francisco poco tiempo antes de morir, por la remembranza del origen de su aventura evangélica, contiene la primera y más valiosa fuente biográfica. A imitación suya, también Clara quiso dictar su última voluntad, muy probablemente luego de la promulgación de la Regla de Inocencio IV para las comunidades de la «orden de San Damián», regla que ponía en peligro el compromiso fundamental del seguimiento de Cristo en pobreza absoluta, sin posesiones ni rentas, y pasaba en silencio otros aspectos evangélicos del proyecto de vida tal como ella lo había recibido del fundador. Clara, al igual que Francisco, reconoce que todo comenzó cuando, bajo la guía de un tal padre, dio comienzo a su vida de «penitencia»; habla expresamente de «conversión». Se define a sí misma sierva, aunque indigna, de Cristo y de las hermanas pobres del monasterio de San Damián, y plantita del santo padre Francisco (TestCl 37). Expresa reiteradamente su adhesión inquebrantable al fundador y su voluntad de seguir sin vacilar por «la vía de la santa sencillez, humildad y pobreza». Es, sobre todo, vibrante la página en que proclama la fidelidad a la pobreza absoluta, sin medios fijos de vida; en ella se refleja toda su fuerte personalidad femenina, tenaz y constante, al apresurarse a obtener de Inocencio III, luego de la aceptación forzosa de la regla benedictina en 1215, el «privilegio» de la pobreza total, haciéndolo confirmar después por sus sucesores. Al cabo de casi cuarenta años de gobierno de su numerosa fraternidad, lejos de adoptar el tono de quien estuviera habituada a hacerse escuchar y obedecer, Clara sigue siendo la animadora fraternal del grupo de las hermanas pobres, sierva humilde entre ellas; emplea con espontaneidad el nosotras al inculcar un compromiso adquirido por todas responsablemente. El retrato que traza de la que le ha de suceder es, sin duda, el de sí misma, su línea de conducta en el servicio a las hermanas:
Con razón ha escrito Chiara Augusta Lainati: «Entre los escritos de santa Clara, el Testamento es el documento de mayor relieve autobiográfico, el más denso de recuerdos personales y franciscanos».[7] La Regla: talla de fundadora de Clara.- La «forma de vida», escrita por la Santa al final de su vida, que ella logró ver confirmada primero por el cardenal protector Rainaldo el 16 de septiembre de 1252 y, luego, por Inocencio IV el 9 de agosto de 1253, dos días antes de su muerte, puede ser considerada como fruto maduro de una larga experiencia de vida evangélica, a partir del núcleo inicial de la «forma de vida» recibida de Francisco, ampliada y adaptada progresivamente por él mismo con enseñanzas orales y escritas, y mantenida inviolablemente, heroicamente, a través de la legislación posterior para las damas pobres, frente a los dictados de la prudencia humana. Hasta podemos afirmar que, como sucedió con la Regla no bulada de los hermanos menores, no fue la Regla la que condicionó la vida, sino que fue la vida misma, enriquecida y adaptada, la que fue haciendo la Regla en la aspiración renovada de Clara (A. Lainati). Su mérito está en haber sabido institucionalizar, por decirlo así, esa experiencia y transmitirla vigorosamente a sus hermanas presentes y venideras. Sobre la base del texto de la Regla bulada de san Francisco, toma de ésta lo que tiene aplicación a la realidad de la comunidad femenina claustral, pero modifica o suprime lo que no es aceptable, con un sentido sorprendente de responsabilidad autónoma. Hay capítulos donde el alma de la fundadora se transparenta en toda su grandeza; son precisamente los que mejor expresan la fidelidad al ideal evangélico de Francisco, profundizado ulteriormente y formulado con exquisitez femenina. Ese sello personalísimo aparece, principalmente, en el capítulo segundo, sobre la admisión y formación, en el cuarto, sobre el oficio de la abadesa y la corresponsabilidad de las hermanas, en los tres capítulos relativos a la pobreza y al trabajo -sexto, séptimo y octavo-, en el noveno, sobre la corrección de las culpables y sobre las hermanas externas, en el décimo, sobre el clima interno de obediencia caritativa y de compenetración en la fraternidad. Es cierto que no faltan otros capítulos más impersonales, de cierta frialdad disciplinar; son los que recogen las normas canónicas ya existentes sobre la clausura; pero aun en ellos ha logrado Clara introducir incisos en coherencia con el resto de la Regla. Así en el capítulo segundo, cuando da un amplio criterio general o pauta de discernimiento sobre las causas de salida del monasterio (RCl 2,13); en el tercero, cuando dispone la entrada del capellán en clausura en los días de comunión con el fin de «celebrar dentro para sanas y enfermas» (RCl 3,15); en el quinto, donde exceptúa la enfermería de la norma general del silencio «para recreo y servicio de las hermanas» y cuando, dejando de lado la norma del silencio continuo, de origen cisterciense, que venía desde el estatuto de Hugolino, dispone: «Pueden siempre y en todas partes comunicarse brevemente y en voz baja lo que fuere necesario» (RCl 5,3s). El aspecto que, a mi modo de ver, llama más la atención al examinar detenidamente la Regla de santa Clara es la imagen que emerge de una fraternidad femenina que vive gozosamente la pobreza liberadora, en sencillez y unión de corazones, en un clima de confianza recíproca, bajo la guía de la madre y sierva, cuyo dechado describe delicadamente en el capítulo cuarto.[8] Las cartas a Inés de Praga revelan la personalidad humana y espiritual de Clara.- Aun a través de la forma literaria del latinista, que no ha dejado de poner su huella de tópicos clericales, no puede menos de captarse la riqueza de sensibilidad y de afectividad, tierna y noble, del corazón de una mujer plenamente realizada. Más aún aparece la riqueza de su espíritu, sobre todo cuando, en párrafos llenos de unción y de fervor, descubre su propia experiencia de Dios, la luz infusa a la que está habituada y su amor apasionado al divino Esposo. Estas cartas son, además, el mejor testimonio de su magisterio espiritual, de su arte de formar en las vías del espíritu, que nos es conocido por las declaraciones de las hermanas en el proceso. No es difícil precisar los centros focales de esa línea pedagógica, heredada de Francisco: seguimiento de Cristo pobre y crucificado, único Esposo, cuyo amor debe polarizar todos los afectos y todas las aspiraciones, espejo en el cual se debe contemplar la perfección de toda virtud; la vía evangélica de la pobreza y de la humildad; la fidelidad inquebrantable a san Francisco, recomendada fuertemente en la carta segunda, con expresiones que delatan un notable vigor de carácter: «Y si alguien te quisiera apartar del camino de perfección que has abrazado..., ¡con todos los respetos, no le hagas caso, sino abrázate, virgen pobrecilla, a Cristo pobre!» (2CtaCl 17s). Finalmente, en cada página se respira un clima sano de gozo y de libertad de espíritu, que no puede ser sino un reflejo de lo que la Santa vivía y hacía vivir en San Damián.
6. CÓMO VE FRANCISCO A HERMANA CLARA Por desgracia, hemos de dar por irremediablemente perdidos los textos personales de Francisco que mejor pudieran documentarnos sobre lo que Clara significaba para él, como hermana dada por el Señor al igual que tantos hermanos llamados al seguimiento de Cristo según el Evangelio. Hubieran sido preciosos aquellos «muchos escritos» que la misma Clara dice haber recibido del Santo (TestCl 34; 3CtaCl 36). Nos tenemos que contentar con los dos fragmentos conservados por ella en su Regla: el de la Forma de vida y el de la Última voluntad, y con el cántico Audite poverelle, afortunadamente rescatado del olvido hace pocos años. En cuanto al primero de ellos, la Forma de vida, es de gran interés captar el paralelismo que guarda con la antífona de la Virgen María que Francisco repetía al principio y al final de cada hora del Oficio de la Pasión. La saluda hija y esclava del altísimo sumo Rey el Padre celestial, madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo; y, en los mismos términos, dice a Clara y a las hermanas:
Aquí no aparece la relación paralela de la maternidad con Cristo, pero por las cartas de Clara a Inés de Praga sabemos en qué grado había asimilado ella la idea bellamente expuesta por Francisco en su Carta a los fieles, idea que él habría aplicado más de una vez a las hermanas pobres: la llama «esposa, madre y hermana de nuestro Señor Jesucristo» (1CtaCl 12. 24). Clara, como toda mujer consagrada, viene a ser en la Iglesia, según esa concepción del Santo, una reproducción del misterio de la Virgen Madre. No sabemos hasta dónde pudo influir en esa actitud la cultura trovadoresca de Francisco y aquella su postura cortés, o más bien consideración de fe, que le hacía ver en cada mujer una esposa de Cristo (cf. 2 Cel 113s). Pero no era ciertamente una mitización caballeresca. Su trato con Clara, antes y después de la reclusión de ésta en San Damián, estuvo lleno de naturalidad y de noble afecto, no menos que de entusiasmo legítimo al ver la entrega entera y radical con que ella abrazó y mantuvo el ideal evangélico. De ese entusiasmo habla Clara en el Testamento y en la Regla:
Este último dato, que la Santa alegaría en favor de lo que ella consideraba un derecho para con los hermanos menores, está indicando la manera como el fundador veía a hermana Clara: precisamente eso, como una hermana, hacia la cual, y por los mismos motivos que hacia los demás hermanos de la fraternidad, sentía afecto y solicitud entrañable. Y Clara le correspondió con un amor profundo y tenaz, de adhesión filial, que creció en intensidad después de la muerte y de la canonización del padre amado.[9] Cuando a Francisco le venía el deseo de encontrarse con ella, llamaba a un hermano y le decía: «Vamos a ver a hermana Clara».[10] Al reducir más tarde sus visitas a San Damián, si hemos de dar fe a la información recogida por Tomás de Celano, explicaba ese cambio en su modo de conducirse: «No creáis, hermanos carísimos, que ya no las amo profundamente. Si hubiera culpa en cuidar de ellas en Cristo, ¿no hubiera sido mayor culpa haberlas unido a Cristo?» (2 Cel 205). La Vita II de Celano parece estar influenciada por el testimonio sospechoso de un tal Esteban, enemigo abierto de toda comunicación con las damas pobres; pero gracias a él tenemos noticia de un particular, que nos ayuda a captar mejor lo que suponía la hermana Clara a los ojos de Francisco: «Cuando hablaba con ella o de ella, no la designaba con su nombre, sino que la llamaba la cristiana».[11] Para el Poverello ser cristiano es sinónimo de compromiso total en el seguimiento de Cristo, coherencia con la vocación evangélica (cf. 1 R 16,6; CtaM 7). Al designar a Clara con ese nombre quería expresar su satisfacción íntima por la generosidad con que su discípula respondía al amor de Cristo. La Última voluntad, dictada por Francisco para Clara y las hermanas, es el mejor testimonio de la confianza que tenía el fundador en que San Damián había de seguir siendo el baluarte pacífico de la fidelidad a «la vida y pobreza del altísimo Señor Jesucristo y de su santísima Madre», confianza que no quedaría desmentida, como lo hemos podido comprobar en los escritos de la Santa. En cuanto al que podemos llamar testamento lírico, el cántico Audite poverelle, compuesto por Francisco a petición de Clara, constituye un precioso testimonio del grado en que él se sentía vinculado a la fraternidad femenina como guía espiritual. 7. CÓMO VIERON LAS HERMANAS DE SAN DAMIÁN Por fortuna poseemos, en las declaraciones del Proceso de canonización, el testimonio inmediato de la imagen que se habían formado de Clara las hermanas que convivieron con ella durante muchos años. El proceso fue iniciado en el claustrito de San Damián el 24 de noviembre de 1253, tres meses y medio después de la muerte de la Santa. Fue pedida declaración a trece hermanas de la comunidad, seleccionadas entre las que podían proporcionar datos sobre el curso completo de su vida a partir de la niñez; durante el proceso fue añadida la testificación de otras dos hermanas. Las informaciones se completaron con el interrogatorio de cinco testigos seglares de la ciudad. A partir del año 993, en que tuvo lugar la primera canonización pontificia, se fue reservando progresivamente a la Sede apostólica la inserción de los siervos de Dios en el catálogo de los santos y, desde fines del siglo XII, se fue introduciendo un tipo de proceso, que se realizaba bajo la responsabilidad de un obispo o de un legado pontificio, siempre por comisión del papa. Al principio se insistía más bien en los milagros obrados por intercesión del siervo de Dios en vida y después de su muerte. Luego se fue dando importancia a la vida; todo proceso requería un Liber vitae y un Liber miraculorum. Bajo Inocencio III se exigió un interrogatorio riguroso de los testigos para el examen de los milagros; éstos eran considerados, no sólo como sello de corroboración divina de la santidad, sino también como expresión de la vox populi, que venía siendo aún la base fundamental del culto público; es lo que hoy recibe el nombre de fama sanctitatis. A partir de 1230 existía un modelo de articuli interrogatorii, o sea un cuestionario que generalmente era preparado por los procuradores de la causa. Así se hizo en los procesos, que se conservan, de santo Domingo (1233) y de santa Isabel de Hungría (1234) (cf. Vauchez). Por lo general la legenda o vida oficial de la canonización se preparaba sobre la base de las informaciones del proceso, sistematizadas y completadas. De aquí la preferencia que ha de darse, desde el punto de vista crítico, a las declaraciones de los testigos del proceso sobre la elaboración del biógrafo. En el caso del proceso de santa Clara, llegado hasta nosotros en una versión en dialecto umbro, el cuestionario fue mandado por el papa Inocencio IV al obispo de Espoleto, comisionado por bula del 18 de octubre de 1253 para instituir la investigación de vita, conversione et conversatione, ac de miraculis. En realidad, al examinar el texto de la bula, queda la persuasión de que lo que el papa pretendía no era sino contar con un requisito canónico para proclamar santa a la que él mismo, en las exequias, había ya intentado honrar como tal, celebrando el Oficio de las vírgenes en lugar del de difuntos (LCl 47). El valor del proceso podría, en rigor crítico, adolecer del riesgo inherente, aún hoy día, al método de hacer desfilar uno tras otro a los testigos, preparados para responder a unas preguntas concretas, positivamente finalizadas, donde con frecuencia se sugiere abiertamente la respuesta. Añadamos el interés que todas las hermanas de San Damián tenían en poder honrar a su fundadora como santa, interés compartido, por otra parte, por los componentes del tribunal y, como he dicho, por el mismo papa. Con todo, una lectura atenta de las respuestas pone de manifiesto, ante todo, que el tribunal no se atuvo mecánicamente al cuestionario: pidió en muchas ocasiones aclaraciones complementarias y, por lo general, dejó hablar libremente a los testigos. Hay detalles personales e inmediatos que comunican al conjunto verdadera garantía de historicidad. Otro punto de prevención para el crítico moderno puede provenir de la importancia primaria que se da al milagro. Las religiosas se muestran ganosas de descubrir intervenciones sobrenaturales en los episodios más corrientes. He dicho ya que, en aquel entonces, la santidad era acreditada, sobre todo, por el carisma de hacer milagros. Por lo demás, la misma actitud de fe, de sencillez, de confianza en la bondad de Dios, propia del espíritu pobre, que observamos en Clara, comunicaba a su oración una eficacia capaz de obtener la intervención divina, sobre todo cuando, como vemos en todos los casos referidos en el proceso, entraba de por medio la caridad compasiva para con las hermanas enfermas o atribuladas, o para con otros necesitados. Viniendo a los rasgos de la personalidad de Clara, tal como la hallamos perfilada por las mismas declarantes, se pueden sintetizar de la forma siguiente: a) Madurez humana eminentemente femenina, o sea: riqueza de sensibilidad, de ternura, de presencia de ánimo, de solicitud hasta el detalle, junto con un don extraordinario de discernimiento. b) Estilo evangélico de gobierno, o mejor, de servicio humilde y llano, de acogida fácil, de celo por el bien de las hermanas que el Señor le ha confiado. c) Entereza mansa, pero también vigorosa cuando es necesario, especialmente en su adhesión irrenunciable a la herencia de Francisco. d) Vida penitentísima en sus años juveniles, hasta la exageración; y luego, paciencia en sobrellevar la enfermedad. e) Seguimiento de Cristo en pobreza total, así externa como interna; unión del binomio pobreza-trabajo, siendo ejemplo de laboriosidad. f) Profunda experiencia contemplativa, acompañada de gracias extraordinarias, que hizo de Clara guía y maestra de contemplativas. g) Serenidad y gozo del espíritu, que se transparentaba en todo su exterior. 8. TIPO DE SANTIDAD TRAZADO POR LA «LEYENDA» Al igual que el proceso y por la misma razón de presentar una base convincente para la canonización, da un lugar destacado a los milagros: los realizados en vida aparecen diseminados en el curso del relato biográfico, los que siguieron a la muerte forman un segundo opúsculo. Mérito suyo es el haber prescindido totalmente de los clisés convencionales de la hagiografía femenina. El esquema que el biógrafo se ha trazado brota de la realidad de una vida encuadrada en un espacio y en un contexto perfectamente conocidos; los hechos referidos, aun los que reciben una interpretación sobrenatural, acaecen en un ambiente natural, familiar. Eso sí, se toma la libertad, para dar calor humano al relato, de revestir con la vivacidad del diálogo los episodios más relevantes, por ejemplo el sostenido con el demonio a quien causaba pesadumbre el don de lágrimas de la Santa (n. 19), o la respuesta enérgica dada a Gregorio IX cuando éste le propuso que aceptase algunas posesiones (n. 14), o la oración dirigida al Señor en el trance tremendo del asalto de los sarracenos (n. 22). Entre las peculiaridades de la que pudiéramos llamar tipificación elaborada por el autor de la Leyenda, al margen del Proceso, una es el empeño en poner de relieve el fuerte influjo de Clara en torno suyo, desde la reclusión claustral, atribuyendo a la fama de su santidad todo el amplio movimiento de anhelo de perfección en el mundo femenino, primero en Asís, luego en el valle de Espoleto y finalmente en toda la cristiandad. Podría verse en ello la intención velada de presentarla como madre y maestra de todas las damas pobres y demás mujeres consagradas, que se beneficiaban del fermento franciscano. La entusiasta reseña termina con estas palabras:
Otro particular, en que aparece cierta mira deliberada, es la detención con que narra los dos hechos en que la ciudad de Asís se sintió liberada por la eficacia de la intercesión de Clara, sirviéndose de los datos del proceso y de lo que el autor mismo ha conocido (nn. 22s). Pero mayor interés ofrecen los aspectos de la espiritualidad de Clara, netamente adherente a la de Francisco, su guía y maestro de juventud. El autor de la Leyenda ha sabido agrupar los recuerdos de las hermanas en torno a algunos temas centrales, como son: la humildad, que resplandece sobre todo en su estilo de dirigir la comunidad; la pobreza total, heroicamente mantenida aun frente al papa Gregorio IX; la mortificación y austeridad; la asiduidad en la oración, especialmente su unión con Dios mediante la contemplación infusa; el ardiente amor a Cristo crucificado, cuya pasión meditaba constantemente, junto con su devoción a la Cruz; su afición a escuchar la palabra de Dios; su amor entrañable a las hermanas, en particular a las enfermas; su paciencia y alegría en la enfermedad; el gozo con que fue al encuentro de la hermana muerte. 9. CLARA VISTA POR LOS HERMANOS La Vita I de Tomás de Celano, escrita en 1228, cuando Clara se hallaba en el vigor de sus 34 años aproximadamente, al frente de medio centenar de hermanas, contiene el testimonio más antiguo y más preciso del concepto que se tenía de la santidad de ella y del espíritu que reinaba en el reclusorio de San Damián. Tomando pie del relato de la restauración de la iglesita de San Damián, al comienzo de la conversión de Francisco, escribe:
Sigue un prolijo elogio de la unión fraterna, la humildad, el retiro, el espíritu de pobreza, la experiencia de la contemplación y demás valores que el biógrafo ha podido observar de cerca en la comunidad de San Damián (1 Cel 18-20). Nuevamente aprovecha la ocasión del llanto de las damas pobres ante el cuerpo exánime del Padre amado, el 4 de octubre de 1226, para reiterar el elogio de Clara. Atribuye otra vez a Francisco el mérito de haber sido el «plantador» de la rama femenina, y prosigue:
Ignoramos cuál pudo ser la reacción de Clara al verse casi canonizada en vida en la primera biografía de su amado padre. Lo que sí cabe suponer es en qué grado debió de contribuir esa página a difundir la fama y aun la imagen de la abadesa de San Damián como realización femenina de los ideales de Francisco, ejerciendo con ello el influjo, que más tarde pondrá de relieve la Leyenda de la Santa, en la aspiración general a una vida religiosa más profunda (LCl 10s). Por el segundo texto parece que, ya entonces, Clara usaba declinar el honor de ser considerada como fundadora, llamándose simple plantita del Padre Francisco. El segundo estadio de las fuentes biográficas de san Francisco se inicia, como es sabido, con el tan traído y llevado «florilegio» de Greccio, copiosa compilación de testimonios y de recuerdos, realizada en 1246 por los «tres compañeros» León, Rufino y Ángel. Ese material, ordenado, sistematizado y manejado luego por Tomás de Celano, sirvió a éste para redactar su Vita II. Gran parte de esa vasta información, una vez utilizada por el biógrafo oficial, desapareció; pero una parte considerable se salvó afortunadamente y ha llegado hasta nosotros principalmente en la Leyenda de los Tres Compañeros, en la Leyenda de Perusa y en el Espejo de Perfección. Es la corriente biográfica conocida bajo el nombre de «grupo del hermano León», porque este discípulo íntimo del fundador es considerado como el autor principal de los relatos. La Leyenda de los Tres Compañeros solamente menciona a las damas pobres al referir la reconstrucción de la capilla de San Damián. Y aquí aparece por primera vez la noticia de la profecía de Francisco sobre el futuro «monasterio de damas, con cuya fama de vida santa será glorificado en toda la Iglesia el Padre del cielo» (TC 24). La menciona también Tomás de Celano (2 Cel 13) y santa Clara en su Testamento. La Leyenda de Perusa ofrece algunos datos de singular interés, como el origen del cántico Audite poverelle (LP 85), el último saludo con la bendición a Clara y las hermanas, en una carta no conservada, y el adiós de Clara y su comunidad al padre difunto (LP 13). En este segundo texto hay un inciso significativo, reproducido literalmente más tarde en el Espejo de Perfección (EP 108):
Tomás de Celano omite todo el hecho en la Vita II, en la cual ni siquiera aparece el nombre de Clara. Se limita a repetir brevemente el elogio de las damas pobres, pero con el fin de prevenir a los hermanos contra el trato frecuente con las religiosas, preocupación disciplinar de los responsables de la Orden a la sazón (2 Cel 204s). Nos hallamos aquí ante la primera manifestación de la doble actitud discordante en el seno de la Orden: una, la de la «comunidad», de distanciamiento de las «damas pobres», que trata de quitar importancia a lo que Clara representa frente a la evolución de la rama masculina, y otra de aproximación a las «hermanas pobres», que ve en Clara el dechado y el estímulo en la fidelidad al ideal primitivo: «émula de san Francisco en la continua observancia de la pobreza del Hijo de Dios». Téngase en cuenta que aún vivía la Santa. Ya el ministro general Haymón de Faversham (1240-1244) había obtenido de Gregorio IX una bula que exoneraba a los hermanos menores de la responsabilidad de asistir espiritualmente a las damas pobres. Fue entonces cuando Clara tuvo el gesto de devolver al ministro general los hermanos limosneros, diciendo: «Llévese ya a todos los hermanos, toda vez que nos retira a los que nos deben dar el nutrimento de vida» (LCl 37). La tensión se había agudizado por las fechas en que los «tres compañeros» realizaban su compilación en Greccio. En 1245 había tenido que intervenir Inocencio IV con una bula para calmar los ánimos de ambas partes; al año siguiente otra nueva bula colocaba a las damas pobres bajo la dirección de los hermanos menores, decisión que sería confirmada por el mismo pontífice en su «forma de vida» de 1247. Aún después de su muerte, Clara siguió representando para los celantes, que más tarde formaron el partido de los «espirituales», el símbolo de la resistencia frente a lo que ellos consideraban la prevaricación de los ideales de san Francisco, en tal grado que el corifeo del partido, Ángel Clareno, invocará, entre los casos de entereza alegados para justificar su propia postura de rebeldía, la actitud valerosa de la Santa ante Gregorio IX en defensa de la pobreza total, llegando a afirmar, con exageración, que dicho papa se había visto obligado a echar mano de la excomunión para hacerla ceder, pero sin conseguir doblegarla.[13] San Buenaventura, conciliador, pero hombre de la «comunidad», tenía personalmente en grande estima a Clara y a las damas pobres. En 1259, siendo general, dirigió desde el monte Alvernia una hermosa carta «a las amadas hijas en Cristo, la abadesa de las damas pobres de Asís del monasterio de santa Clara y todas las hermanas» (BAC 367-369). Las exhortaba a seguir con solicitud las huellas y el ejemplo de su santísima madre (había sido canonizada cuatro años antes). Escribió para todas las clarisas el tratado místico De perfectione vitae ad sorores, donde presenta a la Santa como modelo de las virtudes evangélicas. Predicó varios de sus sermones en iglesias de la orden femenina, si bien entre los panegíricos no se conserva uno sólo de santa Clara, mientras hallamos seis de san Francisco y uno de san Antonio. En la Leyenda mayor, destinada a restablecer la concordia interna mediante una interpretación común de la vida y de las enseñanzas del fundador, el santo general es muy parco en mencionar a Clara. Da en pocas líneas la noticia de la fundación de las damas pobres; designa a la Santa «la primera plantita de éstas... hija en Cristo del pobrecillo padre san Francisco y madre de las señoras pobres» (LM 4,6). Es el único biógrafo que narra ampliamente la consulta hecha por Francisco a Silvestre y Clara para conocer si debía darse o no exclusivamente a la contemplación reposada (LM 12,2). En relación con la actitud oficial de la primera Orden para con santa Clara y las clarisas hay un hecho que reviste importancia particular: la resistencia a aceptar su culto litúrgico o, al menos, a cualificarlo. Además del motivo expuesto, parece que influyó el recelo de que, dando importancia a la Santa, podría desplazar a Francisco como fundador de las damas pobres, especialmente después de que Urbano IV declaró oficial la denominación de Orden de santa Clara. En efecto, en las fuentes de la primera Orden, como lo hemos visto, hay una insistencia reiterada en presentar al Santo como único y verdadero fundador del monasterio de San Damián y, virtualmente, de los demás monasterios de la rama femenina; mientras que Clara es designada con los apelativos de «primera piedra», «primera planta», «madre»... Por lo demás, es el puesto que ella misma se asignaba. Contrasta, en cierto modo, el empeño de la Sede apostólica por exaltar la figura de Clara con la rémora de los responsables de la Orden en promover su culto. Es ya significativo el episodio ocurrido en las exequias la mañana siguiente a la muerte de la Santa. Quiso presidir el rito Inocencio IV en persona, rodeado de los cardenales; cuando los religiosos comenzaron el Oficio de difuntos, el papa dio orden de que, en lugar de éste, se cantara el Oficio de vírgenes, «como si quisiera canonizarla antes de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura». Desistió al hacerle ver el cardenal protector Rainaldo que, «en un asunto como éste, había que ir despacio» (LCl 47). De regreso a Roma, Inocencio IV decretó la iniciación del proceso de canonización, comisionando al efecto al obispo de Espoleto; entre los «testigos» que formaban parte del tribunal figuraban tres hermanos menores particularmente relacionados con Clara: León, Ángel y Marcos, éste como capellán del monasterio; pero ningún religioso de la primera Orden fue llamado a declarar. El mismo Rainaldo, sucesor de Inocencio IV con el nombre de Alejandro IV, la canonizaría en Anagni en 1255. La bula de canonización, de 26 de septiembre de ese año, mandaba que la fiesta de la nueva Santa se celebrara en toda la Iglesia el 12 de agosto, al mismo tiempo que concedía una indulgencia especial a cuantos visitaran su tumba el día de la fiesta o durante la octava, «con el fin de que su festividad se celebre con mayor solemnidad» (BAC 126s). No parece que se ocupó del culto de santa Clara el capítulo general inmediato, celebrado en 1257 en un clima de tensión por causa de la renuncia de Juan de Parma, impuesta por el papa. Fue el de 1260, celebrado en Narbona bajo san Buenaventura, el que ordenó: «Celébrese el Oficio doble de santa Clara, como lo ha mandado el papa, y su nombre sea inserido en la letanía». No es claro si la mención del mandato del pontífice se refiere al texto citado de la bula de canonización o, más bien, a una imposición expresa de Alejandro IV al capítulo, como parece afirmarlo un dato recogido en el Speculum Minorum. El siguiente capítulo, celebrado en Pisa en 1263, precisó que el rito había de ser de doble mayor, esto es, a nivel de las festividades más solemnes del calendario franciscano; pero prohibió la celebración con octava. El capítulo de Lyón de 1272 hizo otra puntualización, relativa a la segunda parte del decreto de Narbona: la inserción del nombre de santa Clara en las letanías debía hacerse, no sólo en las del Breviario, sino también en las del Sábado Santo y en todas las demás. El mismo capítulo ordenó que en todos los «lugares» se tuviera la Leyenda de la Santa. El Oficio rítmico se compuso a fines del siglo XIII. El capítulo de 1340, celebrado en Asís, añadió la invocación de santa Clara en la conmemoración del Oficio ferial, después de la de san Francisco y de la de san Antonio. Finalmente, el capítulo de Barcelona de 1357 decretó la celebración de la Traslación de santa Clara el 2 de octubre. No fue pacífica en todas partes la aceptación del culto de santa Clara. En Viena, por ejemplo, parece que suscitó la emulación de la familia dominicana. Existe una bula de Alejandro IV, celoso de la veneración universal de su canonizada, al prior provincial de Alemania (3 de junio de 1260), condenando duramente la actitud de un dominico que, en un sermón, había osado decir, «con sus labios impuros», que santa Clara no era verdadera santa y que la decisión de la Sede apostólica de colocarla en el número de los santos había sido un error. El pontífice exigía que dicho religioso se retractara públicamente y le imponía, bajo censuras canónicas, que se presentara personalmente en la Sede romana (BF II, 398). 10. CLARA EN LA APRECIACIÓN DE LA CURIA ROMANA Por el contrario, las numerosas intervenciones pontificias relacionadas con el monasterio de San Damián parecen responder a un interés explícito por enaltecer la figura de Clara, así como los documentos relativos a las damas pobres de otros monasterios denotan un empeño en inculcar a éstas que su centro de referencia es San Damián de Asís. Comencemos por la concesión del Privilegium paupertatis, hecha por Inocencio III a principios de 1216 a petición de la joven abadesa. Es cierto que las destinatarias son designadas en plural: «Inocencio, obispo... a las amadas hijas en Cristo Clara y las demás siervas de Cristo de la iglesia de San Damián de Asís»;[14] pero podemos suponer que responde al tenor de la súplica elevada al papa por Clara, en unión con sus hermanas, según su estilo, tal como aparece en el Testamento y en la Regla. El contenido del documento reproduce fielmente, a lo que parece, las motivaciones y la formulación de la súplica, oral o escrita -sicut ergo supplicastis-, tanto más si, como nos informa la Leyenda, el mismo papa trazó el borrador ante la suplicante:
El cardenal Hugolino, que desde 1218, con autoridad recibida de Honorio III, se ocupaba activamente en organizar las comunidades femeninas de nuevo tipo según el modelo de San Damián y que en 1219 había publicado para ellas su «forma de vida», pasó en San Damián la Pascua del año 1220 (29 de marzo). Es posible que esta visita la hubiera hecho acompañado de Francisco, al regreso de éste de Oriente, en un momento delicado de la crisis mencionada, que afectaba también a Clara y su comunidad debido al asunto del visitador. La misma Clara se había visto obligada a intervenir para liberarse del visitador cisterciense, pidiendo el nombramiento de Felipe Longo, el antiguo confidente de las citas con Francisco que precedieron la fuga de Clara de la casa paterna; Felipe había obtenido de la santa Sede un documento de protección que le autorizaba a defender a las damas pobres, aun con la pena de excomunión, contra intromisiones extrañas; este paso había disgustado profundamente al fundador, el cual logró inmediatamente que fuera revocado el nombramiento de Felipe. Es cuanto parece deducirse tras un estudio de las informaciones, no del todo claras.[15] La visita del cardenal pudo tener por objeto tranquilizar el ánimo de Clara en aquella situación. Lo cierto es que Hugolino, hombre de profundidad religiosa no menos que de amplios horizontes eclesiales, quedó hondamente impresionado de aquel encuentro, como lo manifestó en la carta escrita poco después con este encabezamiento:
El tenor de la carta, sin resabios cancillerescos, es de tal cordialidad y humildad, que basta por sí sola para explicarnos el secreto de la veneración que el eminente príncipe de la Iglesia profesará en adelante a Clara, joven a la sazón de 25 ó 26 años. La saluda: «Hermana queridísima en Cristo». Recuerda las conversaciones espirituales tenidas con ella y sus hermanas; pondera la soledad en que se ha hallado después de la despedida y la conciencia que le ha quedado, por contraste con la santidad allí respirada, de ser un gran pecador. Termina recomendándole su alma y su espíritu y le promete aprovechar la primera ocasión para repetir la visita (BAC 351-353). Del mismo Hugolino, papa con el nombre de Gregorio IX desde 1227, se conserva otra carta, de tono tal vez menos personal, pero de profundo contenido: una verdadera síntesis de la misión de la vida contemplativa en la Iglesia. En el texto transcrito por Wadding va dirigida «a la amada hija, la abadesa, y a la comunidad de las monjas reclusas de San Damián de Asís». No aparece el nombre de Clara; pero, aun cuando se tratara, tal vez, de una circular mandada por el papa a todas las «monjas reclusas», hijas suyas espirituales, no puede dudarse de que la imagen de la santa abadesa de San Damián está presente de lleno en las consideraciones que contiene el documento (cf. BAC 353-356). Con ocasión de la canonización de san Francisco (16 de julio de 1228), Gregorio IX debió de encontrarse con Clara; y parece que en esa ocasión fue cuando el papa intentó persuadirla de la necesidad de que el monasterio contara con cierta seguridad económica, proponiéndole una solución semejante a la que poco a poco iba hallando la primera Orden: percibir el fruto de las rentas, pero sin tener la propiedad, subterfugio jurídico que ella rechazó decididamente. Y obtuvo de él, como anteriormente había hecho con Honorio III, la confirmación del privilegio, fundamentalmente en los mismos términos que el otorgado la primera vez por Inocencio III.[16] Parece aceptable la hipótesis de que el nombramiento permanente de un visitador franciscano para todos los monasterios de damas pobres, incluido el de San Damián, fuera hecho por el papa en atención a los sentimientos de Clara. Ese cargo lo había desempeñado primeramente el cisterciense Ambrosio; no sabemos si volvió a serlo del monasterio de San Damián después de la destitución de Felipe Longo. Al menos desde principios de 1226 lo era el hermano Pacífico, el antiguo «rey de los versos»; pero el nuevo cardenal protector Rainaldo de Segni, futuro Alejandro IV, muy adicto a Clara y a su comunidad, sustituyó a Pacífico por Felipe Longo, el hombre de confianza de Clara, que mantendría el cargo hasta después del año 1246. Así consta por la circular mandada el 18 de agosto de 1228 a veinticuatro monasterios de damas pobres, encabezados por el de San Damián de Asís, por dicho cardenal protector; en ella recomienda vivamente al hermano Felipe, nombrado visitador «por especial mandato del sumo pontífice» (Gregorio IX), «hombre que se preocupa celosamente de vuestro bien -les dice- y que tantas angustias y trabajos ha soportado por vosotras» (BAC 356-361). Es legítimo, asimismo, suponer que Clara habrá hallado un apoyo sincero en el mismo cardenal Rainaldo en su deseo de dejar a su comunidad de San Damián una regla propia, inspirada en la de san Francisco. Fue él quien la aprobó el 16 de septiembre de 1252, con autoridad del papa. En el decreto de aprobación designa a Clara «amadísima madre e hija en Cristo». Y habrá sido él mismo quien, persuadido de que la Santa no moriría tranquila sino después de ver confirmada la misma regla por el pontífice supremo, urgió ante Inocencio IV la concesión de la bula Solet annuere de 9 de agosto de 1253. En realidad Inocencio IV no necesitaba de recomendaciones para sentir interés por aquella humilde hija de la Iglesia. Consta que la visitó por dos veces;[17] la última de ellas, poco antes de morir, dejó el alma de Clara llena de una indecible consolación. El autor de la Leyenda se introduce en el delicado relato con esta observación:
Ya vimos cómo el mismo papa quiso presidir personalmente las exequias, en las que hubiera querido se cantara el Oficio de vírgenes: tan persuadido estaba de la santidad de Clara. El mejor testimonio de esa convicción es la bula, ya citada, decretando la incoación del proceso de canonización. No pudo cumplir su deseo de inserirla en el catálogo de los santos, porque le sorprendió la muerte el 7 de diciembre de 1254. Ese honor correspondió a su sucesor Alejandro IV (Rainaldo de Segni), de cuyo empeño en ver a santa Clara venerada en toda la Iglesia se ha hablado ya. Por Salimbene sabemos que compuso personalmente los himnos y las oraciones del Oficio de la Santa (Fonti Francescane, p. 2.103). 11. LA BULA DE CANONIZACIÓN: Sabida es la importancia del nombre en la tradición bíblica, tradición que no ha dejado de influir en la historia de la hagiografía cristiana. Pensemos en la parte que corresponde al nombre en el origen de algunas leyendas, como la de san Cristóbal (Christophorus = portador de Cristo), o en la iconografía, como el caso de santa Inés (Agnes), representada con un cordero en el brazo (Agnus); la misma santa Clara, en sus cartas a Inés de Praga, juega con el nombre de Agnes, sea evocando textos litúrgicos de la fiesta de la santa omónima, sea en relación con el Cordero inmaculado, esposo de las vírgenes; y lo propio hace el autor de la Leyenda con el nombre de la hermana de Clara: Agnes ad Agni nuptias evocata (n. 48). Pero en el caso de Clara de Asís la semántica del nombre no sólo crea un tópico que se repite constantemente, sino que hasta influye en los rasgos de su imagen espiritual. El primero en haber glosado el nombre de Clara es Tomás de Celano en el elogio que hace de ella en la Vita I, que ya conocemos: Clara nomine, vita clarior, clarissima moribus (1 Cel 18). Y de nuevo al referir el encuentro de la Santa con el cuerpo de Francisco difunto: Domina Clara, quae vere meritorum sanctitate clara erat (1 Cel 116). Las fuentes que derivan de la compilación de Greccio, lo mismo que las Florecillas, cuando nombran a Clara no hacen alusión alguna al significado del nombre. Lo propio vale de san Buenaventura. Pero en la circular mandada por las hermanas de San Damián notificando la muerte de la fundadora, en 1253, reaparece el juego rebuscado de palabras: Placuit Domino potius soliis Claram claruisse caelestibus gloriosam (BAC 57). Y se repite en la bula de Inocencio IV decretando el proceso de canonización: claris Clarae meritis. Y es precisamente en el proceso donde hallamos el punto de arranque de cierta mitización del nombre. Sor Cecilia refiere que «había oído de labios de la madre de santa Clara (Ortolana, entrada más tarde en el monasterio) cómo, cuando estaba encinta de esta hija, y rezando..., había oído una voz que le dijo que ella pariría una gran luz que iluminaría grandemente al mundo» (Proceso VI,12). Sor Felipa refiere lo mismo, pero dice haberlo sabido de labios de Clara (III,28). Esta misma declarante termina con un comentario personal: «Pasó de esta vida al Señor madonna Clara, verdaderamente clara, sin mancha, sin oscuridad de pecado, a la claridad de la eterna luz» (III,32). El autor de la Leyenda, que no pierde ocasión de glosar el nombre -Clara clarissima lucerna, Clara vocabulo et virtute...-, no sólo se permite modificar el tenor de las palabras escuchadas por Ortolana, sino que afirma que ellas fueron la causa del nombre:
Más tarde el biógrafo describe en estos términos la irradiación del ejemplo de la Santa: «Clausa manens Clara toto clarescere mundo incipit, et laudum titulis praeclara refulget» (n. 11). Sobre la base del texto de la Leyenda, pero probablemente antes de la canonización, fue compuesta la Legenda versificata, dedicada a Alejandro IV. Pero donde el significado del nombre va explotado al máximo es en la bula de canonización del 26 de septiembre de 1255. Ya el incipit es un alarde de sutileza de ingenio, que anuncia la temática sugerida por el nombre:
Y sigue sutilizando a cuenta del nombre:
En medio de su estilo altisonante, la bula ofrece una imagen cuidadosamente perfilada de la Santa, como en un tríptico expuesto a la veneración universal. Puede decirse que todo el contenido no hace sino traducir en tres versiones diversas esa claridad con la que Dios ha querido que resplandezca Clara ante el mundo. En el que podemos llamar panel central del tríptico es presentada despidiendo luz y claridad desde el encierro claustral:
Es un resumen, en forma más literaria, de una página de la Leyenda (n. 11), cuyo texto evidentemente lo tuvo presente el minutante de la bula. El segundo panel proyecta la imagen de Clara en su dimensión eclesial, como iniciadora y plantadora de la nueva generación de vírgenes consagradas: árbol frondoso, cuyas ramas se extienden dentro del campo de la Iglesia dando frutos de vida religiosa; límpido manantial de vida, que riega el nuevo plantío en la heredad de la Iglesia; candelabro cimero de santidad que ilumina la casa del Señor; cultivadora de la vida de la pobreza y de la humildad en el campo de la Iglesia... Preclara hija de la Iglesia. En el tercer panel del tríptico la nueva santa es ofrecida a la imitación de sus propias hijas espirituales y de todas las almas ansiosas de perfección; un retrato de la sierva y madre que compendia bellamente cuanto hallamos en el Proceso y en la Leyenda:
Todavía Urbano IV, en el proemio de su Regla para las clarisas, repetirá lo que ya era un lugar común: Beata Clara, virtute clarens et nomine (BAC 328). Al formarse el Oficio litúrgico y la Misa de la Santa, himnos, secuencias, antífonas y responsorios hallarán en ese tópico un fácil motivo de combinaciones ingeniosas, como lo hallarán igualmente las laudas y los gozos de la poesía extralitúrgica. Y se ha perpetuado hasta nuestros días. Sirva de ejemplo el título de la biografía de Daniel Rops: Clara en la claridad (Barcelona 1967). Aun en la devoción popular aparece la huella del influjo del nombre: en Francia santa Clara es invocada como abogada contra las dolencias de los ojos, porque elle fait voir clair.
12. CLARA «ALTERA MARIA». En los siglos de la alta edad media era, generalmente, el pueblo el que creaba el mito en torno a los santos que obraban más sobre la fantasía colectiva. Pero no ocurrió así en el caso de Clara de Asís. Es posible que el misterio de la lejanía claustral favoreciera una veneración reverente más bien que el entusiasmo de la devoción tangible. No es que Clara no fuera conocida ampliamente, como consta por la documentación ya examinada; pero puede decirse que era la irradiación de una «lámpara escondida», la fragancia de un perfume oculto... Los habitantes de Asís se sentían protegidos por la oración de Clara; en el proceso figuran varios milagros realizados por ella en personas que le venían presentadas no sólo de Asís, sino aun de otras ciudades de la comarca, debido a la fama de santidad de que gozaba. La Leyenda describe la afluencia masiva de los habitantes de Asís en cuanto se esparció la noticia de la muerte de Clara: «la ciudad pareció quedar desierta», y lo propio ocurrió al día siguiente en la conducción del cuerpo a la iglesia de San Jorge (n. 48). Este hecho, que seguía siendo el signo público de la proclamación de la santidad de un siervo de Dios, fue decisivo en la devoción de la gente; los milagros se sucedieron copiosos junto a su sepulcro. No faltó a santa Clara el tipo de mitificación, o mejor, de evolución de formas históricas, que se observa, en general, en los relatos franciscanos de transmisión oral a medida que se alejan en el tiempo. Ninguna de las fuentes del primer siglo iguala a Actus-Fioretti en noticias relativas a la Santa. La mayor parte de ellas carecen de credibilidad histórica o acusan una evolución legendaria. Tales son: el banquete de Francisco y Clara en la Porciúncula (c. 15); la consulta de Francisco a Silvestre y Clara, cuyo relato parece derivar de una tradición oral diversa de la utilizada por san Buenaventura (c. 16); la permanencia de san Francisco enfermo en San Damián (c. 19); la bendición de los panes por mandato del papa con la aparición de la cruz en ellos (c. 33); la Navidad de 1252, relato muy evolucionado (c. 35); la comprobación de las llagas de san Francisco estigmatizado (Ll IV). Pero la tendencia más típicamente franciscana a esa evolución es la de descubrir conformidades en la vida y en la misión de san Francisco, viéndolo ya sea figurado en personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, ya alambicando el tema de la semejanza del Santo con Cristo, hasta llegar a la concepción axiomática: Franciscus alter Christus, que culmina en el voluminoso De conformitate de Bartolomé de Pisa en el siglo XIV.[18] También a santa Clara, si bien en menor grado, fueron aplicadas algunas figuras bíblicas. Por ejemplo, Servasanto de Faenza, en su Meditatio pauperis in solitudine, establece, entre otros paralelismos, el de Francisco nuevo Adán - Clara nueva Eva. Así como Dios dio a Adán una «compañera semejante a él» en Eva, dio también a Francisco, nuevo Adán, adiutorium simile sibi de costa eius, de latere eius, id est de gente eius, de civitate eius. Más audaz fue el paralelismo Franciscus alter Christus - Clara altera Maria. Ya en el proceso de canonización las hermanas de San Damián declararon a coro, ante el obispo de Espoleto, que «todo lo que había de santidad en cualquier santa, después de la Virgen María, se puede verazmente decir y atestiguar de madonna Clara» (Proceso XV,3). El autor de la Leyenda va más allá al presentarla como Dei Matris vestigium, nova capitanea mulierum: modelo de santidad femenina, del mismo modo que otros santos son modelo de santidad masculina bajo la guía del Verbo encarnado (LCl Proem). La expresión del biógrafo pasó inmediatamente a la liturgia con un himno, atribuido a Alejandro IV. El paralelismo recibiría en san Buenaventura un bello desarrollo espiritual al exhortar a las clarisas:
La poesía franciscana de los siglos siguientes continuó celebrando a Clara como otra María. Sirva de ejemplo la bella lauda de fines del siglo XV:
13. CLARA EN LA INTERPRETACIÓN ICONOGRÁFICA Desde la aparición, en 1885, del libro de H. Thode, arriba citado, se viene atribuyendo al movimiento franciscano un influjo determinante en el cambio de rumbo que se observa en el siglo XIII por lo que hace a las artes figurativas en general y, más en concreto, al lenguaje iconográfico. El arte cristiano se había resistido siempre a reproducir en su realidad temporal el sujeto propuesto al culto. Guiado por una concepción de fe, de proyección escatológica, prefería idealizarlo y sacralizarlo, comunicando al icono una dimensión extratemporal, un contorno y un ademán de eternidad lograda. De aquí el hieratismo invariado que caracteriza las representaciones bizantino-románicas. Con Francisco de Asís pasa a la expresión figurativa la contemplación subjetiva del misterio; éste viene, por decirlo así, temporalizado, encarnado en actitudes humanas, en emoción escenificada. Es ni más ni menos lo que, antes que en la pintura, sucedió en el arte de biografiar, como ya se ha dicho. Además, mientras que los iconos, en general, aun por el mismo carácter de la obra de arte, son anónimos, las tablas y los frescos del nuevo estilo tienen un autor, o al menos un «maestro» anónimo, pero caracterizado, el cual pone su sello personal, su mensaje, y no vacila en inmortalizar lugares y personas que toma del natural. Y aquí aparece, precisamente por lo que hace a Francisco, la intención explícita de darnos sus rasgos físicos, su retrato, aun a riesgo de describir una realidad humanamente poco atrayente, como ocurre en la tabla de Greccio y en el conocido fresco de Cimabue de la basílica inferior de Asís. Más que una imagen desacralizada es una imagen pre-sacral, algo así como el deseo de perpetuar la presencia, como lo expresaron los «tres compañeros» al recopilar los recuerdos del Padre inolvidable: «Hemos escrito recreándonos con tu dulce recuerdo» (2 Cel 221). En el caso de Clara no se puede pretender algo semejante. Encerrada desde joven en su monasterio, sus rasgos externos eran poco conocidos. Su biógrafo no nos ha dejado ni siquiera un intento de retrato físico. A las monjas que declararon en el proceso de canonización hemos de agradecer la indicación de algunos trazos que reflejaban la riqueza interior del espíritu: serenidad y gozo permanente en su semblante, afabilidad humilde en el trato, ternura compasiva con las atribuladas, actitud humilde y sencilla... En cambio el retrato moral aparece delineado perfectamente ya sea en el mismo proceso ya sea en la Leyenda y en la bula de canonización, como ya lo hemos visto. No es fácil apreciar hasta dónde los artistas más inmediatos, que trazaron la imagen de la Santa, hayan intentado darnos sus perfiles personales. Las representaciones más antiguas que se conservan son las existentes en la iglesia de Santa Clara de Asís, atribuidas al anónimo «Maestro de Sta. Clara». Fueron realizadas unos treinta años después de la muerte de Clara, por lo tanto, cuando aún vivían algunas de sus hijas espirituales, que recordaban sus rasgos faciales. La primera de esas obras es el fresco del gran crucifijo en el ábside de la iglesia. Clara aparece al lado de Francisco, que besa los pies del Crucificado. Según reza una inscripción, fue realizado por encargo de la abadesa sor Benedetta, sucesora de la Santa, fallecida en 1260; pero la ejecución es posterior. Más notable es la tabla historiada, obra del mismo maestro, verdadero estereotipo de icono bizantino por lo que hace a la imagen de Clara, tanto que, si no fuera por el vestido, ceñido con el cordón, y por la inscripción al pie, la tomaríamos por auténtica representación de la Virgen María. Y tal vez es legítimo suponer en el pintor la intención de expresar la tipificación que ya conocemos -Clara altera Maria-, si la figura de la Santa, según la hipótesis del P. Bracaloni, formaba correspondencia a otra grande tabla que representaba la Virgen, correspondencia patente en los frescos de las enjutas. Clara sostiene con la mano izquierda el asta de una cruz potenzada, en rojo vivo, hacia la que señala con la mano derecha. La imagen está flanqueada a ambos lados por ocho escenas de la vida de la Santa, que contrastan por su exquisito realismo con el hieratismo de la figura central. Mayor intento retratista se observa en el fresco de la capilla del Sacramento, donde Clara es representada, junto a otros santos y santas, con el lirio, símbolo de la virginidad, en las manos. El hábito y el manto son, sin duda, los que se usaban en la comunidad del protomonasterio; el velo negro, forrado de blanco, deja ver todo el rostro y el cuello, ya que en ninguna de las representaciones de Asís, de fines del siglo XIII y principios del XIV, aparece todavía la toca, prenda monástica de rango social no mencionada por la Santa en su Regla. El rostro de Clara es más bien juvenil, la mirada ingenua, pero muy expresiva. Si no por la intención de darnos un retrato, sí al menos por el realismo de la escena y por la historicidad de la forma del hábito, asimismo sin toca, merece una mención el fresco de Giotto en la basílica superior de San Francisco: Clara abraza al cuerpo exánime del Padre venerado, acompañada de las hermanas que lloran desconsoladas. Puede suponerse cierta fidelidad retratista en el maravilloso fresco de Simone Martini que figura en el arco de ingreso a la capilla de San Martín en la basílica inferior: Clara, de edad madura, con el lirio en la mano, hábito y manto amplios, el velo negro forrado de blanco, sin la toca. Por su expresividad es notable otra pintura, atribuida a Giotto, existente en la iglesia de Santa Croce de Florencia. La Santa, con el lirio en la mano, deja ver el rostro que asoma por entre la blanca toca, conforme al uso de las clarisas urbanistas; es de notar la viveza de la mirada y el movimiento expresivo de la boca entreabierta. En un principio el atributo iconográfico, aun fuera de Asís, es el lirio virginal: a veces es sustituido por una cruz. Más tarde se la comienza a representar como fundadora, con el libro de la Regla en una mano y el lirio o la cruz en la otra. Sólo tardíamente se adopta el atributo tradicional en la iconografía benedictina: el báculo abacial. Por último, a mediados del siglo XV hace su aparición el motivo iconográfico que prevalecerá sobre todo en la época del barroco: la Santa con el ciborio eucarístico, más tarde ostensorio, en recuerdo del episodio del asalto de los sarracenos, según la evolución legendaria que recibió andando el tiempo. Para terminar, no estará de más hacer notar que ni Francisco ni Clara de Asís pertenecen a la tipología del santo milagrero, es decir, del santo del cual se apodera el devocionalismo popular, haciéndolo objeto de un culto tangible, enderezado más a la versión iconográfica que a la vida. En este sentido han sido mucho más afortunados santos como Antonio de Padua, Rita de Cascia, Teresa del Niño Jesús... Hubo un tiempo en que la veneración del «seráfico Padre» y de la «seráfica Madre» guardaba relación con la presencia y la preponderancia de la instituciones franciscanas en la Iglesia: eran los fundadores de mayor éxito de seguimiento. Mejor dicho, por lo que hace a santa Clara, ni siquiera en la familia seráfica se le reconocía su verdadera grandeza como «fundadora»; seguía siendo, para los biógrafos de san Francisco y para los historiadores, la «plantita» del grande fundador. Hoy la admiración por Francisco de Asís es independiente del influjo de su familia religiosa; es su mensaje multiforme lo que lo hace tan actual. También Clara se está dando a conocer por su mensaje; cada vez se va descubriendo más en ella la versión femenina del ideal franciscano.
N O TA S: [1] Cf. C. Duquoc, A propósito de Francisco: El valor teológico de la leyenda, en Concilium n. 169 (1981) 416-424. [2] H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt 1961, 2ª ed., 194. [3] Cf. E. Franceschini, Historia y leyenda en la vida de santa Clara, en Selecciones de Franciscanismo n. 40 (1985) 103-125; R. Manselli, La Chiesa e il francescanesimo femminile, en Movimento religioso femminile..., Asís 1980, 239-261. [4] Nota de la Redacción.- Recientemente, el 12 de noviembre de 1989, el papa Juan Pablo II canonizó a la beata Inés de Praga o de Bohemia. [5] I. Omaechevarría, Escritos de santa Clara y documentos complementarios, Madrid, BAC, 1982, 37-41 (en adelante citamos esta obra así: BAC) [cf. Escritos de santa Clara y Fuentes biográficas en este mismo sitio web]; Idem, Las clarisas a través de los siglos, Madrid 1972, 23-57; C. Gennaro, Chiara, Agnese e le prime consorelle, en Movimento religioso femminile..., 166-191; R. Rusconi, L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo XIII, en ibíd. 263-313. [6] Cf. en BAC 55-59 el texto de la «Notificación oficial de la muerte de santa Clara», con una introducción crítica. [7] C. A. Lainati, Testamento di santa Chiara, en Dizionario Francescano, Padua 1983, 1827. [8] Cf. L. Iriarte, Letra y espíritu de la Regla de santa Clara, Valencia 1975. [9] Cf. O. Van Asseldonk, Amicizia tra Francesco e Chiara, en L'Italia Francescana 57 (1982) 525-540; [J. SANZ, Francisco y Clara de Asís. Icono y palabra de amistad, Madrid, Col. Hermano Francisco, 21, 1988]. [10] Dato procedente de los recuerdos de Leonardo de Asís. Texto en I fiori dei tre compagni, ed. J. Cambell, 367, App. n. 4. [11] Texto en L. Oliger, Descriptio codicis Sancti Antonii de Urbe, en Archivum Franciscanum Historicum 12 (1919) 383. [12] Véase la confrontación de los datos de la Leyenda con los del Proceso en la Tabla de concordancias de la ed. BAC 198-200. [13] Apologia pro vita sua, ed. V. Doucet, en Arch Fran Hist 39 (1946) 143. La actitud de rechazo de las propuestas del papa, que quería persuadirla de la conveniencia de admitir posesiones y rentas, aun sin tener el derecho de propiedad sobre las mismas, consta por el Proceso de canonización (I,13; II,22; III,14) y por la Leyenda (n. 14); ésta refiere el diálogo sostenido con el pontífice, pero no da pie para pensar que se hubiera llegado hasta el extremo de la pena de excomunión. [14] [Cf. E. Grau, El «Privilegio de la pobreza» de santa Clara, en Sel Fran n. 20 (1978) 233-242, esp. 235]. [15] Cf. Jordán de Giano, Crónica, 13s; en Sel Fran n. 24-25 (1980) 242-244. Y el relato de Tomás de Pavía en Arch Fran Hist 12 (1919) 382-384. [16] Texto en BAC 229-232. Además de la intestación, hay algunos cambios accidentales; el más significativo es la omisión de la cláusula final: «Cuando alguna mujer no quisiera o no pudiera observar tal propósito, no debe permanecer entre vosotras, sino que debe ser trasladada a otro lugar», es decir, debe pasar a una de las antiguas Ordenes monásticas [cf. E. GRAU, Le., p. 235]. Clara recobrará esta medida previsora en su Regla al prescribir que ninguna viva en el monasterio «si no ha sido recibida según la forma de nuestra profesión» (RCl 2,23). Además, el largo colofón conminatorio contra quien ose oponerse a la concesión pontificia ha sido sustituido por otro más breve, idéntico al de la confirmación de la Regla de san Francisco. [17] Así lo afirma su biógrafo Nicolás de Calvi, citado por C. A. Lainati en Fonti Francescane, p. 2.332, nota 54. [18] Cf. L. Iriarte, Figuras bíblicas «privilegiadas» en el itinerario espiritual de S. Francisco, en Sel Fran n. 28 (1981) 127-143. [19] Vida perfecta para religiosas, c. II, 7; Obras de S. Buenaventura, t. IV, Madrid, BAC, 1947, 423. [20] F. Casolini, Sprazzi della luce di Chiara nella letteratura, en S. Chiara d'Assisi: Studi e cronaca del VII Centenario, Asís 1953, 224. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XX, n. 59 (1991) 264-298] |
|
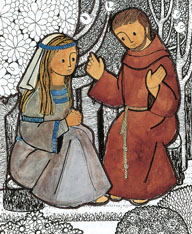 Hoy es comúnmente aceptada entre los historiadores la tesis, sentada
hace un siglo por H. Thode, de que Francisco de Asís, al encarnar y
polarizar las mejores aspiraciones de la sociedad de su tiempo, en plena
fermentación, puso en marcha un nuevo humanismo, que se manifestó,
ante todo, en un nuevo modo de situarse el hombre ante Dios y ante los
valores religiosos, ante la realidad social y cultural, ante el mundo creado.
Era la afirmación de la conciencia individual, que se manifestó muy luego
elocuentemente en el lenguaje del arte: el renacimiento italiano arranca de
Asís.
Hoy es comúnmente aceptada entre los historiadores la tesis, sentada
hace un siglo por H. Thode, de que Francisco de Asís, al encarnar y
polarizar las mejores aspiraciones de la sociedad de su tiempo, en plena
fermentación, puso en marcha un nuevo humanismo, que se manifestó,
ante todo, en un nuevo modo de situarse el hombre ante Dios y ante los
valores religiosos, ante la realidad social y cultural, ante el mundo creado.
Era la afirmación de la conciencia individual, que se manifestó muy luego
elocuentemente en el lenguaje del arte: el renacimiento italiano arranca de
Asís.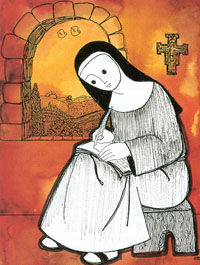 Si los escritos personales de Francisco de Asís, como lo reconoce la
crítica después de Paul Sabatier, constituyen el testimonio más fiel e
inmediato de su personalidad espiritual, lo propio podemos decir de los de
Clara de Asís. No son muchos, pero sí suficientes para poder delinear, con
los elementos que ofrecen, los rasgos fundamentales de su fisonomía, en
especial del tipo de santidad que ella cultivó en sí y en sus hermanas.
Si los escritos personales de Francisco de Asís, como lo reconoce la
crítica después de Paul Sabatier, constituyen el testimonio más fiel e
inmediato de su personalidad espiritual, lo propio podemos decir de los de
Clara de Asís. No son muchos, pero sí suficientes para poder delinear, con
los elementos que ofrecen, los rasgos fundamentales de su fisonomía, en
especial del tipo de santidad que ella cultivó en sí y en sus hermanas.
 Como no podía menos de suceder, la imagen tradicional de santa
Clara es deudora, casi exclusivamente, a la biografía oficial, tanto más
habiendo sido difundida hasta época reciente bajo el nombre de san
Buenaventura. Hoy la mayoría de los críticos la atribuyen a Tomás de
Celano, si bien los argumentos no son del todo concluyentes. Como quiera
que sea, el autor demuestra una extraordinaria habilidad de síntesis y un
estilo narrativo de buena calidad. En la dedicatoria a Alejandro IV, de
quien había recibido el mandato de escribirla, afirma que ha tenido delante
las informaciones del proceso,
Como no podía menos de suceder, la imagen tradicional de santa
Clara es deudora, casi exclusivamente, a la biografía oficial, tanto más
habiendo sido difundida hasta época reciente bajo el nombre de san
Buenaventura. Hoy la mayoría de los críticos la atribuyen a Tomás de
Celano, si bien los argumentos no son del todo concluyentes. Como quiera
que sea, el autor demuestra una extraordinaria habilidad de síntesis y un
estilo narrativo de buena calidad. En la dedicatoria a Alejandro IV, de
quien había recibido el mandato de escribirla, afirma que ha tenido delante
las informaciones del proceso, Se ha hecho observar la poca importancia que se da a la persona de
san Francisco, como fundador, en los documentos pontificios, emanados
durante su vida, en relación con la orden de los hermanos menores. Sólo
en cuatro de ellos aparece su nombre, pero con una fórmula que parece
quitarle todo relieve como fundador: «Al hermano Francisco y sus
compañeros...», «Al hermano Francisco y los demás hermanos de la orden
de los hermanos menores...». No es del caso discutir lo que este hecho
pudo significar en los años del conflicto interno de la fraternidad, como
efecto de la primera evolución, tenida cuenta de la actitud de la curia
romana representada por Hugolino.
Se ha hecho observar la poca importancia que se da a la persona de
san Francisco, como fundador, en los documentos pontificios, emanados
durante su vida, en relación con la orden de los hermanos menores. Sólo
en cuatro de ellos aparece su nombre, pero con una fórmula que parece
quitarle todo relieve como fundador: «Al hermano Francisco y sus
compañeros...», «Al hermano Francisco y los demás hermanos de la orden
de los hermanos menores...». No es del caso discutir lo que este hecho
pudo significar en los años del conflicto interno de la fraternidad, como
efecto de la primera evolución, tenida cuenta de la actitud de la curia
romana representada por Hugolino.
