 |
DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |
 |
EL FRANCISCANISMO
por Agustín Gemelli, OFM
|
|
Capítulo segundo V. EL SIGLO XVII A juzgar por las apariencias, todo hinchazones y revoloteos, no hay siglo más en pugna con el espíritu franciscano como el XVII. Y, con todo, marca un verdadero reflorecimiento de Franciscanismo en todas las naciones latinas. Numerosos los conventos, numerosas y activas las congregaciones de la Tercera Orden, que fomentan no sólo los frailes, sino también los hombres de gobierno, señaladamente en Francia y España, para calmar las luchas religiosas y poner un dique a la propaganda protestante y jansenista. Aun en Inglaterra se multiplican en secreto los terciarios y se oponen a las leyes de Cromwell. DESPERTAR DE FERVOR La Tercera Orden conquista especialmente la aristocracia; no parece sino que hace por la educación de las clases dirigentes lo que otras órdenes hacían con los colegios, la cultura y la predicación intelectual. Ciñen el cordón los reyes de España (en 1685 Madrid contaba veinticinco mil terciarios), Ana de Austria, María Teresa de Francia, Enriqueta de Inglaterra, virreyes y cardenales, pintores como Murillo, poetas como Lope de Vega. En Roma toda la nobleza es terciaria, y lo mismo en Nápoles, comenzando por el virrey, el conde Manuel Fonseca y su mujer. En Bélgica la Tercera Orden recluta la aristocracia y lleva tras sí al pueblo, en grado tal que los pobres son recibidos sólo después de una recomendación personal, por temor de que formen la mayor parte y sirvan de carga. Tal disposición, que adultera totalmente el espíritu de la Tercera Orden, despierta la sospecha de que en el entusiasmo terciario del siglo XVII entran por mucho el formalismo y el pietismo; mas, estudiando mejor la literatura franciscana del tiempo, y leyendo las obritas ascéticas y directorios espirituales enderezados a los grandes y a las damas penitentes, se advierte cómo el Franciscanismo aprovechaba la simpatía que hallaba aun en las clases más alejadas de su espíritu para conquistarlas y obrar benéficamente sobre los nobles, como había obrado sobre los burgenses. Se valía de los ricos para socorrer a los pobres. Sin una generosa contribución financiera los terciarios no habrían podido regir hospitales y asilos; tener graneros, cantinas, farmacias; dotar doncellas, socorrer enfermos; poner al servicio de los pobres, médicos, abogados, notarios; hacer, en suma, aquella inmensa obra de beneficencia que desde siglos atrás era su gloria y aun su fuerza política. La armadura social se muda, pero la naturaleza humana y la misión del Franciscanismo son siempre las mismas. Si hemos de creer al arte de Manzoni, la pobreza franciscana circula providencialmente entre la pompa y la miseria del siglo XVII. El P. Cristóbal frente a D. Rodrigo y el P. Félix en medio de los apestados ofrecen dos aspectos del espíritu franciscano en lucha y reacción contra el espíritu del siglo: la defensa valiente de los humildes, la caridad heroica. Pero el siglo XVII no es sólo ampulosidad, énfasis y mal gusto. Rebajado por los escritores protestantes y sus admiradores en odio a la Contrarreforma, denigrado por nuestros hombres del Risorgimento por amor de la independencia hollada, el siglo XVII encuentra hoy sus paladines, que tienen razón al realzar su seriedad científica, su importancia política en la formación de las nacionalidades, sus ricos motivos de arte. El Franciscanismo participa en la seriedad de este siglo, el cual representa, gracias a él, un progreso en el saber y el apostolado. Durante el siglo XVI los franciscanos se habían defendido y habían defendido a la Iglesia de la herejía con el método característico de su Padre: reformarse a sí mismos antes que a los demás; por eso habían tornado a la austeridad de los orígenes, descuidando los estudios. Mas, substituida a la violencia espiritual del contraataque la defensa meditada y metódica de la Contrarreforma, los franciscanos, por necesidad histórica, hubieron de recorrer una vez más el camino del siglo XIII y pasar de nuevo de la sancta rusticitas al saber, uniendo al rigor de los antiguos espirituales el estudio de los libros de sus grandes maestros medievales. DESPERTAR FILOSÓFICO San Buenaventura, elevado al honor de los altares por Sixto V, continuó siendo apostillado no sólo como místico, sino también como filósofo. Intenso foco de estudios bonaventurianos fue el conventual Colegio de los Doce Apóstoles en Roma, de donde salieron las obras de Pedro Capuleyo, Félix Gabrielli y Bonifacio Augustinus; y bonaventurianos se mantuvieron en general los capuchinos, entre los cuales el español Pedro Trigoso ensayó, hacia fines del siglo XVI, una síntesis de la teología dogmática de San Buenaventura; Marco Antonio Galicio de Carpenedolo trató de darle una estructura sistemática; Valeriano Magno, con agudeza baconiana, se ocupó en las ciencias físicas y experimentales, anticipando algunas teorías modernas sobre la luz; pero de los estudios positivos subió a la amplia visión teológica, comprensiva de todas las ciencias, propia de San Buenaventura. Valeriano Magno, que murió en 1661, se adelantó algo a Bartolomé Barberis, el cual se consagró desde joven al estudio del Doctor Seráfico, lo continuó sin interrupción durante casi cincuenta años y dejó obras insignes, como el Cursus philosophiae ad mentem Sancti Bonaventurae y la Tabula generalis de todos los escritos bonaventurianos, que sirvieron de guía en las investigaciones filosóficas posteriores. Estudioso, de vasta doctrina y de fecundo pensamiento fue también San Lorenzo de Brindis. La publicación de sus obras, comenzada en Padua pocos años ha, comprenderá más de diez volúmenes, que atestiguan el valor teológico, exegético y patrístico del gran capuchino. Uno de los hechos más notables del Franciscanismo intelectual del siglo XVII es el retorno a Escoto. Comenzó, esporádicamente, en el siglo anterior, con los comentarios de Licheto; en los comienzos del siglo, con las obras de Suárez; recibió nuevo impulso, entre el 1620 y 1630, como reacción contra un escrito tendencioso de Bzovio contra el Doctor Sutil, escrito que suscitó muchas vidas apologéticas en defensa del teólogo franciscano; continuó seriamente cuando un decreto de la Inquisición romana aprobó la ortodoxia de Escoto. En conformidad con este decreto, el Capítulo de Toledo, en 1633, dispuso que los lectores de filosofía de la Orden siguiesen su doctrina; mas, como sus obras estaban dispersas, los textos (algunos espurios) mutilados y muchos pasajes obscuros y dudosos, el Capítulo tomó dos sabias providencias: promovió y solicitó con los medios necesarios la Opera omnia de Escoto, confiándola a Lucas Wadingo, y encargó a cuatro competentes la composición de un curso de filosofía ad mentem Scoti, a fin de impedir la interpretación arbitraria de una obra tan discutida y difícil aun para los doctos. El gran franciscano irlandés, que dirigía en Roma con mucha prudencia y tino el colegio franciscano nacional de San Isidoro, y que ya desde el 1625 atendía a la publicación de los Annales Minorum, no se espantó de la enorme tarea. Escogidos dos colaboradores, cortados para él y para la empresa, teólogos, compatriotas, amanuenses, puso manos a la obra; al cabo de cuatro años febriles de investigación por las bibliotecas europeas, de coleccionar y comentar, de trabajo tipográfico, logró publicar en 1639, en doce volúmenes en folio, una edición de Opera omnia de Escoto, que, aunque no crítica ni correcta, agradó a los estudiosos y a los fieles al Franciscanismo, ávidos de dar uniformidad de dirección a su escuela. La edición se agotó en menos de dos años e inició un florecimiento de estudios escotistas cual no se había visto antes ni se verá después hasta nuestros tiempos. España en primera línea con las Universidades de Salamanca, Zaragoza y Alcalá; luego Italia, señaladamente la Italia meridional; Francia con dos insignes maestros: Frassen, conciliador y sereno, y Boyvin; Irlanda con Hugo Cavellus, Portugal con el omnisciente Pedro Macedo de Coimbra contribuyen a la exégesis y divulgación de Duns Escoto. Se distinguen en esta labor tres conventuales italianos: Mastrio, Belluti y el cardenal Lorenzo Brancati de Lauria. Los dos primeros, profesores en el Colegio romano de San Buenaventura, publicaron varias Disputationes, muchas veces reimpresas y luego reunidas en 1688 en forma de Corso completo di filosofia secondo il pensiero del Dottor Sottile. Este y otros trabajos suyos, de teología y moral por parte de Belluti, de metafísica por parte de Mastrio, constituyen una obra de valor que comprende todo el pensamiento filosófico y teológico del Doctor Sutil. El cardenal Brancati, conocido y admirado principalmente por sus ilustraciones de los Comentarios de Escoto a los libros III y IV de las Sentencias, fue amigo de cuatro pontífices; Clemente X le nombró custodio de la Biblioteca Vaticana e Inocencio XI le elevó al cardenalato. En ocho volúmenes en folio, Brancati dilucidó con claridad las doctrinas del maestro, contraponiéndolas a menudo, como arma de batalla, al protestantismo, que, a su parecer, Escoto previó y combatió de antemano. En el tratado sobre la Encarnación, el más estimable de sus Commentaria, desenvuelve ampliamente tres tesis capitales de Escoto: Encarnación, Realeza y Predestinación de Jesucristo; en la segunda, sobre la Realeza, elabora el pensamiento esparcido y apenas bosquejado del maestro en un cuerpo orgánico y nuevo de impresionante actualidad, demostrando cómo Cristo tiene autoridad y atributos de rey sobre el tiempo y la eternidad. Con Lorenzo Brancati de Lauria el Franciscanismo formula sistemáticamente aquella doctrina sobre la Realeza de Cristo que, según ya hemos visto, tuvo en San Francisco su heraldo, en San Buenaventura su poeta, en Escoto su primer teólogo y que habrá de esperar todavía tres siglos antes de hallar en Pío XI su grande afirmador. Pertenece a un recoleto francés, el P. Eutropio Bertrand, de la provincia del Santísimo Sacramento, la idea de escribir una Summa teológica escotista, o sea, de encasillar el pensamiento de Escoto en las mismas cuestiones, con los mismos títulos y artículos según los cuales dividió su Summa Santo Tomás de Aquino. De esta obra, bien pensada y útil para establecer un cotejo entre ambas doctrinas, quedan sólo dos volúmenes, sobre los Sacramentos, publicados en Tolosa desde el 1656 al 1659, en cuyo prefacio explícitamente declara el autor ser su intento divulgar la doctrina de Escoto por el orden y método observados en la Summa de Santo Tomás de Aquino. La tentativa del P. Bertrand obtuvo la aprobación del P. Francisco María Rhini, ministro general desde 1670 a 1674, quien la dio a conocer a todos los estudiosos de la Orden en una carta en la cual declara que se adhiere «speciali affectu» a las doctrinas del defensor de la Inmaculada. En efecto, con el retorno de Escoto, al mismo tiempo que se desenvuelve orgánicamente la idea de la Realeza de Cristo se renueva la campaña en pro de la Concepción Inmaculada de María. LA DEFENSA DE LA INMACULADA Las figuras pálidas y políticamente débiles del buen Felipe III, Felipe IV y Carlos II se animan con cierto inesperado valor de paladines al mantener los derechos de la Virgen con su autoridad soberana, en tanto que los franciscanos, coadyuvados en parte por la Orden más antigua y por la Orden más reciente, benedictinos y jesuitas, los sustentan con las armas teológicas contra la opinión de los dominicos, que admiten la santificación, pero no la Inmaculada Concepción de María. La Iglesia nada quiere definir; procede con suma cautela. A las disputas de los teólogos, a las fiestas de los fieles en honor de la Inmaculada, Paulo V responde en 1616 con una bula que repite las condenaciones, ya formuladas por Sixto IV y Pío V, contra los que discutían en público este tema; en 1617, con un decreto de la Inquisición, prohíbe a los adversarios de la Inmaculada exponer y sustentar públicamente sus opiniones, al mismo tiempo que permite a los defensores manifestar las propias. España no se dio por satisfecha. Mientras Segismundo III de Polonia, por consejo del P. Valeriano Magno, instituye en 1616 los Caballeros de la Concepción para defender de los turcos las fronteras cristianas, Felipe III, el piadoso rey que amaba con predilección la jaculatoria: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros», y quiso ser sepultado con el hábito de los menores, mandó tres embajadas a Roma con el fin de solicitar la definición del dogma: la primera presidida por el Ilmo. Sr. Plácido Tosantes, obispo de Cádiz, ex general de los benedictinos; la segunda, por el P. Antonio de Trejo, general de los franciscanos, y la tercera, por el duque de Alburquerque, virrey de Cataluña; pero nada logró a pesar de los esfuerzos del P. Antonio de Trejo, que llevó de secretario y de teólogo a Lucas Wadingo. El fraile irlandés, rubio como el rey David (totus aureus, dice su fiel biógrafo, cuteque candida et rubicunda), vino por primera vez a Roma investido con la misión fascinante de abogado de la Virgen. En la legación tenía la parte no decorativa, sino esencial, de redactar los documentos y extender las disertaciones. Antonio de Trejo encontró dificultades gravísimas, que, al cabo, le rindieron; pero combatió con energía, dejando al sucesor el terreno preparado y otra vez la ayuda de Wadingo. Éste, por amor a la gran tesis franciscana y también por deferencia a los grandes de España enviados por Felipe IV, trabajó tres años infatigablemente escribiendo tratados, memoriales, réplicas, en tiempo de Paulo V y de Gregorio XV, preparándose con días enteros consumidos en las bibliotecas de Roma, olvidado hasta del alimento, prefiriendo a la hospitalidad de un palacio cardenalicio la pobreza franciscana de San Pedro in Montorio; por último, recogió las actas de la legación y extendió una relación de las mismas en un libro docto y ecuánime, que señala una piedra miliar en el largo camino recorrido por los franciscanos hasta llegar a la proclamación del dogma de la Inmaculada. Felipe IV recogió sus frutos. A sus embajadas respondió Gregorio XV sometiendo de nuevo el problema al tribunal de la Inquisición, donde la tesis franciscana fue defendida por un jesuita y un franciscano, y lo fue tan eficazmente, que, con la aprobación del Papa, el 2 de junio de 1622 en la basílica de los Santos Apóstoles y en el Campo de las Flores se fijó el decreto que mandaba a todos y cada uno celebrar la «Concepción», no la «Santificación», de Nuestra Señora; prohibía combatir o negar la doctrina de la Inmaculada «en privado», no sólo en público, y confirmaba contra los transgresores las medidas tomadas por los pontífices anteriores. Grande fue el júbilo de todos los franciscanos por este decreto. Araceli, la antigua sede de los menores, resonó con cánticos de regocijo y acción de gracias tres días con tres noches. En estos años, y especialmente después del decreto de Gregorio XV, la devoción a la Inmaculada recibió mayor impulso en la espiritualidad franciscana. Los menores, reunidos en el Capítulo de Segovia, juraron dar la vida, si fuere necesario, en defensa del privilegio de María; se fomentaron estudios y academias sobre el asunto, se instituyeron cofradías seglares en honor de la Inmaculada en todas las naciones y casi no hubo iglesia franciscana que no tuviese su Virgen coronada de estrellas, hollando con el pie la tierra, la luna y la serpiente, con el Niño Jesús en los brazos, el cual, con la cruz aguda como una lanza, traspasa la cabeza al demonio. La presencia del Niño significa que, en el concepto franciscano, el triunfo de la Madre es inseparable del triunfo del Hijo de Dios y está subordinado a él. La Virgen murillana, sola y resplandeciente de luz divina, responde a una hermosa creación de arte más que al principio cristocéntrico de Escoto, que informa toda la doctrina de la Inmaculada. Los estudios promovidos hacia la primera mitad del siglo XVII fueron armas para la nueva lucha que se enciende, en la segunda mitad, contra los dominicos, los cuales combatían la devoción a la Concepción de la Virgen Inmaculada, pero no a la Concepción Inmaculada de la Virgen, un trueque de adjetivo que los retrae nada menos que a la posición anterior al decreto de Gregorio XVI, o sea: Santificación, sí; mas no Concepción Inmaculada de María. En 1649, Felipe IV pudo presentar como suyo a Inocencio X el grueso volumen, obra de una Comisión de insignes franciscanos: Armamentarium Seraphicum et Regestum universale pro tuendo titulo Immaculatae Conceptionis, que por ventura contribuyó indirectamente a preparar la Constitución promulgada por Alejandro VII en 1666: Sollicitudo omnium ecclesiarum, solemne monumento pontificio que renueva y amplía todas las disposiciones tomadas hasta entonces por la Santa Sede en honor de la Inmaculada, que el Capítulo de Toledo había elegido, en 1645, patrona especial de toda la Orden franciscana. A fines de siglo, Carlos II pide por mediación de los menores y obtiene de Inocencio XI que el Oficio con la Octava de la Inmaculada sea obligatorio en toda la Iglesia. El siglo XVII presenta, pues, este hecho singular: los caballeros de la Pobreza se coligan con los soberanos de la corte más fastuosa del mundo para defender un privilegio excelso de la Madre de Dios. EL APOSTOLADO POLÍTICO DE LOS CAPUCHINOS No sin razón enarbolaban de nuevo los franciscanos la bandera de la Inmaculada; esa bandera es señal de combate y de victoria contra el protestantismo demoledor del culto de la Virgen. Las polémicas doctrinales los fuerzan a profundizar el propio pensamiento; pero las disputas, que tienen su función estimulante e iluminadora en el campo intelectual y entre los correligionarios, son de ningún valor en el campo del apostolado: las almas se conquistan, en realidad, con la oración y el ejemplo, no con las discusiones. La espiritualidad franciscana, como se ha visto, evita más que ninguna otra la lucha verbal y se concentra en la acción. En algunos casos, que merecen ser notados, esta acción es política y, en la política, pacificadora: el P. Buenaventura de Caltagirone fue mediador de paz entre Carlos Manuel de Saboya y Francia; el mismo P. Buenaventura y el santo y docto obispo de Mantua, Francisco Gonzaga, negociaron la paz de Vervins. En Francia tuvo esta acción un animoso representante en el capuchino José Le Clerc de Tremblay, de noble cuna, que entró en el convento a los veintidós años, de regreso de una embajada en Inglaterra, entre el estupor de la corte y las protestas de su madre, y fue primero grande organizador de Misiones en la Francia occidental y más tarde secretario íntimo de Richelieu. Al lado de Son Éminence rouge él era Sa petite Éminence grise, y los hugonotes, que le odiaban, le atribuían como a secretario los peores consejos y, en consecuencia, le propinaron los más duros y picantes epigramas en vida y aun en la muerte: Çi-gît ce moine de profession / qui, du Cardinal secrétaire, / sçut si bien le secret taire / qu'il est mort sans confession. Con todo, supo unir el cuidado de los negocios de Estado con la vida interior y fue buen religioso, buen director de conciencias, buen predicador, buen dialéctico en las controversias anticalvinistas, conciliador en su método de conversión, fundado en una estricta fidelidad dogmática a la Iglesia, y a la vez animado de un sentimiento nacionalista vivísimo, tan vivo que alguna vez parece prevalecer, en sus normas de gobierno, sobre los intereses de la catolicidad. Pero noble fue su propuesta de un congreso de las religiones para la pacificación de todas las naciones cristianas y a fin de unirlas en apretado bloque contra los infieles. Casi contemporáneo suyo, menos político, pero más hombre de Dios, San Lorenzo de Brindis, capuchino, dio al apostolado social franciscano la misma extensión internacional que tuvo en los siglos XIII y XV. Como los primeros compañeros de San Francisco, atravesó a pie los Alpes al frente de doce capuchinos italianos con rumbo a Viena y luego a Praga, donde permanecieron a pesar de las hostilidades mortales con que tropezaron, y se propagaron por Bohemia, Austria y Estiria; como San Juan de Capistrano, fomentó la cruzada contra los turcos iniciada por Rodolfo de Habsburgo, procurando adhesiones entre los príncipes alemanes, predicando al pueblo y dirigiendo, a la cabeza del ejército austríaco y armado con su crucifijo, la batalla de Stuhlweissenburg, que gracias a él fue una victoria cristiana. Como los grandes prelados medievales, tuvo muchas veces comisión de medianero: en 1609, entre Baviera y España; en 1617, entre Saboya y Mantua; en 1618, entre los napolitanos y Felipe III. Ésta fue su última legación, y fue de caridad patria, pues tendía a obtener un alivio de la enorme presión fiscal que pesaba sobre la Italia meridional. San Lorenzo lo consiguió, mas no volvió a la patria; murió en Lisboa el año 1619. A todo verdadero franciscano le sorprende la muerte en el camino. Su tradición continúa con el capuchino Jacinto de Casal, quien entre el 1621 y el 1627 ejercitó una singularísima acción diplomática en Viena, en París, en la corte de España, en la Dieta de Ratisbona, luchando contra los manejos maquiavélicos de las potencias europeas, a fin de unificar las fuerzas discordes de los católicos e impedir así la victoria del protestantismo en Alemania; oponiéndose, cuando fue necesario, a la obra de su hermano de hábito José de Tremblay, mantenedor de la política de Richelieu. Y se mostró buen creyente y buen italiano al abogar con calor por la autonomía de la Valtelina. Escribió a este propósito: «La indemnidad de la religión católica, la concordia entre los príncipes cristianos y la libertad de Italia son los tres bienes que deben procurarse en el pacto de la Valtelina». Amigo del duque de Baviera, trabajó en los años de 1626 y 1627 por poner paz entre los protestantes y los católicos de Alemania y por asegurar la preeminencia de los católicos, procurando la educación en el catolicismo del hijo del príncipe palatino y ganar en favor de los católicos alemanes al rey de Inglaterra, al cual envió, como embajador secreto con nombre e investidura de gentilhombre, a un hermano suyo en religión, el P. Alejandro de Hales. Aunque metido hasta los codos en la política, el P. Jacinto de Casal obraba siempre con sincera rectitud de miras, que no eran otras, según él mismo escribió a D. Manuel de Portugal en carta que debía tener valor de documento cerca de las potencias, que «pacificar la cristiandad, a fin de que, cesando entre nosotros la discordia, podamos unidamente volvernos contra el común enemigo, el turco». Su obra adquiere gran relieve de sus relaciones con los embajadores venecianos y revela en la perspicacia diplomática una nobleza religiosa que jamás se desmiente. Contemporáneo de Jacinto de Casal y continuador a su muerte, acaecida en 1627, fue Valeriano Magno, milanés educado en Praga y conquistado al Franciscanismo por el ejemplo de San Lorenzo de Brindis. Teólogo, filósofo, predicador, hombre de acción, gran carácter, Valeriano sabía conmover a los protestantes: al principio de su apostolado tuvo entre sus convertidos al príncipe de Lichtenstein; al fin, al landgrave Ernesto de Hesse. Evangelizó la Podolia a petición de Segismundo III; fue embajador de la corte de Viena en la de Luis XIII por la cuestión de los grisones; tomó parte en 1627 en el Consejo imperial de Viena, que debía estudiar el arreglo de los asuntos entre la Iglesia y el Imperio y la restitución de los bienes eclesiásticos; fue enviado por el Pontífice a la Dieta de Ratisbona como consejero del nuncio apostólico, Julio Mazzarino, y en Ratisbona, apoyando al emperador, tuvo que habérselas con el P. José de Tremblay, que se ingeniaba a su vez por alejar a los electores y a la Liga Católica del emperador y traerlos al partido de Francia. Venció el P. José, quien (según Fernando de Habsburgo) tenía seis birretes electorales en su capucha, es decir, venció la diplomacia francesa, y el P. Valeriano, demasiado independiente para ser hábil político, tornó a su infatigable apostolado primero en Bohemia y luego en Polonia, donde apoyó enérgicamente la elección y el reino de Ladislao III, príncipe religiosísimo. El rey y el capuchino presentaron al Papa el plan de una gran misión para el retorno de la Iglesia rusa a la Iglesia romana, mas no lograron sus nobles intentos. Por su ardiente y libre predicación, el P. Valeriano hallaba fieros adversarios aun entre los católicos y hostilidades y contradicciones que le obligaban de cuando en cuando, en los últimos años señaladamente, a guardar silencio. Mas estos forzados paréntesis de soledad cedían siempre en su provecho, pues, recluido en la celda, estudiaba, meditaba y escribía las obras filosóficas a las cuales debe la celebridad de su nombre. Aun más religiosa que la obra de Valeriano Magno, que murió perseguido en 1661, se desenvuelve a fines del siglo la misión de otro capuchino, el Venerable Marcos de Aviano, apóstol fecundo y muy venerado, casi taumaturgo, del Sacro Romano Imperio, amigo y consejero de confianza de Leopoldo I de Austria, tanto, que fue llamado el ángel custodio de los Habsburgo. Comprendió la gravedad del peligro turco que amenazaba a Europa; la urgencia de una acción bélica, que la política contemporizadora del emperador rehuía y a la que se oponían las rivalidades de los príncipes y generales, y con la energía de un San Juan de Capistrano y la diplomacia de un San Lorenzo de Brindis logró persuadir a jefes y gregarios que obedeciesen a un gran jefe, Juan Sobiesky. El mismo P. Marcos preparó espiritualmente con la predicación y acompañó con su crucifijo al campo de batalla a los ochenta mil soldados de Sobiesky que el 12 de septiembre de 1683 derrotaron a las hordas de Kara Mustafá y libertaron a Viena. Así, pues, durante todo el siglo XVII una tradición diplomática franciscana continúa sin interrupción en los países alemanes por obra de cuatro grandes capuchinos italianos: San Lorenzo de Brindis, Jacinto de Casal, Valeriano Magno y Marcos de Aviano. Pero el apostolado político de los franciscanos está siempre subordinado a Roma. Un ejemplo admirable de obediencia a la Iglesia dieron los capuchinos venecianos durante el entredicho fulminado por Paulo V en Venecia en mayo de 1606: antes que rendirse a las presiones del Senado prefirieron expatriarse unos setecientos; siguieron su ejemplo los reformados y los teatinos, mientras otros religiosos y sacerdotes seculares se plegaron a la autoridad civil. Dejaron sus conventos (refiere la antigua crónica) sin llevar consigo cosa alguna...; partieron en la mayor desnudez, según la voluntad de sus superiores. Partieron casi a ocultas, a la hora y del modo extraño que impuso la sospechosa república. Y tornaron en abril del año siguiente, cuando fue levantado el entredicho, acogidos con entusiasmo por todas las poblaciones. LA PREDICACIÓN Si pocos se levantan a una autoridad política tan manifiesta como la del P. José de Tremblay, o tan santa como la de Lorenzo de Brindis, casi todos los más salientes predicadores y controversistas del siglo XVII ejercen, junto con la misión religiosa, una misión diplomática de conciliación en todas las regiones protestantes. Y el santo y seña es el pax et bonum de San Francisco, que un provincial de Praga, hacia mediados del siglo, traducía en esta ordenación, común por su espíritu a todos los franciscanos: Ut acatholicos tam publice quam privatim amicabili potius quam acerba conversatione sibi adductos reddant (habla con los misioneros) ac gratiosa suavitate solidaque praedicatione ad Fidem trahere studeant. Los franciscanos se propagan, así como en Austria y Bohemia, en los Países Bajos, y vuelven a Inglaterra al lado de los jesuitas. Los jesuitas abrían colegios; los franciscanos fundaban cofradías; y, si bien aquéllos se dedicaban con preferencia a la educación de la juventud aristocrática y los otros a la predicación popular, muchas veces se trocaban los papeles, y los jesuitas misionaban y los franciscanos acogían en sus retiros a príncipes. A las Misiones internas o parroquiales, que comienzan en la segunda mitad del siglo anterior y en el XVII reciben nuevo impulso por obra, señaladamente, de San Vicente de Paúl, prestó el Franciscanismo la cooperación que podía esperarse de un organismo esencialmente evangélico. Eran aquellas Misiones, como todos saben, una especie de retiro abierto o de ejercicios espirituales públicos dados por un grupo de predicadores, hasta treinta en las más solemnes, en cada parroquia; comenzaban un domingo por la tarde después de vísperas, continuaban durante cinco o seis semanas, y todos los días los misioneros ocupaban al pueblo con pláticas instructivas, meditaciones, conferencias dialogadas, catecismos, sermones patéticos, todo ello acompañado y alternado con oraciones, cánticos, procesiones y distribución de libros de piedad. Nacidas del amargo convencimiento de que aun en los países llamados católicos había extensas zonas de paganismo y protestantismo que evangelizar no menos que a los pueblos bárbaros, aquellas Misiones, que atraían numerosísimo concurso, terminaban casi siempre con frutos visibles: reconciliaciones de enemigos, restitución de cosas mal adquiridas, socorro de pobres, conversiones e instituciones de cofradías. Reeducaban, en suma, la conciencia religiosa de las muchedumbres, abandonadas a sí mismas, o mejor dicho, invadidas de todas las malezas del naturalismo, a causa de la relajación del clero en el siglo XVI. De la predicación italiana de este período se ha dicho todo el mal que merece; se ha tildado al mismo Musso, con ser tan grave y substancioso, y a Panigarola, tan caballeresco, culto y elegante, de aquellos «conceptos predicables» que han inficionado los cuaresmales del siglo XVII. Ciertamente, la elocuencia sagrada tiene su marinismo y antimarinismo; mas, cuando pretende ser predicación menuda, catequística de las verdades esenciales, retorna atinadamente a lo antiguo. Los franciscanos que, como los dos citados oradores de fines del siglo XVI, se mantienen fieles a la Escritura y a los Padres, si florean sus discursos según el mal gusto del tiempo, nada pierden por eso de eficacia. Con todo, ni una sólida base cultural, ni la sencillez evangélica, ni lo práctico de la exhortación moral logran salvarlos de aquel énfasis y teatralidad tan sabrosos al paladar del siglo XVII cuanto desagradables al gusto moderno. Nadie se substrae al ambiente del propio siglo, y menos que los demás los oradores, por el asentimiento que deben suscitar en el público. Un orador sagrado, un apóstol, sólo piensa en el auditorio del momento; toma de lo presente los motivos y los medios para la conversión de los contemporáneos; por donde no hay arte que refleje mejor que la suya las tendencias y los defectos dominantes. Y es cabalmente un franciscano, un capuchino de Como, el P. Manuel Orchi, a quien se cita en todos los manuales de literatura como campeón del barroquismo oratorio; mas, «de la insipidez de aquellos sermones -observa un autor no devoto de la Iglesia- no puede argüirse la tibieza de la Fe ni en los oradores ni en los oyentes...; nosotros tenemos otros hábitos mentales estéticos, otras preocupaciones, otra educación». Como siempre, los franciscanos prefieren la vida de Jesús y los temas morales; los más egregios saben conmover hasta la tortura, como aquel capuchino, loado por Achillini, que predica en la catedral de Génova «a Jesús crucificado con tanta energía y piedad, y reprende con tanto ardor y brío, que todo el auditorio llega todas las mañanas a términos de mortal agonía»; o como San José de Leonisa, el heroico superviviente después de enclavados por los turcos la mano izquierda y el pie derecho, que consume los veinte años restantes predicando el Evangelio en las campiñas umbras, hasta que lo mata un segundo martirio, el cáncer, dos veces operado con la feroz cirugía del tiempo. No temen decir francamente la verdad, ya, predicadores del Sacro Palacio, hablen al Papa y a los cardenales, como el P. Jerónimo de Narni; ya reprendan los vicios de los príncipes, exponiéndose a sus persecuciones, como aconteció en Módena, en Parma y en Ferrara; ya desenmascaren la herejía con riesgo de la vida, como en los países protestantes o limítrofes; ya cierren con las muchedumbres y las prosternen ante la Cruz o las hagan estremecer con visiones apocalípticas, como, para no citar más que uno entre tantos, el P. Honorato de Camus, quien gigantesco, fogoso, tonante, lograba imponer durante el curso de las Misiones un silencio claustral y comparecía en el púlpito con una calavera, a la cual aplicaba, según el asunto, ahora una peluca de médico, ahora un birrete de juez, ahora un yelmo, ahora una corona. Su voz lastimaba los oídos, pero compungía los corazones, y así podía Bourdaloue decir a Luis XIV: «Aux sermons du Père Honoré on restitue les bourses qu'on a coupées aux miens». BARTOLOMÉ CAMBI DE SALUTIO Terrible en su franqueza y en su austeridad era Bartolomé Cambi de Salutio, a quien la crítica reciente ha reivindicado como uno de los más insignes oradores y poetas sagrados del siglo XVII. Campesino de nacimiento, estudioso por vocación, apasionado de la música y la poesía, sintió aun dentro del claustro los atractivos de la vida; mas, después de un breve extravío, entró de nuevo en la Orden y se dio a rigurosa penitencia, castigándose y torturándose por salvarse a sí mismo y salvar las almas. Su predicación, saturada de experiencia, más moral que doctrinal, flagelaba la inmodestia en el vestir, la usura judía, el lujo, las conversaciones torpes, y conquistó las muchedumbres durante cuatro años; tan sólo cuatro años, porque la libertad con que arremetía contra los poderosos y el entusiasmo con que era acogido del pueblo preocuparon tanto a las autoridades, que se le vedó la predicación. El venerable Bartolomé de Salutio iba a la ciudad de su Misión acompañado de un Hermano, descalzo, con la cruz a cuestas; se detenía a evangelizar por el camino en todas las aldeas o villorrios; al llegar a la ciudad, que le esperaba, salían a recibirle las personas de más viso, se echaban a vuelo las campanas, y, tan numeroso gentío acudía a escucharlo, que, no bastando la iglesia, tenía que predicar al aire libre. Se repetían con él los mismos entusiasmos del siglo XV con San Bernardino de Sena y el Beato Bernardino de Feltrio; con todo, menos sereno que ellos, el venerable Bartolomé aterrorizaba las conciencias con voz de trueno hablando de los Novísimos, de los castigos del pecado, de ejemplos horrendos y espantosos, o pintando con vivos colores la Pasión del Señor. Sus predicaciones pasaban como temporales estremecedores que purificaban el aire. Esta atmósfera de terror parece muy ajena del ideal franciscano, mas no lo es. El relajamiento de las almas exigía que Bartolomé de Salutio y sus Hermanos desplegasen, más que la dulzura, aquella parte de rigor que subsiste en la espiritualidad franciscana; mas, gracias al equilibrio propio de esta espiritualidad, no empujaban las multitudes al fanatismo, así como tampoco las recreaban con una retórica ampulosa, antes las movían a compunción y edificaban, tratando religiosamente sus problemas éticos y sociales. Además, con harta frecuencia las trompetas apocalípticas de los franciscanos preludiaban violas y laúdes de puro misticismo. El terrible Bartolomé de Salutio decía contra el mundo: «Combatir quiero vivo; combatir quiero muerto», y aplicaba draconianamente la terapéutica moral de los contrarios: «¿Temes la abstinencia? Ayuna. ¿Tiemblas del cilicio? Llévalo. ¿Te parece dura la disciplina? Menudea sobre ti los azotes. ¿Te espantan las confusiones y humillaciones? Búscalas. Y acéptalas de grado contra tu natural». Pero fray Bartolomé es el mismo que siente en las criaturas más pequeñas un llamamiento al Criador: «Cada hierbecilla, cada florecita, cada hoja, cada animalejo, por vil que sea, es una voz que te habla diciendo: Ama a tu Dios. Si contemplas los peñascos, oirás salir de ellos clarísimas voces que te dirán: Ama a tu Dios»; es el mismo que aconseja el amor de las criaturas por el Criador, ya que «el que ama a una persona procura amar todas sus cosas»; es el mismo que enseña cómo el camino más breve para llegar a la contemplación es querer a Dios solo, en todas las cosas y siempre; es el discreto director de almas, que disipa temores y escrúpulos y aconseja la comunión frecuente, y aun diaria, convencido de que amor y santidad se identifican; en fin, es el poeta religioso más sincero y férvido del siglo XVII, que en la Verna y Fontecolombo hallaba una vez más la genuina vena franciscana para cantar los afanes y embriagueces del amor divino, asociándose todas las criaturas como en la lírica fresquísima: Jesús mío, Jesús mío, / comparado con Vos ¿qué es el ser mío? El himno antiguo y los ritmos de la oda nueva los funde en su canto inspirado, con aquella especial inspiración que viene de la belleza del cielo y la belleza de la tierra, típicamente franciscana. Bartolomé de Salutio es el fray Jacopone de Todi y el San Bernardino de Sena de su tiempo, con más moderación y cultura que el primero, con menos equilibrio y jocundidad que el segundo; es figura relevantísima de franciscano que junta en sí las dos faces opuestas del amor: amor en cuanto actividad y fuerza; amor en cuanto supremo negamiento de sí y abandono en Dios. Otro poeta sacro de este siglo puede considerarse el P. Procopio de Templin -convertido a los veinte años del luteranismo militante al catolicismo para entrar en las filas de los capuchinos en Praga-, pues también compuso muchísimos himnos populares, cantando la liturgia y el Evangelio. El canto tenía parte animadora en las Misiones, señaladamente en las Misiones franciscanas, que no descuidaban el unir el arte con la Fe y muchas veces concretaban sus resultados en obras duraderas; así las catorce capillas que señalan al peregrino una parada para la oración a lo largo de la subida del Sacro Monte de Varese se deben a la predicación del capuchino Juan Bautista Aguggiari de Monza; y, como aquel monte, otros muchos, especialmente en Italia, tuvieron su belleza sobrenaturalizada por la piedad franciscana, a la cual se abrió otro campo de Misiones en este siglo que vio la formación y consolidación de los primeros ejércitos permanentes, y fue la capellanía militar. Desde el asedio de la Rochela en adelante, Luis XIV llamó a los capuchinos y recoletos para capellanes de las tropas de mar y tierra en todas las guerras. Durante la guerra de los Treinta Años murieron muchos. La sencillez de su método y la comprensibilidad de su espíritu inspiraban la confianza de los soldados y los adaptaban a vivir en un ambiente opuesto a la dulzura seráfica, si bien conforme con lo que en el Franciscanismo hay de espontáneo y caballeresco, de impulsivo y laborioso. Es de notar el capuchino de Schiller, que en el campo de Wallenstein arenga a los soldados con sutilezas y juegos de palabras, pero con audacias de apóstol, descubriendo las llagas de Alemania y no temiendo reprochar al capitán. Pero la predicación más eficaz de los franciscanos era el ejemplo y, con el ejemplo, la caridad infatigable, que se prodigaba en la asistencia a los pobres y a los enfermos. Durante las terribles epidemias de peste que flagelaron a Europa en los siglos XVII y XVIII el gesto de los frailes fue heroico. La obra del P. Félix Casati y de sus capuchinos en el lazareto de Milán, descrita con estilo inolvidable por Manzoni, resume la abnegación de centenares y centenares de franciscanos al servicio de los apestados. Sabían morir por defender a los hombres de los males que dan muerte a los cuerpos, como de los que matan las almas. LOS FRANCISCANOS Y EL QUIETISMO El protestantismo se dilataba sobre un vasto frente de guerra y reclamaba armas de todo calibre, las del ejemplo y de la predicación señaladamente. Otros dos enemigos, el quietismo y el jansenismo, que invadían un campo limitado de espíritus refinados, pedían armas más sutiles de teología, polémica, dirección de conciencia. Jansenismo y quietismo eran igualmente ajenos de aquella feliz templanza de temor y dulzura que se halla en el Franciscanismo, el uno por defecto de amor, el otro por exceso, si exceso de amor pueden llamarse las aberraciones sentimentales y el seudomisticismo de Molinos y sus secuaces. Un peligro más podía ofrecer el quietismo con su teoría del amor puro y del abandono absoluto, congénere al parecer con el misticismo seráfico; y alguna tendencia se ha pretendido rastrear en las obras del P. Benedicto de Canfield, el noble puritano del condado de Essex, que a los veintitrés años se convirtió, a los veinticinco se hizo capuchino, estudió en Italia teología, tornó apóstol a Inglaterra, por el apostolado fue hecho prisionero y murió en 1610, con resignación de santo. Gentilhombre aun debajo del sayal, en su diálogo místico El Caballero Cristiano vistió de un símbolo religioso la armadura, el caballo, las justas, los torneos, los combates caballerescos, refiriéndolos a la lucha del alma por la conquista del bien. No se podía ciertamente acusar esta obra de quietismo, pero sí otra, publicada en 1609: Rule of perfection (Regla de perfección), que contiene una breve y clara exposición de toda la vida espiritual, ceñida a este solo punto: la voluntad de Dios. El título dice el contenido; la perfección consiste en una sola cosa: hacer la voluntad de Dios; el contenido, dividido en tres partes, explica cómo la voluntad de Dios se efectúa en la vida activa, en la vida contemplativa, en la vida supereminente, manteniéndose el alma en la presencia de Dios, purificando gradualmente la propia voluntad, desnudando el espíritu de todo deseo, hasta el aniquilamiento. Todos pueden alcanzar, mediante la purificación y abnegación, el primer grado, que está en conformidad con la ley; algunos pueden llegar al segundo, que es transformación en la caridad ardiente; sólo los santos suben al tercero: la morada en Dios, un estado de deiformidad pasiva. La doctrina del P. Benedicto de Canfield admite que el aniquilamiento llega hasta la pasividad, mas sólo en el estado místico; por consiguiente, no es quietista; si lo parece tal cual expresión suya, la substancia es diversa. Y lo mismo cabe decir del terciario P. Juan Crisóstomo de Saint-Lô, que fundó la Sociedad de la santa abyección y escribió un tratado: Sur la sainte abjection, y otro: De la désoccupation des créatures; lo mismo cabe decir de Luis Francisco de Argentan, autor de elocuentes conferencias teológico-espirituales sobre la grandeza de Dios, de Jesucristo y de la Virgen; de Pablo de Lagny, un discípulo de Benedicto de Canfield, que en sus obras, mayormente en el Chemin abrégé de la perfection chrétienne, prosigue con perfecta ortodoxia, como quien se ha penetrado bien del desarrollo del verdadero quietismo, la tesis del maestro. La pasividad del quietismo no podía tocar al Franciscanismo; es opuesta a su fundamento activista. Ni tampoco aquel absurdo amor puro, indiferente a la eternidad, al premio y al castigo, por cuanto en el espíritu de San Francisco, como en el de toda la Iglesia, la idea de justicia es tan fuerte como la del amor, perfecta la armonía entre acción y plegaria, y Dios es sinónimo de felicidad; de modo que, si no cabe aspirar a la felicidad propia fuera de Dios, no es posible amar y servir a Dios sin al mismo tiempo conseguir la felicidad. Contrarias al Franciscanismo eran también aquellas oraciones de simple mirada y aquel estado de continua contemplación que pretendía aferrarse y descansar en Dios con la parte superior del alma, mientras la inferior podía quedar y continuar presa de las pasiones; aquel apex mentis conseguido sin recorrer antes el itinerario que cauteriza y purifica las pasiones y hace al alma menos indigna del divino abrazo. Cuando Miguel Molinos sostenía que las tres vías para venir a la unión mística son el mayor absurdo que se ha dicho, y que sólo existe una vía interna, la cual incapacita a quien la toma para pecar, se colocaba en el polo opuesto a San Buenaventura, el gran místico en quien iban a parar todos los franciscanos del siglo XVII. Si Benedicto de Canfield analiza la oración de contemplación, José de Tremblay, el laborioso secretario de Richelieu, deja a su vez una teórica de la oración activa, que recuerda el método ignaciano, en la Introduction à la vie spirituelle y en la Perfection séraphique; y el cardenal Brancati de Lauria combate resueltamente el quietismo en sus ocho tratadillos De oratione christiana, correspondientes a ocho consejos de ascética activa, que son: confesarse a menudo; resistir valerosos a las tentaciones y adversidades; vivir recogidos en soledad; guardar grande pureza de corazón; desprenderse de los amigos; orar con perseverancia; callar; no estar nunca ociosos. La contemplación no puede durar más de media hora. Con esta última afirmación Brancati reacciona contra la exaltación de los seudomísticos del quietismo, que se creían perpetuos contemplativos sólo por un acto de entrega interior. LOS FRANCISCANOS Y EL JANSENISMO Frente a la herejía jansenista el optimismo franciscano iza su bandera gloriosa, singularmente en la Théologie naturelle del capuchino P. Ibo de París, a quien un docto moderno llama el Newman del siglo XVII, y pudiéramos apellidar mejor un humanista franciscano de purísima cepa. Aspira a realzar el valor de la naturaleza humana, envilecida por el jansenismo, y combate «los cobardes pensamientos sobre la miseria del hombre» que entorpecen el alma, haciéndola injusta para con las propias energías e ingrata a Dios, que se las da. Calumnias y blasfemias son para el P. Ibo todas las negaciones de la excelencia de la naturaleza humana después que la ha asumido y redimido el Hijo de Dios. Este humanismo cristiano inspira las Très humbles remontrances contre les nouvelles doctrines de çe temps, que en 1648 escribió contra Arnauld el infatigable P. Ibo, dedicadas a la reina Ana de Austria; los escritos contra las Lettres provinciales de Pascal, de Francisco Faure; la muy ingeniosa y chispeante de esprit francés Relation du pays de Jansénie où il est traité des singularités, qui s'y trouvent des coutumes, moeurs et religion de ses habitants, del P. Zacarías de Lisieux, y otros escritos no polémicos, mas indirectamente antijansenistas, como la Philomèle séraphique, del mismo P. Zacarías, que hasta en el título anuncia el espíritu bonaventuriano. Conviene observar aquí cómo los franciscanos, que al viciado humanismo del siglo XVI habían opuesto la austeridad de todas sus Reformas, ahora, en el XVII, a la nueva herejía, negadora de la dignidad y libertad humana, oponen el vivo y aun diré poético optimismo de su siglo heroico y de su armonioso siglo XV. Una dulzura bonaventuriana penetra las obras profundas y férvidas, del siglo XIV en la vena y modernas en la elocución, de Bartolomé de Salutio, como el Testamento dell'anima, el Paradiso dei contemplativi, las Dichiarazioni sopra il Pater noster e l'Ave Maria. Un acento de severidad tiene el Parfait dénuement del P. Alejandrino de la Ciotat, quien por un camino de tres días conduce al alma a la soledad interior y a la más alta contemplación: el primer día al través del despojo de los sentidos, con el recuerdo de la Pasión de Jesucristo; el segundo día al través del despojo del entendimiento, con el estudio de la grandeza de Dios; el tercero al través del despojo de la voluntad, con el amor al padecer, puesto que la unión con Dios exige el despojo perfecto de todas las cosas, incluso reflexiones y pensamientos, siendo Jesús desnudo en la Cruz el modelo del contemplativo. El P. Alejandrino fue apellidado el San Juan de la Cruz de los capuchinos, pero la escuela de San Buenaventura se revela clarísima en su obra, como en casi todas las publicaciones apologéticas, ascéticas y místicas de los franciscanos del siglo XVII, los cuales se inspiran en el gran Doctor ya en la gradual ascensión del alma a Dios, ya en la práctica y el calor del culto a la humanidad de Cristo, ya en la suavidad de las efusiones y meditaciones. La doctrina es antigua, la aplicación nueva, porque, en conformidad con el método franciscano, se adapta no sólo a las ideas contemporáneas, sino también a la condición social de los lectores; por donde estas obras presentan hoy un doble interés histórico y religioso por lo que contienen de pasajero y lo que contienen de perenne, en especial los Directorios y Reglamentos de vida, por ejemplo, los Exerçises d'une âme royalle dans le saint employ du jour, que el P. Cipriano de Gamaches escribió en 1655 para su regia penitente Enriqueta de Inglaterra; la Vie réglée des dames qui veulent se sanctifier dans le monde, en la cual el P. Francisco María de Reims guía a las damas en todas las ocupaciones del día, desde la hora de levantarse (las seis en verano, las siete en invierno) hasta la hora de acostarse (a las diez en invierno, a las once en verano). Estas obras, como la otra anteriormente citada de Alejandrino de la Ciotat, dan a entender que los franciscanos se apropiaban algo de las nuevas espiritualidades ignaciana, salesiana y teresiana. Pero tales apropiaciones son las más de las veces recobros, en cuanto que los franciscanos recogen en forma nueva doctrinas y métodos que ellos mismos habían ya enseñado; o sus apropiaciones (y esto se nota especialmente en los estudios filosóficos y teológicos) resultan asimilaciones, por conformidad de tendencias y en virtud de ese intercambio perenne de bienes comunes que se verifica en la Iglesia de Cristo, como entre los miembros de un mismo cuerpo. Así, pues, si en estos y otros directorios para las personas constreñidas a vivir en el mundo se percibe un reflejo de la Introducción a la vida devota, nosotros de nuestra parte recordamos que San Francisco de Sales tuvo de su Patrón de Asís el corazón así como el nombre, y por confesor a un capuchino. Si a fines del siglo XVII se advierten cursos de Ejercicios espirituales dirigidos por frailes menores, con un tono y color enteramente propios, sabemos que los capuchinos de Bretaña ya conocían y practicaban retiros para varias clases de personas antes que los jesuitas difundieran los suyos. Desgraciadamente, el culteranismo aparece, así como en los sermones ultrametafóricos del P. Orchi, en las obras espirituales, comenzando por los títulos: Il palazzo dell'amor divino, L'Accademia evangelica, Lo zodiaco spirituale. Con los títulos se ajusta el contenido: el Palacio tiene sus salas y por tapicería la Pasión del Señor; la Academia es el Calvario; el director de conciencia, a fin de reconstruir la imagen de Dios en el hombre, emplea la brida y las espuelas. Con todo, debajo de estas ridiculeces barrocas palpita siempre la doctrina de San Buenaventura, con sus tres grados de perfección, el cual, por medio de la fraseología de moda, es quien verdaderamente guía las almas, proyectando su influencia lejana hasta sobre miembros de grandes órdenes antiguas, como madama Acaria, carmelita y discípula del P. Benito de Canfield; las benedictinas de las grandes abadías de Montmartre, Val-de-Grâce y Saint-Paul de Beauvais, que iniciaron reformas importantes para la vida religiosa y social de Francia, siguiendo la dirección de los Padres Benito de Canfield y Honorato de Champigny; sobre la Congregación de las benedictinas reformadas de N. S. del Calvario, nacida en 1617, que el P. José de Tremblay, con genialidad previsora, pensó formar y organizar en ayuda de las Misiones contra los hugonotes y el islam. Experimentaron vivamente el influjo franciscano algunas instituciones renovadas, como las cofradías, que muchas veces asumían una función corporativa y un significado social considerables; lo experimentaron instituciones nuevas, importantes, como la Compañía del Santísimo Sacramento, fundada por el duque de Ventadour, por consejo del P. Felipe de Angoumois, la cual, compuesta de hombres de mundo, pero celosos del servicio de Dios, contribuyó ampliamente a la restauración religiosa de Francia en el siglo XVII. La devoción al Crucifijo, predilecta de San Francisco, vive en las congregaciones de las Sagradas Llagas, mientras la antigua tradición cristocéntríca franciscana tiene un nuevo florecimiento en la devoción al Sagrado Corazón, ya presentida por San Antonio de Padua y San Buenaventura, y ahora sustentada y difundida por dos grandes santos: San Juan Eudes, que, en sus páginas ardientes en defensa del Reino del Corazón admirable, comenta un período de San Bernardino de Sena sobre el Corazón de Jesús horno de amor, y Santa Margarita María, la cual, revelando la aparición del Redentor, confirma y ahonda la doctrina del Amor vivida tan intensamente por el Serafín de Asís, que el mismo Señor se le propone como el más enamorado de su Sagrado Corazón y le sugiere adoptarle por santo protector. En conclusión, contra los enemigos de orden intelectual, o sea, contra las herejías, que en el siglo XVII reforzaron la antigua indestructible tríada adversaria, el mundo, el demonio y la carne, los franciscanos combaten tornando al pensamiento del siglo XIII, así como, un siglo antes, contra la sensualidad del Renacimiento habían vuelto al rigor y sencillez de los orígenes. San Buenaventura y Duns Escoto son estudiados, rumiados y «manualizados», a fin de responder a los problemas del tiempo; el primero, con su piedad confiada y ardiente, contenida en un itinerario que podía parecer pedantesco a los muy osados, ayuda a combatir así el rigorismo sistemático de los jansenistas como el fácil misticismo de los quietistas; el segundo, con su concepción cristocéntrica y su apelación a la voluntad, arranca las conciencias tanto al individualismo pietista del protestantismo cuanto a ese fondo de fatalismo que yace en igual grado en la estoica resignación de los jansenistas y en el abandono de los quietistas. San Buenaventura y Duns Escoto atemperan el carácter y la devoción a la armonía entre voluntad y Gracia, que, al paso que aleja la pesadilla de la reprobación, educa el sentimiento de la responsabilidad y el vuelo de la Fe. LUCAS WADINGO Y LA CULTURA FRANCISCANA El siglo XVII franciscano está caracterizado por un interno despertar cultural que, por dondequiera que se le considere, tiene su centro en Lucas Wadingo. Las cuestiones vitales de la Orden van a parar a él: la defensa de la Inmaculada, la publicación de los escritos de San Francisco, el renacimiento escotista, la historiografía religiosa y literaria de la Orden, la reorganización de los estudios, la fundación de un convento típico como el de San Isidoro en Roma. La actividad de Wadingo así como su personalidad tienen un mismo centro: aquel amor del ideal franciscano que le cautivó de niño, entre las comodidades de una familia señorial, le sacó, mozuelo, del colegio de jesuitas de Lisboa, para encerrarle en el austero convento de los recoletos, cerca de Oporto, y más tarde le armó de resistencia contra los colegas de la Universidad de Coimbra, los cuales le abrumaban con cartas, porque, según ellos, se había malogrado un hombre de ingenio como él en una Orden de ignorantes, fundada por un ignorante, cerrado a lo que hoy se llama el valor de la cultura. El joven fraile irlandés, sensibilísimo y pundonoroso por nacimiento, por educación, hasta por el ambiente del siglo, se sintió herido por aquellas cartas, reaccionó con alma de historiador, estudiando en los documentos la vida y escritos, entonces olvidados, de San Francisco, y tuvo la confirmación de cuanto su amor filial intuía. Wadingo amaba el estudio, pero más la vida franciscana; y si algo podía espolearle a mayor estudio era la acusación de ignorancia lanzada contra su Orden en el siglo en que las batallas por la Fe se libraban señaladamente con las armas de la cultura por las congregaciones nacidas en el seno de la Reforma católica. Del choque de su ideal con la incomprensión de legos y religiosos contemporáneos brotó en él una segunda vocación franciscana; y fue el estudio, «para demostrar al mundo con sus investigaciones cuánto ofendían con ciega censura e injusta calumnia a la Orden de los menores los que denigraban a su Fundador y a sus seguidores acusándolos de ignorancia, idiotez y rudeza». Con tal disposición de ánimo Lucas Wadingo se fue no sólo formando, mediante asiduas investigaciones de archivo, un patrimonio áureo de cultura franciscana, sino que también hizo suyos los problemas del pensamiento franciscano. En Roma, estudiando en la Vaticana la causa de la Inmaculada; en Asís, en Perusa, en Nápoles, rebuscando las bibliotecas de los conventos, maduró los estudios emprendidos en Coimbra para responder a sus sabihondos colegas y pudo publicar por vez primera los escritos de San Francisco. Fue en 1623; fecha memorable. Un gran título de honor para Lucas Wadingo. Algunos años después publicó las Concordantiae biblicae de San Antonio de Padua. A la batalla por la Inmaculada siguió la batalla por su primer Doctor, el Beato Juan Duns Escoto. Wadingo había aprendido a conocerle en la escuela de Suárez, a seguirle y valerse de él en la legación mariana, a amarle cuando Bzovio insultó su memoria vendiendo por historia, en los Annales de Baronio, una leyenda indigna sobre su muerte. Los cuatro años de estudios escotistas fueron un paréntesis inserto entre el trabajo de los Annales y de los Scriptores Ordinis Minorum, que duró toda su vida, sin contar otros escritos polémicos y de ocasión, y la dirección de su convento de San Isidoro en Roma, que recibió en 1625 de los descalzos españoles, parvulus nidulus compressus, entre los jardines Ludovisi y el Palacio Barberini, y lo convirtió en un convento modelo de piedad, de penitencia y de estudio para los frailes irlandeses. La empresa era casi tan difícil como la Opera omnia de Escoto; pero Lucas Wadingo (increíble para un estudioso) salió con ella con igual bravura. En cinco años pagó las deudas de que San Isidoro estaba gravado; se aseguró los bienhechores; comenzó las obras de reparos y ampliaciones, ya que este erudito, que compulsaba códices y gozaba de zambullirse en lo pasado, examinando los pergaminos corroídos, no fue un ratón de biblioteca, inepto para la vida, sino hombre de acción, tan hábil para dirigir una fábrica como un colegio, de gran valía para consejos, iniciativas, gestiones diplomáticas, asuntos de curia. Dio a San Isidoro orientación y disciplina perfectas, con normas tan racionales al par que religiosas, que no temen los siglos. Quiso que fuesen bellos la iglesia, el coro y la sacristía; fundó, enriqueció, ordenó a la moderna la biblioteca; organizó la farmacia y enfermería con tal prudencia y tino, que ni un solo caso de peste se verificó en el convento durante la epidemia de 1630. Fue admirable sobre todo en la reglamentación de los estudios, en la asistencia a los jóvenes, por quienes sacrificaba muy de grado cualquiera otra tarea; en la observancia rigurosa de la Regla, como si temiese ofender con el trabajo intelectual y el uso de los libros la pobreza, su profundo amor; en la necesidad de limpieza, orden y decoro, que, reflejando la armonía exterior, constituían la belleza del convento y la elegancia de los frailes estudiantes. Aunque enfermo, no se apartaba un ápice de la observancia de la Regla, persuadido de que el deber del ejemplo vedaba al superior aquellas dispensas que concedía a sus súbditos. Para resarcirse del tiempo perdido, y porque durante el día le distraían otras ocupaciones, trabajaba de noche, hasta que la campana de Trinidad de los Montes, con sus doce sonidos, le llamaba al descanso. Sentía que se le quitasen al estudio las horas matinales, dejándole las horas cansadas de la noche, por lo que melancólicamente escribía en el prefacio al sexto tomo de los Annales que su trabajo podía llamarse Zabulon fluxus noctis, seu elucubratio nocturna; pero no fuera franciscano si no pasara por el tormento de la labor científica interrumpida, fragmentada por el deber de darse todo a todos. Los Annales fueron compuestos, así, entre jornadas afanosas de biblioteca y horas nocturnas de escritorio; entre las rebeliones del cuerpo enfermo y la tiranía de los quehaceres externos (negotiorum diverticula) y de las fastidiosas occupatiuncolae; entre los apremios del buen general Benigno de Génova, que quería librarle de los cuidados exteriores, mas no le dejaba respirar hasta ver acabado un volumen, y la impaciencia de los lectores, que, no bien salía uno, exigían otro. Él solo, en aquellas condiciones de salud y tiempo, nunca hubiera podido narrar, apoyado en documentos, tres siglos de historia franciscana. Escogió colaboradores: Bartolomé Cimarelli, que registró para él las bibliotecas y archivos de Italia; Santiago Polius, que hizo otro tanto en Alemania; Antonio Hickey, teólogo y polemista agudo, que desataba los nudos doctrinales de la embrollada historia franciscana, y otros, anónimos, que ocultaron su propio esfuerzo en el suyo, sus méritos y sus defectos en la responsabilidad de él, ya que la colaboración en obras de pensamiento no se logra sin identidad de ideal y de voluntad, es decir, si el que da el nombre al trabajo no da también el alma, si no sabe ser a los suyos como la cabeza a los miembros; cada cual tiene, efectivamente, los colaboradores que merece. Lucas Wadingo consiguió dar, en veintinueve años de trabajo (1625-1654), tres siglos y medio de historia franciscana (1205-1541), distribuidos en ocho volúmenes. LOS «ANNALES» Los Annales de Wadingo ocupan un puesto considerable en la historiografía eclesiástica del siglo XVII, por más que Fueter, en su conocidísima obra, ni siquiera los nombre. Ya en el siglo XVI, cuando los protestantes apelaban a la historia para combatir el catolicismo, había sentido la Iglesia la necesidad de contraponer a las interpretaciones sectarias de las Centurias de Magdeburgo los documentos de su origen divino y de su obra divinamente benéfica. Los Annales de Baronio llenaron esta necesidad. Cual si intuyesen que había terminado un período de civilización cristiana y se iniciaba otro, las órdenes religiosas, a su vez, se miraron en el espejo de la historia: las más antiguas, para robustecerse y sustentar los propios merecimientos; las nuevas, para adquirir en el motivo de su aparición y de su breve pasado conciencia de sí y directivas para lo futuro. Equivocaciones y rivalidades no faltaron en esta revisión de títulos, porque cada cual lee la historia con los propios anteojos: los franciscanos, por ejemplo, salieron ofendidos de las inexactitudes que Bzovio, continuando los Annales de Baronio, había escrito acerca de su Fundador y su Orden. Era preciso responder a las acusaciones estampadas en una obra monumental. ¿Cómo? Con la verdad de la historia. Poseían los franciscanos, en torno a la propia vida, crónicas generales y regionales, legendarios, escritos apologéticos y biográficos, mas no todavía una obra parangonable con las de la nueva historiografía eclesiástica, apoyada sobre las fuentes y documentos pontificios. La historia más exacta y completa era el Fascículus chronicarum seraphici Ordinis Minorum de fray Mariano de Florencia; pero su latín medieval sonaba bárbaro a los oídos del siglo XVII, tan acicalados de humanismo. Por fortuna, Wadingo comprendió el valor de aquella obra, y cuando, herido en su sensibilidad franciscana por la publicación de Bzovio, comenzó a escribir los Anuales, se sirvió mucho de ella, mejorando el latín y citándola honradamente. Lucas Wadingo concibió su trabajo con grandiosidad de humanista y con aparato crítico bueno para su tiempo. En el marco clásico de los Anuales, con la dignidad de un latín pulido, mas no retórico, expone la historia de la Orden, zanjada, como nunca antes de él, en los documentos del Regestum Vaticanum, puesto a su disposición por Gregorio XV y Urbano VIII, y en los demás documentos sacados de los archivos de Araceli y de los Santos Apóstoles, de Roma, así como en los de muchos otros conventos, por medio de una organización de estudio, nueva en el Franciscanismo, que cede de todo en todo en alabanza suya. La narración analística confería sólo unidad extrínseca a la obra; la intrínseca se la dio el mismo Wadingo con su amor al asunto que narraba, con el espíritu apologético y a menudo polémico que le animaba y que se revela claramente en el magno título programático de la edición lionesa (1625): Anuales Minorum in quibus res omnes Trium Ordinum a S. Francisco institutorum ex fide ponderosius asseruntur, calumniae refelluntur, praeclara quaeque monumenta ab oblivione vendicantur. La prejudicial apologética, que pudiera ser grave defecto, se atenúa y acaso desaparece en la sinceridad de la documentación, en la ecuanimidad de los juicios, en la cortesía de la polémica. La crítica moderna corrige a Wadingo, pero, en cuanto a amplitud y robustez de plan, no le supera, y en cuanto a seriedad científica y organización de trabajo, debe imitarle. En la historia de la historiografía eclesiástica tiene un puesto que reivindicar entre los bolandistas y los maurinos. A su obra se junta la diversa, pero útil, de otros franciscanos estudiosos, contemporáneos o poco posteriores: Juan de la Haye, Antonio de Terrinca, Arturo de Monstier, Miguelángel de Nápoles, Domingo de Gubernatis, Carlos de Aremberg, con sus Flores seraphici ex amoenis annalium hortis, o sea, trescientos y pico de medallones de capuchinos, que habiendo florecido entre 1525 y 1580, tienen un cierto candor trecentista. Lucas Wadingo amaba a su Irlanda (y es otra característica del hombre este fúlgido amor a la patria) y estimaba que no podía servirla mejor que preparándole un porvenir católico, recibiendo de ella hombres de este mundo y devolviéndole hombres de Dios. Con este fin, a más de San Isidoro, fundó el convento y noviciado de Capránica y el Colegio Ludovisi para los jóvenes irlandeses. Y de estos y demás institutos de educación que aconsejó o dirigió, y de toda su grandiosa obra, el significado es el siguiente: Wadingo comprendió que, después de la Reforma protestante, el libro y la escuela suplantaban la predicación y se convertían en púlpito de los nuevos tiempos, y proveyó a lo por venir, injertando la organización del saber, propio de las congregaciones del siglo XVI, en la espiritualidad franciscana, la cual acepta la fatiga del estudio con tal que sea juntamente oración y penitencia, humilde hasta la pobreza y desinteresado hasta la inmolación. EL BEATO BUENAVENTURA DE BARCELONA Y LOS RETIROS No ha de creerse que la reacción franciscana contra las varias herejías del siglo XVII sea solamente de orden intelectual; es también, como en los demás siglos, en el XVI sobre todo, interiormente expiadora. También en este siglo siente el Franciscanismo la necesidad de entrar dentro de sí y volver sobre sí para reformarse. Que desgraciadamente nace de la naturaleza misma de las cosas humanas que el fervor religioso se entibie si no lo estimulan hombres santos. Y he aquí, a diez lustros de distancia de la Reforma, un movimiento de recogimiento y penitencia en el corazón de la Reforma misma, en gran parte suscitado por un pobre lego, el Beato Buenaventura de Barcelona, el cual, primero en su patria, España, luego peregrino a Asís, en el conventillo de San Damián, inspirador y punto de partida de tantas empresas franciscanas, escuchó el gran mandato: «Ve a Roma a regocijar mi casa». Fray Buenaventura se detuvo en Fontecolombo, y allí, donde San Francisco había escrito la Regla extendió un memorial suplicando a Alejandro VII concediese la fundación de un retiro, o sea, de un convento donde los frailes pudiesen observar la Regla sine glossa, sujetándose a la obediencia del guardián, del provincial y de los superiores generales. Aun cuando los retiros no eran una novedad en la Orden, fray Buenaventura tuvo que esperar un lapso de tiempo, haciendo oficio de portero en San Isidoro y en Capránica, entre los recoletos irlandeses, antes de ver realizado su sueño. Por fin el cardenal Barberini, que le consideraba un santo, en 1662 escribió en su favor una carta a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares pidiendo un humilde convento, de los más retirados y escondidos, donde con algunos compañeros fray Buenaventura pudiera guardar la Regla en todo su rigor. En atención a tan alto medianero obtuvo el convento de Santa María de las Gracias de Ponticelli, adonde se retiró con quince compañeros, sujetos a la obediencia del ministro de la Provincia Romana de la Reforma. Tuvo después la dicha de instituir los retiros de Sant'Angelo di Montorio Romano; de San Cosimato, junto a Vicovaro; de San Buenaventura, en el Palatino, nido de pobreza santa entre las ruinas del imperio más poderoso del mundo. Los retiros lograron gran incremento después que el Capítulo general de Araceli, en 1664, estableció que cada provincia tuviese los suyos. La eficacia de estas casas de austera virtud fue pronto puesta de manifiesto por hombres como el Beato Carlos de Sezze. Este pastor de las lagunas pontinas, llamado desde niño a la vida franciscana, santificó los humildes oficios de hortelano, de cocinero, de sacristán, de mendicante en la llama de la caridad, y alcanzó un alto grado de sabiduría mística, llegando a escribir obras notables, como las Tre vie, Il sacro Settenario, los Discorsi sulla vita di Gesù Cristo. En el siglo siguiente, los retiros dieron aquellos grandes santos que se llamaron Teófilo de Corte y Leonardo de Porto Maurizio. MISIONES EN ORIENTE El renacimiento franciscano en los mayores centros católicos se refleja al punto en la expansión misionera. Por consejo de su caro predicador apostólico, el capuchino Jerónimo de Narni, Gregorio XV, en 1622, año que señala el centro de su breve pontificado, y precisamente el día de la Epifanía, instituyó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, que, al cabo de más de tres siglos, realizaba el plan profético de Raimundo Lulio para la educación religiosa y preparación lingüística y cultural de los misioneros. La nueva congregación romana llevaba, por tanto, en su organismo una grande intuición franciscana. En Francia, por iniciativa de José de Tremblay (la petite Éminence grise), Richelieu, en 1628, envió a Constantinopla una Misión capuchina con el cuádruple fin de convertir a los infieles, alentar a los fieles, procurar la unión de las Iglesias y extender el poderío francés en Levante, entre las rivalidades de Alemania, Inglaterra, Holanda y Venecia. La Misión funda escuelas de lenguas y colegios, hospitales y obras pías; trabaja por la Fe y la ciencia, como siempre y en todas partes. Y, como siempre, también en el siglo XVII esta obra de civilización cuesta sangre. El Japón, pacífico y casi benévolo a principios del siglo, cual si le hubieran calmado los mártires de 1597, se despierta cruelmente en 1614. Por instigaciones insinuantes de ciertos mercaderes holandeses, envidiosos del poderío comercial de portugueses y españoles, el emperador da un decreto de expulsión contra todos los misioneros. En seguida la persecución contra los cristianos se desencadena feroz por más de veinte años (1614-1635). Durante este período heroico de la Iglesia en el Japón se cuentan todos los años mártires, cerca de quinientos en total, de los cuales doscientos cinco fueron canonizados por Pío IX, entre ellos cuarenta y cinco franciscanos. Son frailes de la Primera Orden, españoles en gran parte, prendidos muchas veces a traición en el ejercicio del apostolado, que aceptan la cárcel y la muerte como anhelado premio de sus fatigas; son seglares terciarios, hombres con su familia entera, abuelas con nietecillos, padres que alientan a los hijuelos, niños y muchachos, que marchan a la hoguera, o, si son japoneses, a la decapitación, como a un triunfo, cantando el Magníficat y el Tedéum. Cada mártir tiene su historia pía y heroica, pero la del Beato Luis Sotelo de Sevilla interesa además a la historia política, por la misión diplomática que desempeñó entre el Japón, España y la Santa Sede. Cuando (era en 1615) acompañó al embajador japonés Hasecura a España y consiguió que se bautizase con el nombre de Felipe en el monasterio de las clarisas de Madrid; cuando el mismo embajador vino a Roma, huésped del convento de Araceli, y obtuvo dos veces audiencia de Paulo V, y prometió en nombre de su rey Musamura protección a los misioneros y a los cristianos, ¿quién pensara que al cabo de un año la persecución comenzaría de nuevo más terrible? Luis Sotelo, por contrariedades que halló en la patria, no pudo regresar al Japón hasta el 1622, en un junco chino. Ya no fue tratado como diplomático; en vez de ser introducido en el palacio del emperador, fue puesto en prisiones y a los dos años quemado vivo con otros compañeros, dos franciscanos, un jesuita y un dominico. Luis Sotelo vio claramente que la persecución se hubiera podido evitar o contener a estar mejor organizadas las Misiones. Desde su prisión, siete meses antes de morir, indicó en un memorial al Papa las medidas: 1) reclutamiento de un clero indígena, con el fin de alejar de los sacerdotes (que eran todos misioneros europeos) la sospecha política y tenerlos en la hora del peligro prontos y hábiles para confortar a los fieles, sin riesgo de ser fácilmente conocidos por la diferencia de raza; 2) una mejor organización jerárquica. En lugar de un solo obispo, que no siempre residía en el Japón, un obispo por cada Orden misionera, so la dependencia de un metropolitano. «Obispos y sacerdotes, decía, son los huesos y los nervios del cuerpo místico de Cristo». Mas la propuesta del mártir franciscano llegó muy tarde; llegó cuando, según una frase conocida de Bartoli, si hubieran sido mil o diez mil los sacerdotes japoneses, habría aumentado el número de las víctimas, no el de los operarios. En 1638 los puertos japoneses se cerraron a los europeos para no abrirse hasta dos siglos después, gracias al tratado comercial con Francia. Al volver a aquellas tierras de martirio, los sacerdotes de las Misiones de París hallaron colonias cristianas que, sin asistencia sacerdotal, se habían transmitido de siglo en siglo el Bautismo y la Fe. Y en el Confiteor muchos nombraban, sin conocerle, al Bienaventurado Padre Francisco. Aquel nombre era como la sigla del pintor en el fondo de un fresco velado por el tiempo y el abandono. Mientras el Japón entra en un período de tinieblas, China progresa, después de la llegada de los jesuitas, a quienes siguen los franciscanos y dominicos en 1633. Por obra del valiente español Antonio de Santa María, nombrado por Urbano VIII vicario apostólico de las Misiones franciscanas en Oriente, vio China levantarse iglesias, conventos y numerosas comunidades cristianas, especialmente en Shantung. El P. Antonio de Santa María, tan docto en la lengua china que pudo salir airoso en el examen de mandarinato, traba contra los jesuitas la famosa controversia accommodationis defendiendo la incompatibilidad de ciertos ritos y costumbres chinas con el culto católico. La larga controversia rebasa la vida del P. Antonio; el siglo XVII la inicia con el caso especial de China; pero al fin Roma confirma la tesis de los franciscanos, los cuales, aun dentro del amplísimo espíritu de libertad y adaptabilidad que los mueve, intuyen con presteza de amor los límites de lo que puede otorgarse así a la conciencia individual como a las muchedumbres. Por lo demás, la controversia no merma los méritos relevantísimos de los jesuitas por su celo en la conquista de poblaciones enteras y de la misma China para la Iglesia. MISIONES EN AMÉRICA Y EN AUSTRALIA En América y en África las Misiones tejen una historia de expulsiones y retornos, de martirio y perseverancia. El Perú tuvo, en el primer decenio del siglo XVII, su magnífico apóstol en San Francisco Solano, que arribó de Andalucía a Río de la Plata después de una travesía llena de pavorosas aventuras, en la cual el Santo desafió el naufragio por no desamparar a ochenta negros neófitos que el egoísmo de los pasajeros europeos dejaba en la nave rota, a merced de la tempestad del océano. Su caminar infatigable por selvas y desiertos, por ríos inmensos y pueblos salvajes; su hablar intrépido y sencillo, que todos comprendían, como por un portento de Pentecostés; su multiplicarse en la caridad milagrosa, tenían un solo móvil: la gloria de Dios; un solo látigo: la penitencia voluntaria sobreañadida a las fatigas de las Misiones, y un solo alivio: la música. San Francisco Solano, para solaz de su trabajo, superior al que puede soportar un hombre, tomaba la lira y cantaba con caballeresco fervor ante el altar de María. Murió en Lima, después de haber convertido algunos miles de salvajes de Tucumán. Fue compañero suyo durante algún tiempo fray Luis Bolaños, que dedicó su labor especialmente al Paraguay, evangelizando a los salvajes guaraníes, cuya lengua conocía. Visto por experiencia que los beneficios de las Misiones se perdían cuando los neófitos tornaban a la vida nómada, pensó en una obra civilizadora que sólo la paciencia de un apóstol podía realizar, esto es: obligar a los guaraníes convertidos a recoger las propias familias en aldeas con su iglesia, su escuela y su trabajo permanente, so la vigilancia del misionero. El P. Luis Bolaños tiene la honra de ser el fundador de las primeras «reducciones» de los salvajes del Paraguay, que luego desenvolvieron los jesuitas. Casi contemporáneamente, en Nuevo Méjico, los frailes menores bautizan, construyen iglesias, enseñan a los indios agricultura, artes y oficios, cuando en 1680 una sedición destruyó sus fatigas; pero vuelven al comenzar el siglo XVIII, llevando trabajo, concordia, bienestar, civilización. Los recoletos de Aquitania, llamados hacia el 1615 al Canadá, suscitan un movimiento cristiano floreciente y fundan las primeras parroquias; mas pronto tienen su mártir en el P. Nicolás Viel, arrojado al río cerca de Quebec. Más tarde la hostilidad de los ingleses los expulsa para sembrar las sectas anglicanas. Cuando, pocos años después, volvieron los franciscanos, hallaron persecuciones y martirio. Y tornaban hacia el 1645 con los capuchinos de Normandía, que, sostenidos por el cardenal Richelieu y dirigidos por el docto y sabio P. Pacífico de Provino, ocupan posiciones importantes en el Canadá, evangelizan la Martinica y extienden su apostolado a las Antillas. En la América del Norte las Misiones franciscanas dieron también a la ciencia su operario con el P. Luis Hennepin, que, acompañando como cronista la expedición francesa La Salle, entre el 1678 y el 1679, fue el primero que predicó el Evangelio a los pieles rojas en las márgenes del Niágara y el primer europeo que vio y describió las cataratas del Niágara y descubrió el curso superior del Mississipí. Australia, que entró por vez primera en la zona de la historia el día de Pentecostés de 1606 (de donde le vino el bellísimo nombre, hoy olvidado: «Tierra austral del Espíritu Santo»), debió su primera Misa y sus primeras funciones religiosas a los franciscanos que acompañaron a su descubridor, Pedro Fernández de Quirós. MISIONES EN ÁFRICA Las Misiones en las tierras vírgenes son muchas veces menos combatidas que las Misiones en países donde ha penetrado una civilización anticristiana. Recuérdese el ejemplo de Marruecos. En 1630 tres frailes menores zarpan de Cádiz para Moragan, sobre la costa occidental de Marruecos. El Beato Juan de Prado, que los guía, no espera tanto convertir a los musulmanes cuanto confortar y acercar a Dios a los dos mil católicos prisioneros del sultán. Mas los tres valientes son encarcelados y condenados a trabajos forzosos. Su jefe, puesto el pensamiento en los primeros cinco mártires franciscanos, responde como héroe al soberano marroquí, y paga su atrevimiento con un golpe de cimitarra que no le quita la vida, antes le permite continuar hablando de Cristo, hasta que sucumbe lapidado y cosido a flechas. Como si este martirio fuese necesario para fecundar el apostolado, cuando cincuenta años después vuelven los franciscanos, logran pasar un siglo en relativa paz, evangelizando esclavos y prisioneros. Los reformados predican y mueren en Abisinia; los observantes, en Libia; Trípoli tiene su primer mártir en el Beato Juan Bautista de Pont, un fraile de Val Socana. Los capuchinos evangelizan el Congo y, con el ardoroso misionero Antonio Cavazzi, dan a la ciencia la primera Historica descrizione dei tre regni del Congo, di Coange e di Angola, tan exacta en las observaciones sobre el clima, el suelo, la flora, la fauna, la naturaleza y costumbres de los habitantes, que los exploradores posteriores poco han tenido que añadir y nada que desmentir. La Misión de Etiopía desde el 1633 al 1691 puede llamarse una tragedia en tres actos. En el primero (1633-1642) fue protagonista el P. Antonio de Virgoletta, prefecto de la Misión. Él y su compañero, Antonio de Pescopagano, para ser apóstoles, hicieron de artesanos: peletero el primero, grabador en cobre el segundo; hicieron de obreros y esclavos, quedándose aislados, sin socorros, sin dinero, sin confesión durante dos años enteros; padecieron la prisión en un pozo; luego, una navegación desgraciada desde Masaua a Suakin, en una pequeña embarcación, a las órdenes de un capitán diabólico y bajo un sol ecuatorial, con una sed mortal y tres días sin agua. Al P. Virgoletta le costó la vida. El héroe del segundo período fue el P. Antonio de Pescopagano, hombre sencillo y santo, que no consiguió librar la Misión de la codicia de los portugueses, etíopes y turcos, y, si bien «no deseaba otra gracia en esta vida que penetrar en la Misión y plantar en ella la fe católica con la predicación y el buen ejemplo y con la propia sangre», no pudo pasar de Masaua. A los ocho años, en que no comieron ni bebieron «sino pan de dolor y agua de lágrimas», fueron decapitados en Suakin, él y dos compañeros, porque el bajá quería ganar las ciento veinte onzas de oro prometidas por el rey de Etiopía. El tercer período termina con el martirio de sangre de dos franciscanos y con el martirio del trabajo y la enfermedad de los demás. Más rápida fue la tragedia de los recoletos de San Dionisio de Francia. Invitados por la Compañía de navegación de las Indias orientales para una Misión en Madagascar, se embarcan en Dieppe en un velero, el Notre-Dame, que se vio cercado de piratas argelinos en las aguas de Lisboa. Marinos y pasajeros se defienden como pueden en batalla mortal, y los franciscanos, con el crucifijo de Misiones en la mano, exhortan a los combatientes. Mas les sobrevino algo peor: el fuego prende en los polvorines, se produce una explosión y la nave se hunde. El último recoleto desaparece, levantando en alto sobre las olas su crucifijo. Con los episodios de valor colectivo se entrelazan muchísimos de valor individual, uno de los cuales, y de los más fúlgidos y significativos, es el de Pedro Fardé, un fraile de Gante, que en sólo cuatro años padeció las más peligrosas aventuras que pueden imaginarse. Parte en 1686 de Lisboa con rumbo a Tierra Santa. Su navío es apresado por una flotilla de piratas, que venden en Bone por esclavos a todos los pasajeros. Fray Pedro viene a parar a manos de un rico mahometano, que se aprovecha de sus prendas de arquitecto para construirse un palacio a la europea en Agades. Mientras dirige la fábrica, el franciscano catequiza a su señor y bautiza doscientos esclavos judíos y negros que trabajan a sus órdenes; y continuara su apostolado si un hugonote francés no le hubiese entregado al cadí, quien lo hace apalear en las plantas de los pies y lo pone en el potro del tormento. Obligado a salir de Agades, se aventura él solo. Solo recorre la cuenca del Niger, atravesando las montañas entre el Sudán y la Guinea; camina más de una semana por tierras salvajes, de día al sol tórrido, de noche en medio del terror de las fieras rugientes, amenazado por los caníbales, comido vivo por los cínifes y la fiebre palúdica, muerto de hambre, porque las plantas son venenosas. Por fin, un negro de buen corazón le recoge extenuado en su caravana, le transporta al Congo y del Congo a Angola hasta Loanda. De aquí, con la ayuda de su negro de buen corazón, se embarca con rumbo a su patria; mas cerca del islote de Santa Elena el velero naufraga y el pobre fray Pedro se salva nadando desesperadamente y apañando algunas tablas flotantes, con las cuales forma lo mejor que puede una balsa, para recobrar el aliento. La balsa, arrastrada tres días y tres noches a la deriva, encalla en un escollo aislado en medio del Atlántico, donde el náufrago pasa siete días en ayunas, hasta que un escualo putrefacto, lanzado por las ondas contra la roca, le suministra carne, no comedera sino por quien estuviese, como él, hambriento. Parece imposible la vida en esta extrema negación de toda humanidad, y, con todo, Pedro Fardé pasa seis largos. meses desnudo sobre el escollo pelado, comiendo pececillos crudos, bebiendo agua pútrida, durmiendo sobre la roca protegido por las tablas de su balsa, extraviado en la soledad, aturdido con la voz del Océano, mas no como un salvaje, pues le consuela la oración, y aquella increíble pobreza le hace sentir la predilección de San Francisco. Finalmente, un bergantín de piratas le descubre y lleva a Salé, de donde más tarde, después de nuevas peripecias, fray Pedro logra retornar a Gante. Muere al año siguiente en Aquisgrán. Dos cosas sorprenden en estas aventuras, que se conceptuarían fantásticas si el protagonista no fuese un héroe auténtico: el espíritu de apostolado que inflama a fray Pedro en todas las latitudes y le interesa únicamente en bien de las almas, de tal suerte que no se da cuenta el buen fraile de haber atravesado el África del septentrión al occidente, corredor de tierras ignotas que serán exploradas dos siglos después y en condiciones muy diversas, y la confianza en Dios, que no se desmiente nunca, ni aun cuando el sucederse de las desgracias justificaría todo desaliento. El hombre se ha encontrado solo frente a la naturaleza, gigantesca y feroz como Leopardi en su pesimismo imaginaba, y, con todo, ha vencido su inexorabilidad, ¡él, tan frágil!, porque confiaba en Dios. MISIONES EN ALBANIA Menos trágica en la conclusión, pero tan llena de aventuras y heroica fue la Misión de Albania. Dos franciscanos, el P. Buenaventura y el P. Querubín, arriban a las costas albanesas en 1634; hacen algunos meses vida eremítica en los montes; el miércoles de Ceniza, cerciorados por el obispo de que la llanura está sosegada, descienden a predicar acompañados de un intérprete, un joven mahometano converso. Forman pronto fieles y con los fieles surgen vocaciones religiosas y mártires. En medio de otros dos jóvenes franciscanos, uno albanés, otro tártaro, son empalados y mueren, el uno ofreciendo su pasión a la Pasión de Cristo, el otro exclamando: «¡San Francisco! ¡San Francisco!», como un hijo que invoca a su padre en la hora suprema. Entretanto la Misión toma posición estable en la llanura de Trosciani, un Rivotorto albanés construido en ocho días, en un área pequeñísima. No obstante tan extrema pobreza, los dos primeros misioneros reciben de la gente del país, rica de fantasía bárbara, el halo de una leyenda regia, y el uno pasa por hijo del rey de España y el otro del rey de Roma. Cuando la llanura está casi conquistada para el catolicismo, los misioneros intentan escalar la montaña, donde no sólo anidan los turcos, sino también tribus cristianas semisalvajes que los acogen mal y los rechazan furiosas, porque combaten la poligamia. Las más encarnizadas son las mujeres, las mujeres ilegítimas, que llegan a matar a dos franciscanos: Salvador de Offida y Pablo de Mantua; luego, otros más. Pero, calmada la furia bestial, esa misma multitud, con la inconstancia que le es propia, se arrepiente y desfila golpeándose el pecho delante de los mártires, los cuales también aquí abren con su sangre el camino de la Fe. Cien mil católicos se cuentan a los pocos años en Albania. Muchas veces las Misiones promueven conquistas científicas además de las conquistas de conciencia. Así, por ejemplo, entre misionero y explorador es el P. Arcángel Carradori de Pistoya, enviado a Egipto por la Propaganda Fide en 1630, que sube hasta Esnek, recorre la Tebaida y el Alto Egipto, «con frecuentes riesgos de la vida», y regresa trayendo interesantes estudios sobre el copto y los dialectos nubianos, y un diccionario italonubiano. En el centro del siglo y de buena parte de su actividad misionera franciscana se colocan las tres circulares que el P. Juan de Nápoles, ministro general, expidió en 1647 a fin de promover las Misiones extranjeras, favoreciendo los deseos de la Sagrada Congregación de Propaganda y el espíritu franciscano. La primera se dirige a los ministros provinciales, recomendando un reclutamiento escogido, prudente, entre los mejores religiosos de cada provincia; la segunda, a toda la Orden, invitando a los frailes al apostolado en las regiones asiáticas, especialmente entré sarracenos y tártaros; la tercera recomienda encarecidamente las Misiones de la custodia de Tierra Santa. LA CUSTODIA DE TIERRA SANTA En la epopeya purpúrea de las Misiones la Custodia de Tierra Santa va escribiendo de siglo en siglo una página muy propia, y la del XVII es particularmente penosa. Griegos cismáticos, armenios y judíos disputan a los católicos los Santos Lugares; los franciscanos, que los custodian, son los más expuestos a sus golpes insidiosos y a sus calumnias, encaminadas a hacerlos odiosos a las autoridades y al pueblo, mientras los turcos aprovechan la situación para sonsacar dinero a todos y especialmente a los católicos. Astutos, intrigantes, tenaces en sus miras, los griegos cismáticos se sirven de las mujeres de los harenes, de los favoritos de las cortes, de los apetitos políticos de Inglaterra, Rusia, Holanda, para arrancar Belén y el Sepulcro de la Virgen a los franciscanos. De todo lo dicho tenemos un dramático ejemplo en la Relazione fedele della grande controversia nata in Gerusalemme, circa alcuni santuari dai Greci usurpati ai Latini, descritta da un Religioso Minorita. Era éste el P. Verniero de Montepeloso, vicario de Tierra Santa desde el 1632 al 1636. Los Anales de la Custodia en este siglo registran un continuo alternar de pérdidas y recobros, a precio de sangre y sumas fabulosas, de los Lugares Sacros, ocupados con secular sacrificio por los Frailes de la Cuerda, cuyos derechos reconocen por necesidad varios firmanes, mas para negarlos apenas vea coyuntura la voracidad otomana. En 1690 sólo conservan los franciscanos con alguna seguridad Belén y la basílica del Santo Sepulcro; ocho años más tarde, el tratado de Carlovitz confirma sus derechos. Otros tormentos más enojosos le vienen a la Custodia de la hostilidad de las nuevas congregaciones religiosas que comienzan a llegar a Tierra Santa en el siglo XVII y se resisten a reconocer la jurisdicción de la antigua Orden, a la que deben presentar sus letras de Misión y pedir autorización para administrar los sacramentos parroquiales. Se juntan a esto rivalidades nacionalistas entre los frailes mismos de la Custodia: la vida franciscana está sometida a dura prueba en el País de Jesús, acaso para que no se engría de haber conservado los Lugares Santos a la Iglesia. VIRTUDES CLAUSTRALES La historia, que se complace en maliciar en torno a los religiosos, no siente aromas de santidad en los conventos femeninos del siglo XVII, que eran muchas veces retiro obligado de pías mujeres, algunas malcontentas. La grandiosidad de ciertos monasterios, por ejemplo el de Santa Clara, de Nápoles; las comodidades y pasatiempos concedidos a las damas que tomaban el velo por fuerza, algunas figuras novelescas y noveladas, como la de Mariana de Leyva, contribuyeron a desacreditar la virtud de los claustros en este siglo. Con todo, abundaban más de lo que se cree. Pobreza dura padecían resignadamente las clarisas de San Mateo de Arcetri, donde Sor María Celeste Galileo oraba y sufría por su egregio padre. Confesores severos que intimaban expiación a las monjas mundanas, aunque fuesen de elevada alcurnia, tenían las terciarias regulares del convento de San Bernardino, de Viterbo, donde la Beata Jacinta Mariscotis, de inquieta y mundana que era se convirtió en penitentísima y santa. Una espiritualidad aparte y un singular arranque místico hay que reconocer en la abadesa María de Ágreda, autora de la tan discutida vida de Nuestra Señora (la Mística Ciudad de Dios), que desde su monasterio, entre Aragón y Castilla la Vieja, sostuvo a Felipe IV con cartas y exhortaciones durante veintidós años. El débil rey murió cuatro meses después de ella, como si a su alma le faltase el sostén necesario. Franca y sincera piedad, y no una vocación forzada, aconsejó a María y a Catalina de Saboya, hijas de Carlos Manuel I, a llevar la vida penitente de las terciarias, sin dejar la corte. Las congregaciones de terciarios regulares continuaron difundiéndose, y especialmente la congregación italiana, la cual en el siglo XVII contaba trece provincias, con más de doscientos conventos y cerca de dos mil religiosos, muchos de santa vida y valerosos teólogos y predicadores. La virtud sencilla e iletrada, predilecta de San Francisco, floreció también en el siglo XVII al lado de la virtud de los franciscanos oradores, diplomáticos y sabios; brilló en San José de Cupertino, que no sabía escribir, pero hablaba estupendamente de Dios y le era habitual el éxtasis; en el Beato Ricardo de Corleone, que expió con treinta y cinco años de penitencia una juventud desordenada y violenta; en el Beato Hipólito Galantini, el admirable artesano terciario, apóstol de las congregaciones de la Doctrina Cristiana de San Francisco en Florencia. ARTE Y FRANCISCANISMO EN EL SIGLO XVII También el arte dice que el siglo XVII amó a San Francisco, pues son muchas las obras que le retratan; mas, continuando la dirección del siglo precedente, le amó a la española más que a la italiana, esto es, con los rasgos de una austeridad excesiva, en la que nosotros nunca nos hemos complacido. Recuérdese el San Francisco del Greco, de Zurbarán, de Feti, de Caravaggio, del Españoleto, de Morazone, de Rembrandt, todos escuálidos, de un ascetismo que no quiere belleza de cielo ni dulzura de canto, sino la calavera, la cruz, el cilicio, las cavernas. Aquellos pintores tenebrosos vieron en sombra al Cantor del Hermano Sol. Menos sombríos en sus cuadros franciscanos aparecen Guercino y Dominiquino. Con todo, si el pintor tiene espíritu franciscano, o vive al lado de los franciscanos, o comprende por su cuenta el asunto que los franciscanos le proponen, entonces la obra se ilumina y vive. Bartolomé Esteban Murillo es, después de Giotto, el más ilustre enaltecedor de San Francisco, y entiende mejor que Giotto lo sobrenatural; mas pudo alcanzar este honor porque fue terciario. Compuso sus primeras obras para los capuchinos de Sevilla, vivió con ellos, plantó en la biblioteca del convento caballete y paleta, del cocinero fray Andrés sacó un modelo para sus cuadros; desde la infancia hasta la muerte estuvo enteramente penetrado de piedad franciscana. Entre los muchos episodios franciscanos que pintó, el del abrazo del Crucifijo a San Francisco es el más significativo; es la interpretación más profunda del espíritu seráfico. Otro gran intérprete del Poverello fue Rubens, que pintó para los recoletos de Amberes la última comunión de San Francisco; para los de Colonia, los Estigmas; para los de Gante, la Virgen y San Francisco en oración. Pero su interpretación es dolorosa y penitente. Por donde de él y de otros inferiores a él que han tratado asuntos franciscanos cabe deducir que la simplicidad idílica del Franciscanismo primitivo se había alejado en demasía del atormentado siglo XVII, así como las iglesias de curvas muy marcadas y los altares de mármol de volutas caprichosas, o de madera minuciosamente esculpida, y los coros embutidos y rizados se habían alejado de las naves directas del siglo XIII, de la línea desnuda y ágil de los primeros templos franciscanos, en los que la sencillez es espontánea. El siglo XVII enfático comprende mejor a San Francisco en el extremo del rigor o en el extremo del triunfo (gloria de ángeles y de santos delante del Eterno) que en la pobreza cotidiana de San Damián, Rivotorto, la Porciúncula; quizá porque el siglo XVII recibe del Renacimiento una herencia impura que no logra digerir. Se corrige, se disciplina, vela sobre sí; mas está ya tan maleado, que puede recobrar la pureza del arrepentimiento, no la de la inocencia; la ingenua expresión de la fe medieval no es ya cosa suya. Por eso gusta de ver a San Francisco como un gran penitente. La devoción a la Inmaculada, vivamente sostenida por los franciscanos, abre nueva inspiración a los artistas, y Murillo, Rubens, Reni, Marata, la apoyan y favorecen con obras admirables. Rubens, en un grande cuadro simbólico, celebra la glorificación de la Orden de los frailes menores y de la casa imperial de Austria por la Inmaculada Concepción de María. Quería significar tal vez que la fuerza y la piedad, la riqueza y la pobreza, los siervos del Imperio y los siervos de la Iglesia se dedicaron de consuno a la defensa de la Madre de Dios, es decir, a la empresa más ideal del siglo XVII. El Franciscanismo del siglo XVII en su potente actividad apostólica, filosófica y evangélicamente diplomática participa en el esfuerzo gigantesco y aun no suficientemente apreciado que en este siglo realiza toda la catolicidad para repeler dos enemigos amenazantes, uno interno, otro exterior: las herejías protestantes y el Imperio otomano.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Fausta Casolini: Luca Wadding, l'annalista dei Francescani. Milano, 1936. Diomede Scaramuzzi: La prima edizione dell'Opera omnia di Duns Scoto. Firenze, 1930. Dominique de Caylus: Merveilleux épanouissement de l'école scotiste au XVII siècle, en «Études Franciscaines», 1910-11. Ferdinand Delorme: La somme théologique du P. Eutrope Bertrand, en «France Franciscaine», marzo 1930. Benedetto Croce: Saggi sulla letteratura italiana del Seicento. Bari, 1926. Francesco Sarri: Il ven. Bartolomeo Cambi da Salutio. Firenze, 1925. L. Pofi: Il B. Bonaventura da Barcellona. Roma, 1906. F. Cuthbert: The Capucins. A Contribution to the Story of the Counter-reformation. London, 1928-30. Henry Brémond: Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Vols. II, VII y VIII. Paris, 1914-29. Louis Dedouvres: Le Père Joseph de Paris, l'éminence grise. Paris, 1932. P. Davide da Portogruaro: P. Giacinto da Casale e la sua opera nei dispacci degli Ambasciatori Veneti. Venezia, 1929. Véase también en «Italia Francescana», 1930-31. Angelo Mercati: Della corrispondenza di Fra Giacinto da Casale. Reggio Emilia, 1931. Matrod: Marc d'Aviano, en «Études Franciscaines», enero-marzo 1934. Tricot Royer: Les Capucins et la peste en Belgique, en «Études Franciscaines», septiembre-diciembre 1935. Eutimio Castellani: Vita e diari del Cardinale Lorenzo Cozza, en «Biblioteca Biobibliografica della Terra Santa», diretta dal P. Golubovich, Quaracchi, 1925. Livario Oliger: Atti del Rev. P. Lorenzo Cozza, Custode di Terra Santa. Quaracchi, 1924. Teodosio Somigli da S. Detole: Etiopia Francescana nei documenti dei secoli XVII e XVIII. Quaracchi, 1928. P. O. Maas: Die Franziskanermissionen in China und die Wende des XVII Jahrhunderts, en «Zeitschrift für Missionswissenschaft», 1932. P. Sisto da Pisa: Catalogo inedito dei Cappuccini missionari nel Congo, en «Italia Francescana», enero-febrero 1931. Girolamo Golubovich: L'apostolato francescano nell'Oriente e la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, en «Pensiero Missionario», septiembre 1930. Pietro Fardé: Viaggi a avventure di Pietro Fardé dei Frati Minori di Gand, en «Missioni Francescane dei Frati Minori», año VII (1929). |
|
 Para prueba de la idealidad del siglo XVII, extravagante e
innovador, bastaría la lucha que sostuvo por una verdad ajena de todo
interés práctico como el siempre inviolado candor de la Virgen. La España
religiosa y caballeresca, que desde el Renacimiento blasona de muchas
vocaciones franciscanas, empeña a sus reyes en la defensa del privilegio
de María; y verdaderamente no hubo causa más digna de ser defendida por
los reyes.
Para prueba de la idealidad del siglo XVII, extravagante e
innovador, bastaría la lucha que sostuvo por una verdad ajena de todo
interés práctico como el siempre inviolado candor de la Virgen. La España
religiosa y caballeresca, que desde el Renacimiento blasona de muchas
vocaciones franciscanas, empeña a sus reyes en la defensa del privilegio
de María; y verdaderamente no hubo causa más digna de ser defendida por
los reyes.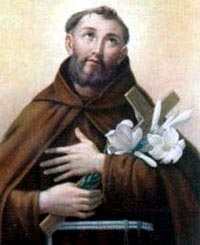 La predicación contra las varias reformas hereticales pide también en
este siglo sus mártires. Los capuchinos tuvieron su bautismo de sangre con
San Fidel de Sigmaringa. Hijo del burgomaestre de su región, graduado en
Derecho civil y canónico por la Universidad de Friburgo de Brisgovia,
culto por lecturas y viajes al extranjero, comenzó a ejercer la abogacía,
mas los tribunales, o sea, las injusticias de la justicia humana, le
disgustaron. A los treinta y cuatro años recibió las Sagradas órdenes y
entró en los capuchinos de Friburgo con un noviciado devotísimo, cuyo
recuerdo nos ha quedado en el libro de Ejercicios espirituales escrito para
sí solo, y hoy precioso, por cuanto todos los vigorosos y gallardos
opúsculos con que combatió a zuinglianos y calvinistas salieron anónimos
y ya no se encuentran. Era guardián de la comunidad de Feldkirch cuando,
en 1621, fue encargado de una Misión en el cantón de los grisones, casi en
su totalidad calvinista. El P. Fidel, que desde su ingreso en la Orden sólo
pedía a Dios dos cosas: no caer jamás en pecado mortal y morir por la Fe,
tuvo desde aquel mandato mucha esperanza de lograr su segundo deseo y
partió alegre con todo su tesoro: un crucifijo, la Regla, el breviario y la
Biblia. Predicó el Adviento en Mayenfeld, dio conferencias a magistrados
y próceres en Zizers, y siempre con tanto éxito de conversiones, que los
calvinistas, irritados, esparcieron contra él la calumnia política: el P. Fidel
era un emisario de Austria para conquistar la población al Imperio. Súpolo
él y se regocijó viendo cercano el martirio. Lo tuvo en 1622, en Sevis.
Predicaba en la iglesia cuando fue interrumpido por un tropel de herejes.
Un calvinista se ofreció a salvarle. Rehusó el ofrecimiento; su vida estaba
en las manos de Dios. Afuera la muchedumbre le esperaba gritando:
«¡Mueran los capuchinos!». Los pastores calvinistas le propusieron que
apostatara y salvaría la vida. Respondió: «He venido a extirpar la herejía,
no para aceptarla». Los enemigos arremetieron contra él con mazas,
rozones y picas y lo mataron, mientras él pedía a Dios perdón por ellos.
La predicación contra las varias reformas hereticales pide también en
este siglo sus mártires. Los capuchinos tuvieron su bautismo de sangre con
San Fidel de Sigmaringa. Hijo del burgomaestre de su región, graduado en
Derecho civil y canónico por la Universidad de Friburgo de Brisgovia,
culto por lecturas y viajes al extranjero, comenzó a ejercer la abogacía,
mas los tribunales, o sea, las injusticias de la justicia humana, le
disgustaron. A los treinta y cuatro años recibió las Sagradas órdenes y
entró en los capuchinos de Friburgo con un noviciado devotísimo, cuyo
recuerdo nos ha quedado en el libro de Ejercicios espirituales escrito para
sí solo, y hoy precioso, por cuanto todos los vigorosos y gallardos
opúsculos con que combatió a zuinglianos y calvinistas salieron anónimos
y ya no se encuentran. Era guardián de la comunidad de Feldkirch cuando,
en 1621, fue encargado de una Misión en el cantón de los grisones, casi en
su totalidad calvinista. El P. Fidel, que desde su ingreso en la Orden sólo
pedía a Dios dos cosas: no caer jamás en pecado mortal y morir por la Fe,
tuvo desde aquel mandato mucha esperanza de lograr su segundo deseo y
partió alegre con todo su tesoro: un crucifijo, la Regla, el breviario y la
Biblia. Predicó el Adviento en Mayenfeld, dio conferencias a magistrados
y próceres en Zizers, y siempre con tanto éxito de conversiones, que los
calvinistas, irritados, esparcieron contra él la calumnia política: el P. Fidel
era un emisario de Austria para conquistar la población al Imperio. Súpolo
él y se regocijó viendo cercano el martirio. Lo tuvo en 1622, en Sevis.
Predicaba en la iglesia cuando fue interrumpido por un tropel de herejes.
Un calvinista se ofreció a salvarle. Rehusó el ofrecimiento; su vida estaba
en las manos de Dios. Afuera la muchedumbre le esperaba gritando:
«¡Mueran los capuchinos!». Los pastores calvinistas le propusieron que
apostatara y salvaría la vida. Respondió: «He venido a extirpar la herejía,
no para aceptarla». Los enemigos arremetieron contra él con mazas,
rozones y picas y lo mataron, mientras él pedía a Dios perdón por ellos.