|
|
Capítulo segundo
LA ESPIRITUALIDAD DE SAN FRANCISCO EN LOS SIGLOS
VII. EL SIGLO XIX
La «nueva historia» parece al principio volver sobre sus propios
pasos, como espantada de los excesos demoledores de la Revolución. Con
el Consulado y el Imperio recobró el culto católico, toleró retornos más o
menos clandestinos de religiosos enfermeros y profesores, reconstruyó las
instituciones políticas y la jerarquía; con la Restauración afirmó más
enérgicamente los principios católicos; en fin, con aquel complejo
movimiento que recibió el nombre de romanticismo quiso expresar
también en el arte la aspiración de los espíritus a la religión de los
antepasados, el deseo de las verdades sobrenaturales tras el tiránico y
pobre culto de la razón. Pero aquel retorno sentimental, artístico, político,
a la Fe y a las tradiciones no era profundo, o a lo menos no tan profundo
que sofocase los principios heredados del siglo XVIII. Del «triángulo
inmortal de la Razón»: libertad, fraternidad, igualdad, la «nueva historia»,
aun en el momento de la reacción, elabora especialmente un lado, el
primero, el que un pensador contemporáneo reconoce como carácter
precipuo del siglo XIX y lo llama religión de la libertad.
LA FRANCISCANOFILIA DEL SIGLO XIX
La oleada positivista que sucede al idealismo de los primeros
decenios del siglo XIX, alimentada por la necesidad de volver al estudio
de los hechos, por los progresos especulativos y técnicos de las ciencias,
por el surgir de las cuestiones económicas y sociales, apaga el efímero
fervor religioso del romanticismo y tiende, y en gran parte lo consigue, a
descristianizar las masas mediante la obra de los gobiernos liberales,
quienes precisamente en nombre de la libertad suprimen conventos y
vedan la enseñanza religiosa en las escuelas.
Aunque declaradamente anticlerical, aunque negador de lo
sobrenatural y, puede decirse, de toda experiencia que trascienda los
sentidos, el siglo XIX simpatizó con San Francisco. Puede considerarse
como un símbolo del retorno del Pobrecillo el descubrimiento de su
cuerpo, acaecido el 12 de diciembre de 1818, tras una labor de cincuenta y
dos noches de secretas excavaciones (permitidas por Pío VII a los
conventuales) en la roca donde el amor celoso de fray Elías lo había
sepultado. Rosmini advirtió su importancia, cuando en una emocionante
carta anunció inmediatamente a su madre el hecho como «una gran cosa».
En cambio, Gioberti, después de admirar en el Primate y en la Protologia
a San Francisco y Santo Domingo como restauradores de la civilización,
después de haber loado a Manzoni por la figura del P. Cristóbal, escribió
un innoble juicio que conviene citar aquí para demostrar la incomprensión
del desventurado sacerdote: «La vida de San Francisco, escribe Gioberti en
la Libertà Cattolica, es un mito fabricado sobre la vida de Cristo, que
declara así la poesía como la ignorancia, rudeza y superstición del
medievo.- Es una parodia. Los protestantes notaron su puerilidad
(Vergerio, Bayle). Pero desconocieron su lado bello y poético (Leo).- Es
un mito plebeyo. Una especie de renovación burda y democrática del
Cristianismo; los franciscanos fueron la democracia del catolicismo
(Bonald)». Mas puede decirse que Gioberti es una excepción. Con todo, la
mayor parte de los escritores del siglo XIX no juzga así a San Francisco;
con frecuencia le entiende mal, le altera, le desnaturaliza,
contraponiéndole a la Iglesia católica, convirtiéndole en un precursor de la
Reforma o del socialismo, mas no se mofa de él ni le desprecia, como
había hecho el «siglo de las luces». En él casi nunca ve al santo, pero
estudia y admira al hombre; no le sigue, pero siente su atracción.
Este siglo, calificado de «estúpido», pero que, a pesar de sus
injusticias, es el siglo de la historia y de las ciencias, el siglo de las luchas
por la libertad civil y política y por la elevación de las clases proletarias,
ha amado a San Francisco de Asís quizá más que a ningún otro santo aun
considerándole a su modo, ya como poeta de la naturaleza, ya como
reivindicador de la dignidad del trabajo, ya como portaestandarte de
aquella fraternidad humana que el siglo mismo buscaba fuera del
Cristianismo, cuando sólo en el Cristianismo se realiza.
El movimiento romántico, en cuanto se refiere a la cultura y a la
literatura, si en general idealizó el medievo, en particular estudió con
simpatía a San Francisco y admiró en él al juglar de Dios. El movimiento
liberal patriótico envolvió en su enemiga a todos los religiosos, mas, si
hizo alguna restricción, fue con los franciscanos, los cuales no eran
sospechosos de injerencias políticas, no tenían influencia sobre los
gobiernos, ni vastas posesiones, ni colegios, ni escuelas; por lo que Cavour
eligió por confesor a un P. Jaime de Poirino, Giordani tuvo por confidente
al P. Antonio de Rignano, Settembrini e Imbriani defendieron
públicamente al P. Ludovico de Casoria, y Carducci aplaudió al P. Agustín
de Montefeltro. El movimiento democrático de los radicales, aunque de
origen hegeliano y masónico, no podía negar la gran lección de humanidad
y coherencia que provenía de aquella comunidad de hombres que,
apoyados en virtudes sobrenaturales, realizaban el sueño de igualdad
económica; por eso, hasta en los años y en las ciudades más anticlericales,
los hombres del pueblo acudían a las iglesias franciscanas cuando se
decidían a acercarse a los Sacramentos, porque sentían a los franciscanos
cerca de sí, intuitivos, evangélicos, tanto más venerados cuanto más
desposeídos aun de lo poco que les concedía la pobreza voluntaria.
En fin, el movimiento de expansión colonial, que caracteriza en este
siglo la política de las grandes potencias, halló en los franciscanos
civilizadores de todo en todo desinteresados, con una preparación de seis
siglos de vida misionera, adaptables a todos los climas y a toda suerte de
padecimientos. Se puede, pues, concluir que el siglo XIX en todas sus
fases y en todos sus aspectos ha mirado a San Francisco con una simpatía
que, de carácter romántico-estético en la primera mitad del siglo, descansa
sobre motivos sociales en la segunda mitad y se consolida con seriedad de
estudios históricos y con acentuación religiosa en el último decenio. Si el
siglo, ya por una razón, ya por otra, va al encuentro del Franciscanismo,
los franciscanos, a su vez, guiados por el amor y concretez, que son el
distintivo de su espiritualidad, van al encuentro del siglo, remozándose en
el estudio y en la unidad interior, de tal suerte que hacen pensar si fue el
comportamiento de los mejores lo que inspiró a los profanos el amor de
San Francisco.
Por tanto, el siglo XIX requiere no sólo un estudio de la interioridad
del Franciscanismo y de su irradiación sobre el siglo, sino también del
gesto, mejor dicho, del movimiento del siglo hacia el Franciscanismo.
Comencemos por lo último.
LOS ESCRITORES ROMÁNTICOS Y SAN FRANCISCO
 En el sexto centenario cabalmente de la muerte de San Francisco,
que pasó en silencio porque entonces no estaban de moda los centenarios,
mientras el conventual P. Nicolás Papini, en una vida bien documentada
del Santo, le negaba terminantemente la paternidad del Cántico del
Hermano Sol, repitiendo la afirmación del excelente pero sobrado filólogo
Ireneo Affo, cabalmente entonces un romántico alemán, José Goerres,
publicaba un opúsculo destinado a marcar una piedra miliaria en la historia
de la cultura franciscana: Der Heilige Franziskus von Assisi. Ein
Troubadour (Estrasburgo, 1826). La novedad se anuncia en aquella
expresión: Ein Troubadour, que significa el descubrimiento de los rasgos
caballerescos y trovadorescos del Santo de Asís, hasta entonces olvidados
o subordinados a la interpretación mística de los hagiógrafos, los cuales
sólo cuidaban de celebrar sus virtudes edificantes, en cuyo número no
contaban aún la poesía. Era necesario el idealismo alemán para descubrir,
pero exagerándolas y falseándolas, las relaciones entre poesía y
misticismo, entre poesía y santidad. En el sexto centenario cabalmente de la muerte de San Francisco,
que pasó en silencio porque entonces no estaban de moda los centenarios,
mientras el conventual P. Nicolás Papini, en una vida bien documentada
del Santo, le negaba terminantemente la paternidad del Cántico del
Hermano Sol, repitiendo la afirmación del excelente pero sobrado filólogo
Ireneo Affo, cabalmente entonces un romántico alemán, José Goerres,
publicaba un opúsculo destinado a marcar una piedra miliaria en la historia
de la cultura franciscana: Der Heilige Franziskus von Assisi. Ein
Troubadour (Estrasburgo, 1826). La novedad se anuncia en aquella
expresión: Ein Troubadour, que significa el descubrimiento de los rasgos
caballerescos y trovadorescos del Santo de Asís, hasta entonces olvidados
o subordinados a la interpretación mística de los hagiógrafos, los cuales
sólo cuidaban de celebrar sus virtudes edificantes, en cuyo número no
contaban aún la poesía. Era necesario el idealismo alemán para descubrir,
pero exagerándolas y falseándolas, las relaciones entre poesía y
misticismo, entre poesía y santidad.
Goerres, ferviente patriota en el período napoleónico, miembro de la
masónica Tugendbund, convertido en 1820 en virtud de una Misión
habida en la catedral de Estrasburgo, y luego con Schlegel, Mueller, Haller
y Brentano una de las columnas del catolicismo germánico, se entusiasma
con San Francisco después de haber leído el Cántico de las criaturas y
otras laudes erróneamente atribuidas a él, en la versión latina de dos
jesuitas, Chifel y Lampugnano. Goerres, bien que sobre textos tan
inciertos, llega a intuir la fisonomía del Santo poeta en su ambiente
histórico. En dos páginas de vivo color romántico resucita el movimiento
poético del siglo XIII y de los trovadores que van de tierra en tierra
difundiendo, en las nuevas lenguas romances, canciones e ideas; pasa a
observar los otros trotamundos, los mercaderes, y entre éstos a Pedro
Bernardone, que desde fines del siglo XII recorría la vía de Francia y
llevaba al hijo pequeñuelo la lengua de ultramontes. Si grande era la
vocación de Francisco a la poesía, aun mayor se reveló la vocación a la
santidad; mas ésta no destruyó aquélla; antes se sirvió la una de la otra
para empujar al Santo a la cumbre de lo sublime.
Goerres sigue el flujo y reflujo del amor de Francisco de las criaturas
a Dios y de Dios a las criaturas; descubre cómo su poesía se convierte en
mística y cómo su mística es sobrehumana poesía que domina las cosas
humanas, invistiéndolas de luz sobrenatural, sacando de ellas una secreta
armonía que no oyen los profanos. No se puede menos de pensar en
Novalis al leer las floridas páginas de Goerres; pero esta vez el misticismo
idealista no se aleja de la verdad, en virtud del asunto, esto es, de la
particular santidad de Francisco. No obstante los crasos errores
filológicos, la intuición de Goerres fue afortunada; por una parte declaraba
el gesto de simpatía para con San Francisco, que ahora se iba difundiendo
en el público intelectual, pues el mismo año (1826) Stendhal anotaba en su
librito de memorias esta frase, que escrita por él es de gran valor: «Pour
moi, je regarde S. François d'Assisi comme un très grand homme»; por
otra, conquistaba nuevas amistades a San Francisco con aquel nimbo de
poesía lanzado en torno de su aureola. Y, en efecto, Chateaubriand, que
veinte años antes, al escribir El genio del Cristianismo, no había reparado
en San Francisco, el 6 de octubre de 1833 se conmueve evocando la figura
del Poverello en poético coloquio con las cigarras, las tórtolas, los
corderillos y los pajaritos, o en espera de la muerte sobre la desnuda tierra;
y si no desenvuelve, como dice Gillet, «toda la poética del tema», hace
más: declara, quizá por vez primera, el alcance social del Franciscanismo y
la influencia que puede ejercer sobre la edad moderna, notando que San
Francisco enseñó al rico el valor espiritual del pobre, y en la pobreza de
sus tres órdenes fijó el modelo de aquella fraternidad cristiana, predicada
por Jesús, que todavía espera su realización política y que es indispensable
al logro de la verdadera libertad y justicia en el mundo.
Contemporáneamente, Michelet, en su Histoire de France,
rasgueaba con pinceladas flamantes un Francisco hombre y poeta de fe,
conductor de multitudes por amor de Dios, todo sentimiento y acción, en
antítesis con la doctrina y con la ley de la Iglesia. Los prejuicios
anticlericales de Michelet abrían de esta suerte el surco a los estudios de
los protestantes, que se deleitarán representando en San Francisco un
rebelde sacrificado, precursor de la Reforma. Goerres, Chateaubriand y
Michelet, sin hacer en modo alguno obra científica en torno a San
Francisco, intuyeron y en breves páginas trazaron los ricos motivos que el
Franciscanismo podía ofrecer a tres campos de estudio: la estética, la
sociología, las ciencias religiosas.
A tres años de distancia solamente de aquella página de
Chateaubriand, ciertamente sin conocerla, y con todo eso dividiendo y
desenvolviendo su pensamiento, Montalembert, entonces en sus primeras
armas, escribió la historia de Santa Isabel de Hungría, y en la extensísima
introducción estudia la obra religiosa y civil de las órdenes mendicantes
durante el siglo XIII, y en la vida de la reina joven exalta la espiritualidad
franciscana.
Ahora sería interesante estudiar los autores y las obras del arte
romántico europeo que se inspiraron en el Franciscanismo; pero tal
investigación, que nos llevaría muy lejos, pertenece a la cultura
franciscana, no al fin del presente libro; por eso bastará notar aquí, en
general, que el primer romanticismo, admirador de San Francisco poeta,
tuvo el buen gusto de no hacer de él un héroe de novela ni de escena, ni un
santo de moda. Los románticos de la primera generación se olvidaron de
Santa Clara, no turbaron la paz de Asís y puede decirse que ignoraron la
Verna. Será obra de cierto estetismo decadente de fines del siglo XIX y del
XX la falsificación artístico-sentimental de San Francisco. En particular
examinaremos una sola obra literaria que lleva el sello de la espiritualidad
franciscana, una sola, pero de dominio universal: Los Novios.
MANZONI Y LOS FRANCISCANOS
Dos nobles figuras de eclesiásticos resaltan en Los Novios, bastantes
por sí solas a infundir amor al catolicismo y su clero aun a los más
incrédulos: el cardenal Federico Borromeo y el P. Cristóbal.
El primero, por su posición de mando, obra desde las alturas e
interviene personalmente sólo en los casos extraordinarios: la conversión
del Innominado requiere la púrpura. Por otra parte, su vida, sin tacha desde
la infancia, le confiere un grado de perfección que inspira a los débiles
más admiración que confianza; así lo experimentarán, de una parte, don
Abundio; de otra, el sastre.
El P. Cristóbal vive diariamente en medio del pueblo; con amor de
padre y autoridad de sacerdote plasma la conciencia de sus humildes
protagonistas. Cuando atrevidamente, conforme a su natural, interviene
con un poderoso para un acto de justicia, se le pone de patitas en la calle y
apenas basta el sayal a salvarle las espaldas; la púrpura habría recibido
otro trato. Su juventud, manchada con un delito que el arrepentimiento y la
expiación absuelven, mas no borran de la memoria de los hombres; su
natural fogoso, su experiencia del mundo, acompañan, por no decir
permean, su nueva personalidad, regenerada y sobrehumanada por la
Gracia. El hombre nuevo no destruye al viejo, pero lo señorea, haciendo
del P. Cristóbal uno de aquellos religiosos a quienes el mundo se inclina
de grado, porque siente en su renuncia una riquísima energía humana y en
el asceta un dominador. Cuando Giusti escribe a Manzoni que un día, en
cierto lugar, donde el «sueño y el olvido de los sentidos le habían ocupado
del todo», habiendo abierto al acaso Los Novios, halló en el P. Cristóbal la
porción mejor de sí mismo, declara el gran bien que el P. Cristóbal hizo a
los hombres de la generación liberal italiana, los cuales sin dificultad e
involuntariamente transferían luego a los franciscanos aquella singular
simpatía que toda la Orden había inspirado a un genio y que, a su vez, el
genio proyectaba sobre toda la Orden.
Digo toda la Orden, porque en Los Novios no está solo el P.
Cristóbal; hay un mundo pequeño de convento, con su nobleza y sus
pasioncillas (descritas más difusamente en Sposi promessi), y que tiene su
notable influencia sobre el gran mundo. Fray Galdino, caricatura de lego
limosnero, curioso y sencillo, un si es no es chacharero, pero servicial para
un ministerio utilitario al par que edificante, a quien no es posible olvidar
por aquella historieta de las nueces, de sabor exquisitamente franciscano;
fray Facio, otro lego bueno, pero escrupuloso, al que cierra la boca el P.
Cristóbal con la solemne sentencia: Omnia munda mundis; el fino Padre
guardián de Monza, tan satisfecho de haber servido prontamente al P.
Cristóbal, sin recelar el grande peligro que había en la protección de la
«Señora»; el guardián del convento que tuteló a Ludovico después del
homicidio, habilísimo en insinuar suavemente, bajo mil protestas de
respeto para la ilustrísima casa del muerto, la firme voluntad de hacer lo
que se juzga mejor por la conversión del homicida; el Padre provincial,
también muy prudente, que en el famoso coloquio con el conde tío trata de
nadar y guardar la ropa: salvar la posición o a lo menos la reputación del
P. Cristóbal y la amistad con la Orden de un tan gran señor; el gran P.
Félix Casati, el héroe del Lazareto, que dirige a los convalecientes palabras
admirables, son todas figuras estudiadas con impecable precisión y con la
competencia de quien conoce el espíritu franciscano y sus particulares
manifestaciones en los conventos y en la mentalidad del siglo XVII.
Órdenes y congregaciones, antiguas aquéllas y nuevas éstas, las tuvo
numerosas el siglo XVII, algunas insignes en obras de piedad, de caridad,
de ciencia; y, con todo, la capuchina es la única Orden religiosa que obró
benéficamente en el mundo de Los Novios.
Y ¿por qué prefirió Manzoni a los capuchinos? Desde luego, porque
estudiando la historia del siglo XVII pudo comprobar la maravillosa labor
religiosa y social de este ramo, todavía tierno, del Franciscanismo. Mas, no
hay que olvidar un motivo autobiográfico. Siendo niño, Manzoni
frecuentaba la iglesia y el convento de Pescarenico, cercanos a la casa
paterna de Caleotto, y conservó de ellos tan buen recuerdo, que, ya adulto,
nunca faltaba a los sermones en su parroquia de San Fidel, de Milán,
cuando los predicaba un capuchino, y muchas veces invitaba al predicador
a comer, como invitaba todos los años, en Brusuglio, a los clérigos
estudiantes capuchinos de San Víctor, con los lectores, el guardián y el
provincial, y allí pasaban todo el día, huéspedes de su casa. Contribuyó tal
vez a confirmar su simpatía por la Orden la veneración que sentía por
Rosmini, el cual era muy amigo de los capuchinos, y tenía en su caridad,
en su serenidad, en su adorar, callar y gozar más de un reflejo
franciscano.
Con todo, si hemos de dar crédito a recientes críticos, todos los
maestros de espíritu de Manzoni fueron jansenistas, es decir, antípodas del
Franciscanismo. Pero don Alejandro rehuye los modelos de Port-Royal y
crea con libertad religiosos según su corazón, dándoles la fisonomía de la
Orden que, rastreando la historia -a la cual quería atenerse fielmente-, vio
más en contacto con el pueblo y halló juvenilmente activa en aquel siglo
palabrero y ampuloso.
Pero la historia da lo que el artista le pide; y no hubiera presentado a
Manzoni cabalmente los capuchinos a no hallarlos él conformes con su
ideal de democracia evangélica. Por otra parte, si aspirara únicamente a ser
fiel a la historia, Manzoni podía tomar de los capuchinos sólo el hábito y
dar luego a sus personajes un alma jansenista. Todo lo contrario. Un P.
Cristóbal, un fray Galdino, un Padre guardián de Monza, un P. Félix no
pueden imaginarse sino franciscanos; cuanto hace el P. Cristóbal -desde la
mañana otoñal en que de Pescarenico acude a la llamada de una mendiga
«como a una llamada del Padre provincial», hasta la visita generosamente
impulsiva a D. Rodrigo, hasta la tarde sombría del Lazareto, en que anula
el voto de Lucía y dice a los dos novios las palabras más hermosas que
sacerdote puede dirigir a esposos cristianos; hasta el don del pan del
perdón y hasta su muerte, víctima de la caridad entre los apestados- está
conforme con su natural, pero es también íntimamente franciscano. Hasta
los dos particulares deberes que se había impuesto a sí mismo: componer
desavenencias y proteger oprimidos, responden al rescoldo de espíritus
belicosos del P. Cristóbal, pero también al Pax et bonum, divisa de los
caballeros de la Dama Pobreza.
Más que cada uno de los personajes y episodios, es franciscano el
motivo fundamental del arte manzoniano: la confianza en la Providencia
que obra de continuo en los individuos y en la historia; confianza de la que
nace aquella serenidad, aquella conciliación armoniosa de humano y
divino, de bienes terrenos y bienes eternos, de tristezas presentes y
esperanzas inmortales; por todo lo cual Manzoni, en la concepción del
Universo, se acerca a Dante. Por más que Manzoni nombre tan sólo dos
veces a San Francisco, la vena franciscana circula en Los Novios más
copiosa que en La Divina Comedia, ya que Dante en su poema retrata más
o menos a todas las órdenes religiosas, y juntas a las dos órdenes
mendicantes, y acepta en igual medida las dos espiritualidades, la tomista
y la bonaventuriana, genialmente compenetradas según la síntesis católica;
mas en Los Novios sólo una Orden obra evangélicamente en las multitudes
y predomina una espiritualidad difundiendo entre los episodios del
admirable libro una extraordinaria paz: la espiritualidad franciscana.
DE OZANAM A RENAN
Hacia la mitad del siglo XIX la poesía franciscana, cuyo heraldo
había sido Goerres, conquista a un joven profesor de la Sorbona, que
-ejemplo raro aun entre los mejores católicos- hallaba tiempo para
prodigarse con igual abnegación en las obras de caridad y en el apostolado
intelectual. No contento con ser el más vigoroso propulsor de las
conferencias de San Vicente de Paúl en París, Federico Ozanam sentía el
deber de «crucificarse sobre la pluma y la cátedra», a fin de que una y otra
sirviesen al bien de los hombres. Como en recompensa de tan grande
caridad tuvo la gracia de hacer un viaje a Asís en 1847 y de comprender
inmediatamente al Santo. A su espíritu cristiana y culturalmente preparado
el paisaje umbro descubrió, mejor que cualquier comentario, el secreto del
Cántico del Hermano Sol, de las Florecillas, de las Laudes de San
Buenaventura y de Jacopone, que el erudito francés sólo conocía en la
aridez del papel impreso. Asís, entonces rejuvenecida por la primavera, no
dejó partir a su digno huésped sin sugerirle todo el plan de una obra que
había de revelar al mundo intelectual los poetas franciscanos del siglo
XIII.
Salió primero en artículos publicados en el Correspondant; luego,
en un libro elaborado en las lecciones universitarias y animado con
descripciones vividas, con recuerdos y reflexiones, por las que San
Francisco, San Buenaventura, fray Pacífico, Giacomino de Verona y
Jacopone de Todi comunicaban su lirismo a los lectores modernos. Con
seriedad de erudito, con espiritualidad de creyente, con finura de esteta,
Ozanam saludaba en San Francisco al Orfeo del medievo y en Jacopone al
poeta de la pobreza, y algo después divulgaba, por medio de la versión
francesa hecha por su mujer, un libro, olvidado de los italianos, que casi
no se habían dado cuenta de la edición del P. Cesari en 1822, e ignorado
de los extranjeros, destinado a conmover a tantos lectores e inspirar a
tantos artistas; un libro de oro: las Florecillas. La entusiasta crítica de
Ozanam, unida al estudio sobre los poetas franciscanos del siglo XIII, y su
prólogo a la versión francesa ponían en plena luz la poesía y religiosidad
de aquellos episodios, y la palabra del intérprete correspondía, por fineza
espiritual, al candor del texto. Los merecimientos de Ozanam con la
literatura italiana y franciscana fueron reconocidos por la Academia de la
Crusca, que le nombró miembro suyo, y por la Orden de frailes menores,
que le honró con la fraternidad franciscana mediante diploma sellado por
el ministro general. Ambas condecoraciones consolaron al noble escritor
en los últimos meses de su vida.
Al año de la muerte de Ozanam, A. von Hase publicaba su historia
de San Francisco, de la cual hizo en seguida juicio crítico Ernesto Renan,
que en parte profundizó, en parte falseó la figura de San Francisco. La
profundizó con magia de estilo considerando «su completa originalidad»,
realzada sobre el fondo de la Umbría: «Galilea italiana, a un tiempo fértil y
salvaje, riente y austera»; la profundizó en el estudio interno del Cántico
del Hermano Sol, «la pieza más bella de poesía religiosa después de los
Evangelios, la expresión más acabada del sentimiento religioso moderno»;
la profundizó también en el análisis de la santidad de Francisco, dando por
verdadera la tesis del libro De Conformitate, de Bartolomé de Pisa, a
saber: que Francisco fue verdaderamente un alter Christus; pero la falseó
negando resueltamente los Estigmas y atribuyéndolos nada menos que a
un engaño de fray Elías, perpetrado sobre el cadáver mismo del Santo; la
falseó despreciando a su Orden y alabándola sólo por lo que
ocasionalmente pudo tener de reprensible: gérmenes de herejía precursores
de la Reforma. Así es cómo, desenvolviendo a Michelet, sobre las huellas
de Von Hase, ofrecía Renan San Francisco a aquellos mismos protestantes
que en el siglo XVI le habían cubierto de fango; de la ofrenda se había de
aprovechar espléndidamente, cuarenta años más tarde, Pablo Sabatier, el
mejor heredero, en el campo franciscano, de Renan.
DEL P. FREDIANI A CÉSAR GUASTI
Entretanto los estudios de Ozanam hallaban admiradores en la
misma Italia y, los más fervientes, en el pequeño cenáculo de cultura
franciscana que se había formado en Prato en torno de un fraile menor y de
un terciario, ambos enamorados de las tradiciones de su familia espiritual:
el P. Francisco Frediani y César Guasti.
La obra literaria de Frediani se injerta en aquella escuela de puristas
que de Cesari a Puoti, de Puoti a Fornaciari recorrió el siglo XIX, paralela
al romanticismo y enemiga suya, bien que animada de la misma pasión de
italianidad. El P. Antonio Fania de Rignano, coetáneo y amigo de
Frediani, adoptaba su programa para la Colonia Arcádica Seráfica que
fundó en el convento de Araceli, dándole por finalidad «la conservación y
propagación de la buena poesía italiana, afeada hoy por el romanticismo y
otras extravagancias». Desde su convento de Santo Domingo de Prato
sintió el P. Frediani la renovación de los estudios históricos y el cariño de
los textos antiguos que había aportado el siglo. Acaso la Biblioteca dei
Classici Italiani que hacía un año se estaba publicando en Milán,
ciertamente la Biblioteca classica sacra dal secolo XIV al XIX, iniciada y
dirigida por Octavio Gigli, le sugirieron la idea de una Biblioteca classica
sanfrancescana que habría de recoger todas las obras «del buen siglo de
nuestra lengua» escritas por franciscanos o referentes a los franciscanos,
ya originales, ya traducidas.
El P. Frediani redactaba su programa al amigo Antonio de Rignano:
«Se daría comienzo por una antigua y muy buena traducción en lengua
vulgar de la vida del Santo Fundador, escrita en latín por San
Buenaventura, que se conserva manuscrita en la Laurenciana de Florencia;
se continuaría luego con las Florecillas, con Panziera, fray Querubín de
Espoleto, fray Jacopone, con el Stimolo d'amore, las Cento Meditazioni
della Vita di Gesù Cristo, la Meditazione sopra l'albero de la Croce, la
leyenda de Santa Clara y de San Bernardino de Sena, de la Beata
Humiliana de Cherquis, etc.».
Para la realización de su empresa el P. Frediani contaba con dos
apoyos: la tipografía del óptimo César Guasti y la participación de las
provincias de la Orden mediante la adquisición y divulgación de las obras.
No le faltó el primero, y, en efecto, con César Guasti publicó en enero de
1845 un Avviso Tipografico della Biblioteca classica sanfrancescana;
pero le faltó el segundo, por la escasez de medios y los azares políticos,
que en los años siguientes comprometieron el porvenir de los conventos y
arrancaron a los religiosos del tranquilo sosiego de los estudios. La buena
iniciativa del P. Frediani no se perdió del todo: Francisco Zambrini, su
amigo, se acordó de ella cuando, cuarenta años después, en la Scelta di
curiosità letterarie inedite e rare acogió algunos textos ya designados para
la Biblioteca Clásica Sanfranciscana, como el Libro d'Oltremare, de fray
Nicolás de Poggibonsi, y las Regole della vita matrimoniale, de fray
Querubín de Espoleto.
El P. Frediani hubo de renunciar a su Biblioteca y limitarse a
publicaciones separadas, entre ellas la Cronica di Firenze, de fray Julián
Ughi (1501-1546), que publicó con «verdadero lujo de notas ilustrativas»
en el Archivo histórico italiano de 1849. El P. Frediani, fino poeta y
entendido en arte, comprendió el valor de dos obras francesas, que venían
a enriquecer la literatura franciscana, a saber: la Histoire de Saint
François, de Chavin de Malan, y los Études sur la poésie franciscaine au
XIIIe siècle, de Ozanam, y se valió de su ascendiente sobre algunos
amigos intelectuales para promover su traducción. En efecto, por
invitación suya tradujo Guasti, en 1846, el libro de Chavin de Malan, y
Pedro Fanfani el de Ozanam, que salió en Prato en 1854 con el título I
poeti francescani in Italia y con la adición de los Cantici spirituali, de
Hugo Panziera. Por el estudio del escritor francés sobre las Florecillas se
movió todavía más el P. Frediani a valorizar entre los italianos esta perla
de nuestra literatura, y en una edición crítica de las Florecillas se ocupó
hasta su muerte, acaecida en 1856 en Nápoles, adonde se había trasladado
hacía dos años por motivos de salud. En Nápoles había encontrado entre
los amigos puristas, como Basilio Puoti y Bruto Fabbricatore, cultivadores
de la literatura franciscana antigua, y -singular coincidencia de hombres y
de cosas- halló en el último amigo de Leopardi, Antonio Ranieri, al
hombre que puso una lápida sobre su tumba en el claustro de Santa María
la Nueva.
También el ardiente e inquieto espíritu de Nicolás Tommaseo sintió
el encanto de San Francisco. Lo sintió de niño en la figura de su tío
Antonio, que le enseñaba latín y fue fraile menor, nacido en Sabenico,
educado en el Seminario de Espalato, llamado posteriormente a Roma,
como Penitenciario ilírico en San Pedro, religioso observantísimo de la
pobreza, austero, pero dulce, ilustre por su pureza, tanto como por su
cultura. Tommaseo sintió el encanto del Franciscanismo hasta en su vejez
en la virtud suave de su hija Catalina, que tomó en Zara el velo de clarisa
con el nombre de Clara Francisca; lo sintió como ideal de fraternidad
sobrehumana en toda su vida apasionada y tempestuosa; lo sintió y lo
admiró, exaltándolo en los versos de Dante. Más aún: en su Comentario a
los Cantos XI y XII del Paraíso no teme el arrogante dálmata preferir San
Francisco a Santo Domingo, porque ve en San Francisco representada la
caridad y en Santo Domingo la sabiduría, atribuyendo esta predilección
suya también a Dante, al considerar que Dante dio a San Francisco por
esposa la misma esposa de Cristo (la Pobreza) y a Santo Domingo la que
es esposa de todo cristiano en el sacramento del Bautismo: la Fe.
EL P. LUDOVICO DE CASORIA Y LOS LIBERALES
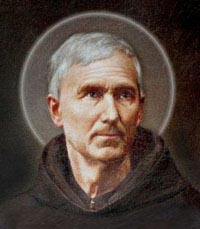 Mientras en Toscana la lámpara de los estudios franciscanos,
encendida por el P. Frediani, pasaba a dos terciarios insignes en saber y
probidad, César Guasti y Augusto Conti, en Nápoles influía el
Franciscanismo, con la fuerza de una caridad irresistible, sobre los
intelectuales de todos los colores políticos, por obra de un fraile casi
inculto, pero poeta, músico por naturaleza y hombre santo: el P. Ludovico
de Casoria. Singularísima figura de aquella Nápoles que entre 1860 y
1870, con Vera, Tari, Spaverita y De Sanctis, fue levadura de pensamiento
para la cultura italiana, el P. Ludovico comprendió, sin libros, el problema
de la hora, y franciscanamente pensó que para reconquistar las almas a la
Iglesia era necesario esforzarse por «romper animosa y caritativamente la
barrera de separación que el protestantismo primero y la incredulidad y las
revueltas políticas después habían puesto entre sacerdotes y seglares».
Mas, antes de tomar una línea de conducta frente al gobierno italiano, él,
que había conocido la beneficencia y protección de los Borbones, sometió
al Pontífice su duda, que en realidad era deseo de obrar: «Beatísimo Padre,
viene la revolución; ¿qué debo hacer? ¿Debo encerrarme en la celda a orar,
o lanzarme en medio del fuego para obrar?». Y Pío IX: «Torna, oh Hijo de
San Francisco, a Nápoles; sal de la celda y lánzate, como tú dices, en
medio del fuego a trabajar; sírvete de los mismos enemigos para hacer el
bien, y por ello merecerás delante de Dios». Mientras en Toscana la lámpara de los estudios franciscanos,
encendida por el P. Frediani, pasaba a dos terciarios insignes en saber y
probidad, César Guasti y Augusto Conti, en Nápoles influía el
Franciscanismo, con la fuerza de una caridad irresistible, sobre los
intelectuales de todos los colores políticos, por obra de un fraile casi
inculto, pero poeta, músico por naturaleza y hombre santo: el P. Ludovico
de Casoria. Singularísima figura de aquella Nápoles que entre 1860 y
1870, con Vera, Tari, Spaverita y De Sanctis, fue levadura de pensamiento
para la cultura italiana, el P. Ludovico comprendió, sin libros, el problema
de la hora, y franciscanamente pensó que para reconquistar las almas a la
Iglesia era necesario esforzarse por «romper animosa y caritativamente la
barrera de separación que el protestantismo primero y la incredulidad y las
revueltas políticas después habían puesto entre sacerdotes y seglares».
Mas, antes de tomar una línea de conducta frente al gobierno italiano, él,
que había conocido la beneficencia y protección de los Borbones, sometió
al Pontífice su duda, que en realidad era deseo de obrar: «Beatísimo Padre,
viene la revolución; ¿qué debo hacer? ¿Debo encerrarme en la celda a orar,
o lanzarme en medio del fuego para obrar?». Y Pío IX: «Torna, oh Hijo de
San Francisco, a Nápoles; sal de la celda y lánzate, como tú dices, en
medio del fuego a trabajar; sírvete de los mismos enemigos para hacer el
bien, y por ello merecerás delante de Dios».
El humilde fraile menor y el gran Pontífice terciario se habían
perfectamente entendido en su espíritu franciscano; con este espíritu de
amor desafiaban a la Italia nueva, en gran parte masónica. La diplomacia
del P. Ludovico recibió al punto el bautismo del fuego, pues en 1860
Capecelatro le envió como embajador de ajuste y conciliación de parte del
gobierno italiano, representado por Farini, al cardenal Riario, arzobispo de
Nápoles, que había sido injustamente expulsado por un teniente coronel
garibaldino. Nunca tal vez se confió misión política a hombre más
candoroso, y acaso por eso mismo logró su objeto; aquel episodio
contribuyó a consolidar en adelante las relaciones entre el P. Ludovico y
su futuro biógrafo, ambos persuadidos de que la armonía entre la autoridad
civil y la eclesiástica es necesaria para la vida de una nación. Pero el
franciscano, que hablaba y obraba con simplicidad de niño, veía con
lucidez de pensador que esta idea no tendría efecto sin una más profunda
armonía de fe y ciencia, y decidió valerse de la amistad de hombres de
superior ingenio, que le amaban como a padre y veneraban como a santo,
para instituir una academia de religión y ciencia, con el propósito de
defender y difundir el pensamiento católico. Escogió los socios
preferentemente y con criterio amplísimo entre los seglares, no reparando
en sus opiniones políticas, sino en su fe, en su moralidad, en su valor
científico; confió la revisión de los escritos al jesuita Rafael Cerciá; pidió
y obtuvo la adhesión de escritores de todas las partes de Italia: Capponi,
Tommaseo, Torti, Guasti, Fornari, Capecelatro; quiso que la academia la
abriese no un sacerdote, sino un profesor seglar, y a la primera lectura,
efectuada en una pequeña iglesia transformada en sala académica, invitó a
creyentes e incrédulos, entre ellos a Imbriani y sus amigos.
Esta academia religiosa, que apareció en 1864, murió apenas nacida,
porque faltó al impulso generoso la prudente organización; pero su
programa, lanzado por el P. Ludovico, despide resplandores de caridad
ardiente y previsora: «Ahora es tiempo de trabajar y hacer... ¿Cómo se
combaten las cátedras invadidas por doctrinas falaces y corruptoras? Con
las cátedras católicas, con la ciencia católica... Al fundar una academia
contra los errores presentes, cordura es solicitar el auxilio de todos los
literatos, así eclesiásticos como seglares, de estos tiempos; invitar a todos,
sin mirar a su conducta política, sino únicamente a su conducta moral y
católica...».
Más larga vida, aunque también breve, tuvo el periódico La Carità,
iniciado en 1864, donde colaboraron escritores insignes. Baste recordar
que el sacerdote Prisco publicaba en él trabajos de empeño sobre Hegel y
el hegelianismo, reveladores de la soberana mente especulativa del que
había de ser más tarde arzobispo de Nápoles y cardenal. El periódico en
sus fascículos, no muchos en número, se declaró pronto firme y resuelta
voluntad de mostrar al mundo culto del tiempo el valor de la cultura
católica.
Prematuro para el 1864, este programa franciscano era
admirablemente adivinador de lo que serán, setenta años después, la
Acción Católica y la Universidad Católica.
La academia y el periódico iban enderezados a la alta cultura y a los
provectos en edad y saber; había que pensar en la cultura media y en los
adolescentes. En 1866, pocos meses antes de la supresión de las órdenes
religiosas en Italia, que trajo la clausura de muchos colegios, el P.
Ludovico, como movido de superior impulso, tomó en arriendo una
vivienda señoril en la plaza de Santo Domingo Maggiore y trasladó a ella
una escuela externa, ya iniciada, aunque pobremente, por algunos
sacerdotes discípulos suyos, la elevó a colegio y la bautizó con el nombre
de La Carità. El título de hospicio popular contrastaba con el carácter
aristocrático del establecimiento. Pero el P. Ludovico no obraba sin
consideración. Con el ambiente decoroso quería atraer a las clases
acomodadas; con el título, significar que la ignorancia es también pobreza,
y que la inteligencia sólo se educa y convierte por amor. Y en La Carità
estudió, adolescente, Benedicto Croce, que en el P. Ludovico vio «revivir
algo del alma de Francisco de Asís».
El sencillo fraile supo pretender o aceptar amistades de hombres
insignes, hasta en el campo de Agramante, para servirse de ellos, siempre
para fines muy espirituales. Hacia 1870 la esfera de sus admiradores se
ensancha. Pisanelli, en nombre del rey, le confiere la cruz de San Mauricio
y San Lázaro; Imbriani y Luis Settembrini le aman por su piedad para con
el dolor humano, contra el cual se rebela el entendimiento de ellos; le
aman por su inmensa sencillez, que desarma la fobia clerical de ellos, y le
defienden muchas veces públicamente, envolviendo en una elocuencia de
creyentes aquella caridad sin medida. «Señores, exclama Imbriani en pleno
Consejo comunal de Nápoles en 1870, os hablo con franqueza. Yo no creo
en los milagros. Pero hoy siento en mí un milagro, y es que me siento
movido a defender aquí a un fraile: al P. Ludovico de Casoria».
Settembrini, en el mismo tono: «Yo sólo creo en lo que me dicta la razón,
mi única maestra. Mas, con todo eso, reconozco y admiro la caridad del P.
Ludovico, y le admiro también porque estoy seguro que todos nosotros
juntos no podremos ni sabremos hacer tanto por los pobres como él solo
hace». Uno y otro le invitaban a visitar los pensionados gubernativos y a
presidir los exámenes, porque respecto de la educación religiosa de las
niñas italianas aquellos hombres tan diversos se hallaban perfectamente de
acuerdo. El P. Ludovico los trata con suma franqueza. Envía a Imbriani la
Biblia traducida por Martini; apostrofa así a Settembrini después de la
publicación de la Storia della letteratura italiana: «Estoy enterado de que
has escrito contra Jesucristo. ¿Quién eres tú para escribir contra
Jesucristo? Escribe otro libro para glorificarle. A lo menos hazme la
caridad de traducir algún opúsculo de San Buenaventura». Donde se ve
cómo el P. Ludovico no se sostiene en el tono bíblico, sino que
franciscanamente desciende a la humildad de una súplica.
El conde de Campello, el duque de San Donato, las princesas
Bonaparte, los príncipes Gabrielli, Palazzuolo de Piombino son sus
admiradores y bienhechores generosos; Capponi, Guasti, Conti le
escuchan como a maestro; Tommaseo, aunque muy alcanzado de recursos,
le manda todo el producto editorial de una publicación, y le confía la
misión de regular la propia conciencia con el Papa sobre un libro suyo
puesto en el Índice; Pascual Estanislao Mancini se sirve de él para una
comisión delicada; Stoppani, habiéndole conocido en la quinta Campello
junto a las fuentes de Clitumno, hace de él un retrato digno de un gran
artista; Guasti traduce, a su invitación, el Stimulus divini amoris,
publicado primero por entregas en la revista La Carità y luego en un
volumen, en casa de los Accattoncelli, en 1872; Bartolo Longo halla paz y
como profecía de una grande misión en su palabra sacerdotal, pronunciada
como al acaso.
La caridad del P. Ludovico de Casoria conquistaba a los liberales en
favor de aquellas obras católicas que la masonería se ingeniaba por
demoler. Decía el Padre: «Hay que acercara esta gente. ¡Pobrecillos! No
nos conocen. Cuando se habla con ellos, se disipan muchas sombras y
siempre se logra algo». La respuesta a su método de apostolado vedla en
las palabras que un hombre como Imbriani decía a Capecelatro: «Yo soy
católico, pero del catolicismo del P. Ludovico»; sin reconocer, es verdad,
que en el franciscanismo resplandecía el católico puro, pero inclinándose
indirectamente a la religión, plasmadora de héroes.
PÍO IX Y EL DOGMA DE LA INMACULADA
A promover la simpatía de los laicos para con el Franciscanismo
contribuyeron los dos grandes pontífices que dominan la segunda mitad
del siglo: Pío IX y León XIII.
Pío IX, terciario desde 1821 y profeso en aquella iglesia de San
Buenaventura en el Palatino que guarda en las urnas del Beato
Buenaventura de Barcelona y de San Leonardo de Porto Maurizio el fervor
de la Reforma franciscana, fue franciscano de espíritu y de obras, y lo
demostró desde que, joven sacerdote, asistía a los huerfanitos de «Tata
Giovanni», hasta cuando en los dolorosos azares de su pontificado
mantenía en la firmeza la suavidad, en el desencadenamiento de las
pasiones la bondad sonriente. El haber celebrado solemnemente el
quincuagésimo aniversario de su profesión de terciario en 1871, el haber
promovido la Tercera Orden y haberla consagrado al Sagrado Corazón en
1874 probaban su fidelidad al cordón y al escapulario; pero el acto que
compendia toda su piedad franciscana es la bula Ineffabilis del 8 de
diciembre de 1854, en que reconoce a la Virgen, por sentencia definitiva,
el honor de la concepción inmaculada. ¡Y en qué momento volvió la mente
a la definición de aquel dogma tan suspirado por los franciscanos! Fue en
Gaeta, en el destierro de 1849, como si, oprimido por la tristeza de lo
presente y las amenazas de lo por venir, se refugiase en la gloria de María
y sólo buscase esta gloria, olvidándose de sí mismo. Cuando hubiera sido
imposible un Concilio, Pío IX ejecutó el consejo de San Leonardo de
Porto Maurizio a Benedicto XIV; esto es, pidió a todos los obispos del
universo una relación de las tradiciones referentes a la Inmaculada
Concepción en las propias diócesis, y cinco años después, apuradas
tradiciones y opiniones de los obispos por una Comisión extraordinaria
creada a propósito, expidió la bula Ineffabilis.
Ora se afirme con criterio racionalista que era menester un Papa
franciscano para definir la secular cuestión según la tesis escotista, ora se
piense sobrenaturalmente que la Virgen, para recompensar a sus
caballeros, escogió entre sus filas al Papa asertor de su privilegio, una sola
es la conclusión: que un Hijo de San Francisco proclamó el dogma de la
Concepción Inmaculada. Y no salía aquel Hijo de la Primera Orden,
naturalmente más empeñada en la defensa de la propia escuela, sino de la
Orden Tercera, que participa libremente en todas las corrientes y en todas
las formas de la vida cristiana. Precisamente en la mitad del siglo XIX,
cuando el catolicismo sentimental y literario de la primera generación
romántica llegaba a su ocaso y surgía la religión de la ciencia,
despreciando como leyenda las verdades cristianas, Pío IX afirmaba con la
Inmaculada Concepción de María el olvidado y mofado dogma del pecado
original, la existencia de lo sobrenatural, la infalibilidad del Pontífice en el
magisterio de la Fe.
LEÓN XIII Y EL VALOR SOCIAL DE LA TERCERA ORDEN
El año siguiente al en que Pío IX, despojado de todo poder temporal,
celebraba las bodas de oro con la pobreza de la Tercera Orden, el cardenal
Pecci, arzobispo de Perusa, devoto de San Francisco desde la
adolescencia, ceñía el cordón en el convento de Monte Rípido, lugar santo
por los recuerdos de aquel teólogo sin letras, maestro para San
Buenaventura, el Beato Gil. Inmediatamente el cardenal neoterciario se
retiraba a la Verna para practicar los Ejercicios, y a la Verna tornaba todos
los años, y a Santa María de los Ángeles y a Asís iba también varias veces
al año, prendado de la particular santidad de aquellos lugares. «Su púrpura,
en medio de los franciscanos, se trocaba en túnica seráfica», decía el P.
Ludovico de Casoria. Motivo de meditación esta vocación franciscana y
sus efectos en un aristócrata de sangre, de inteligencia, de cultura, como
León XIII. El gran Pontífice estudia y utiliza una fuerza propia del
Franciscanismo: su valor social. Esta íntima fuerza de la espiritualidad
franciscana había tenido amplio desarrollo desde el siglo XIII al XV, pero
se atenuó al sobrevenir la Reforma, por la urgencia de combatir la nueva
herejía, cuando el Franciscanismo limitaba su acción a las
confraternidades propias y a la piedad privada; se alzó con nuevo vigor,
según hemos visto, en el siglo XVII, mas fue despreciada y deprimida en
el XVIII. Ahora los tiempos contribuían a despertarla, pues los problemas
del siglo, después del 1850, se polarizan hacia el nacionalismo por una
parte y hacia el socialismo por otra; pero sólo un hombre político en el
mejor sentido de la palabra, sacerdote y educado en la espiritualidad
franciscana, podía ver la actualidad de una institución del siglo XIII en
orden a las turbulencias modernas.
Otros católicos, preocupados de las luchas sociales, al recorrer una
vez más los caminos de la historia para ver si el Evangelio se había vivido
alguna vez económicamente entre los pueblos, se encontraron con San
Francisco. En él se inspiró Mons. Ketteler, el gran arzobispo de Maguncia,
campeón de la Iglesia contra el despotismo del nuevo imperio protestante,
contra el Kulturkampf, contra el socialismo y contra la masonería,
defensor del pueblo y organizador de los obreros según el ideal de San
Francisco, a quien él anunciaba como soberano reformador. «Mi alma está
de todo en todo apasionada de las formas antiguas que San Francisco
predicó en el medievo». Como él pensaban Ozanam, Donoso Cortés,
Kolping, Windthorst, Manning, Gibbons, Mermillod, Imbart-de-la-Tour,
Lorin, Toniolo, todos los católicos que querían combatir sin odiar y vencer
sin ofender; pero el hombre que por alteza de ingenio mejor definió y por
alteza de ministerio consagró el pensamiento de San Francisco en el
campo social fue León XIII.
Siendo cardenal en Perusa recomendaba a sus párrocos la Tercera
Orden «a fin de restablecer en los fieles la pureza de las costumbres y la
integridad de la Fe». Una vez en las alturas del pontificado, realizó el
saludo profético del P. Ludovico de Casoria: «Te vi en Asís todo
embriagado de santo amor seráfico, y en premio de este amor Dios te ha
levantado, por el más numeroso conclave, a Jefe de la Iglesia... Y por este
tu amor, tu palabra y tu acción serán poderosas, firmes y pacíficas en el
mundo, y encenderán cada día más entre los pueblos cristianos agitados
aquel espíritu de amor, de fe, de paz, cuyo sol fue San Francisco de Asís
para el mundo en el siglo XIII».
A los cuatro años de su elección llegó el séptimo centenario del
nacimiento de San Francisco, y el Pontífice quiso celebrarlo con la
encíclica Auspicato concessum, que en un latín áureo junta el lirismo de
recuerdos personales a la evocación histórica del Santo y a la aplicación
social de su ejemplo y de su doctrina mediante la Tercera Orden, gran don
que ha contribuido a conservar en Europa los fundamentos morales de su
civilización: la paz doméstica y la tranquilidad pública, la integridad y
gentileza de las costumbres, el recto uso y la tutela de la propiedad
familiar. El espíritu de San Francisco, excelentemente adaptado a todos y a
todos los tiempos, es sobremanera benéfico a los nuestros: Nemo
dubitaverit quin franciscalia instituta magnopere sint aetate hac nostra
profutura.
La encíclica franciscana contiene en germen la Rerum novarum. La
mente cristalina del anciano, que del tomismo tomaba las líneas maestras
de las doctrinas sociales, sabía muy bien que tales doctrinas no pasarían a
la vida y su grandioso plan de economía social no llegaría a realizarse sin
una disposición adecuada en cada una de las conciencias, y éstas pretendió
educar con la Tercera Orden, a la cual exhortaba a seglares y religiosos y a
toda clase de personas, porque, dijo en 1884, «cuando los hombres se
hacen terciarios, se hacen por sólo eso más cristianos y se salvan»; y
también porque en la espiritualidad franciscana encontraba sobre todo la
justa valoración del trabajo, el amor de la pobreza y el respeto de la
propiedad, la fraternidad sincera y humilde, la propaganda de paz, que
establecen la armonía entre las distintas clases sociales. Mas, para
responder a su misión, la Tercera Orden debía rejuvenecerse, volverse
activa, disciplinada, y León XIII reformó su Regla con la bula Misericors
Dei Filius de 1883, que reduce a tres los veinte capítulos de Nicolás IV,
determina los límites de edad para la admisión, los ayunos, las oraciones,
la obligación del escapulario y del cordón; en suma, la adapta al tiempo
presente, manteniéndole toda la religiosidad del pasado.
Más tarde León XIII enderezó sus cuidados a la Primera Orden con
la bula Felicitate quadam, otro documento de su amor al Franciscanismo,
el cual recibió del gran Pontífice dos beneficios señaladamente: el
primero, haber descubierto en su Fundador -harto enaltecido como poeta-
al sociólogo, y en la espiritualidad franciscana la solución íntima de la
lucha de clases; el segundo, haber transmitido de nuevo a San Francisco y
su piedad a las muchedumbres, por medio de la Tercera Orden
rejuvenecida y modernizada, ya que -¡rarezas de la historia!- el Poverello,
recobrado estéticamente por los sabios, complacía a los estudiosos, pero
quedaba algo distante del pueblo, asustado de su macilencia, de sus
Estigmas, hasta de su amor anhelante de la cruz. El pueblo prefería a San
Antonio.
SAN FRANCISCO EN EL ARTE Y EN LA POESÍA DEL SIGLO
XIX
La importancia dada por el gran Pontífice terciario al centenario
franciscano despertó para con la figura del Santo aquel interés que había
decrecido algún tanto después del descubrimiento de los primeros
románticos. Decrecido, no cesado del todo. En efecto, mientras algunos
doctos frailes menores aportaban una seria cooperación a la historia de la
Orden, en la periferia no faltaban fieles o simpatizantes en el campo de las
letras y del arte. En Francia tuvo mucho éxito un Poème de Saint
François, de monseñor de Ségur; en 1865 Francisco Prudenzano publicó
una Vita di S. Francesco encuadrada en su siglo, que agradó por lo
moderno de la concepción histórica y del estilo y alcanzó pronto muchas
ediciones. En la Provenza, tierra de fe y poesía, y entre los felibres, el
Franciscanismo se transformaba con frecuencia en vida y canto; así
acaeció con Germán Nouveau, el provenzal que repentinamente dejó
riquezas y amigos para pasar a vivir, como un fray Junípero, de oración y
trabajo, de limosna y libertad, ya peregrino descalzo a Santiago de
Compostela, ya guardián de bestias en la travesía mediterránea de Francia
a Argelia; así también, pero templadamente, con Jacinto Verdaguer, el
sacerdote terciario que parafraseaba en catalán las laudes creaturarum.
El Assise de Ozanam encanta a los mismos escritores positivistas; en
1864 inspira a Taine doce páginas sugestivas, en las que de la descripción
fiel de la triple basílica sale a la evocación del medievo, que toca a su
cumbre con San Francisco, Giotto y Dante; San Francisco inspirador de
los otros dos, heraldo de un amor nuevo, místico, capaz de fundir la razón
de aquellos hombres de hierro y llevarlos hasta la alucinación; siglo XIII,
flor del Cristianismo vivo, fuera del cual, según Taine, no habría más que
aridez escolástica, decadencia, tentativas infructuosas hacia otra edad y
otro espíritu. Cuanto el pensador positivista admira a los primeros frailes
que, reduciendo la vida al mínimo necesario, supieron sublimarla, otro
tanto desdeña, como una chapucería amanerada, el fresco del Perdón,
pintado treinta años antes por Overbeck, en la Porciúncula. «Nada más
desagradable; tras la devoción verdadera, la devoción ficticia». Y le vuelve
las espaldas con desprecio.
Con todo, Overbeck era sincero. Convertido en 1813, discípulo y
amigo de Goerres, Schlegel, Brentano, marchó a Italia con otros pintores,
entre ellos Steinle, Vogel, Schnorr, Veit, grandes admiradores de los
primitivos italianos y flamencos, y se establecieron en Roma, precisamente
en el convento de San Isidoro, de donde la exclaustración del 1810 había
echado a los buenos frailes irlandeses. Aquella mansión serenamente
franciscana en la grande Roma clásica y papal cultivaba el misticismo de
los jóvenes artistas, que por su vida casi monástica, sus largas cabelleras y
su aire contemplativo fueron llamados -no sin ironía- los Nazarenos, y del
pueblo, por su calzado, los Scarponi. Overbeck, jefe del nuevo cenáculo,
veneraba en el Beato Angélico su maestro, pintaba sin modelos; y como la
oposición al clasicismo del Renacimiento tenía para él, como para
Manzoni, motivos francamente religiosos, se mantuvo hasta la muerte fiel
al prerrafaelismo, que, al contrario, en la escuela inglesa de Rossetti,
enferma de un misticismo heterodoxo y estético, fue pronto abandonado
de sus mismos fundadores.
La admiración de los primitivos condujo a Overbeck y a Steinle a
una estilización que mortifica su sinceridad, como los prejuicios
racionalistas indujeron a Taine a ver en el siglo XIII franciscano el fin de
una civilización antes que nuevos desenvolvimientos del ideal cristiano.
Por fortuna, tales diafragmas de escuela no se extendieron entre Asís y
otro artista que la visitó a la muerte de Overbeck, en 1869: Liszt. El
paisaje umbro y las Florecillas enseñaron al músico alemán, con la
inmediatez que crea las obras maestras, cómo fue el sermón a los pájaros,
y reprodujo estupendamente en la Sonata franciscana los gorjeos, los
trinos, los silbos de los alados en torno del Santo; la voz de éste, suave y
humilde, interrumpida por algún quiebro feliz; luego, el coro de
asentimiento, la bendición de despedida, el vuelo de los que parten. Notas
líquidas, aladas, brincadoras, interpretan a las aves; notas dulces y
solemnes interpretan al Santo. Lo más musical de las Florecillas recibió de
Liszt su mejor comentario.
Santa Clara no llamaba todavía la atención de los románticos,
excepción hecha de Mancinelli, que supo verla el primero en el momento
más dramático de su juventud: los votos en la Porciúncula, la noche de la
fuga. En la figura de la jovencita rubia, todavía vestida de brocado, mas ya
de rodillas a los pies del Santo y pronta a la oblación, concentró el
atractivo mayor del cuadro. Otros pintores del tardío romanticismo, más
lacrimoso que el primero, representaron la muerte y funerales de San
Francisco, como Delaroche, Benouville, Voertz, mientras Ingres, Benlliure
y Cebrián Mezquita, ambos españoles, continuaban pintando al Santo
penitente con espíritu del siglo XVII.
Entre los artistas que en este período de preponderante materialismo
sintieron la poesía de la muerte franciscana se advierte, no sin maravilla, a
Josué Carducci, el cual, entre el 1869 y el 1871, en el discurso sobre el
Desenvolvimiento de la literatura nacional, había celebrado a San
Francisco «fraile enamorado de todas las criaturas, socialista cristiano», en
torno del cual «vuelan las palomas, los lobos le lamen la mano, el pueblo
le teje una guirnalda lúcida y serena, que se refleja en el arte de la palabra
y del dibujo», oponiéndole, con incomprensión sectaria, a Santo Domingo,
y mutilando así de una rueda la biga católicamente imaginada por Dante.
Menester era León XIII para integrar aquellas dos ruedas en más de una de
sus inmortales encíclicas. Digamos, con todo, en honra de Carducci:
también para él la biga se recomponía en las dos figuras de San
Buenaventura y Santo Tomás, y luego en el grupo estatuario colocado, con
cierta ambición oratoria, al fin del primer discurso: «Encima de la Suma de
Santo Tomás de Aquino la teología se abraza con la ciencia; y encima de
la ontología de San Buenaventura la Fe se abraza con el arte y las cuatro
parecen irradiar de lo alto las bellas catedrales que surgen en la Italia
central y los tenues colores del arte que espera a Giotto».
Pero esto, por bello que sea, es pura literatura. La poesía franciscana
la sintió Carducci en 1877 en Perusa y Asís. Un año antes, las fuentes de
Clitumno, al pie del alto monte ondeante de fresnos, le habían hablado de
la Umbría primitiva y romana, y de una felicidad pagana, contrapuesta a la
austeridad del Cristianismo; y por amor de esta irreal felicidad, Carducci
en metros clásicos blasfemó de Jesucristo. Pero un año después, en Perusa,
enamora al cantor de Satanás el horizonte franciscano y le canta
generosamente el amor en su nota más casta y universal, si bien celando a
su anticlericalismo sombrío los propios manantiales cristianos. Del éxtasis
de un momento apolíneo, en presencia de aquella hilera de montes
cerúleos y del Subasio -potente cuanto inadvertido inspirador- brota una
ola de poesía a envolver siglos y países, ensalzando el trabajo y la
fraternidad humana, lo pasado y lo por venir, con un sentimiento que es
franciscano aun cuando rechaza la Fe. El yambo arquiloquio, que parecía
roto y trastornado por aquel ímpetu de amor, reaparece en la trivialidad de
las últimas cuartetas. No tiene desentonos, en cambio, el soneto Santa
Maria degli Angeli, compuesto en Asís el mismo año. El poeta de la
historia no vio a San Francisco trovador, Poverello, o Estigmatizado; le
vio agonizante sobre la desnuda tierra. El poeta de la virtus y de la sanidad
solar no busca en el «mite solitario alto splendore» del horizonte al cantor
del sol y de las criaturas, sino al cantor de la muerte. Quizá porque San
Francisco nunca le pareció tan poeta como en aquel saludo fraternal a la
aborrecida. Quizá porque en aquel saludo entrevió la luminosidad de un
paraíso que él no sabía conquistar. Con el admirable soneto, Carducci, que
intuye mejor cuando menos razona, parece ir, llevando a sí mismo y a su
época, a la prueba del misterio, y contrastar la propia y la común
inferioridad en cotejo con los grandes siglos de fe.
JAIME ZANELLA Y UN CAPUCHINO ARQUITECTO
Asís, que para conquistar al poeta costeño se había vestido de
dulzura y esplendor, acogió con lluvia y viento boreal a Jaime Zanella
cuando la visitó en 1871. Mas para el poeta sacerdote no eran menester
caricias estéticas. De la caridad de los franciscanos recibió mucho
consuelo en las pruebas de la vida, y por propio impulso se hizo terciario
en 1874, año tristísimo por el luto reciente de su madre y por sinsabores
recibidos de la enseñanza universitaria. Erraría quien juzgase la
espiritualidad franciscana de Zanella por la Ode ad Assisi, algo fría y
académica. Mejor se manifiesta en su penetración de la vida oculta del
universo, en el sentir como un «inmenso templo de amor - todo lo creado»
y hermanas todas las cosas bellas sobre la tierra y en el cielo; en su amor a
los pobres, los emigrantes, los niños escrofulosos, los campesinos
debilitados por la fiebre palúdica y la pelagra; mejor se siente en su cantar
tan límpidamente, entre incertidumbres de conciencias pávidas y
extremismos de inteligencias romas, que la religión nada tiene que temer
de la ciencia, ni del amor de patria, ni de nuevas teorías sociales, porque
sanciona toda forma de sincera bondad y es la única que corona
óptimamente todas las aspiraciones y todos los cariños.
Una de las prosas más coloridas de Zanella se refiere a fray
Francisco María Lorenzoni de Vicenza, lego capuchino y arquitecto
ilustre, muerto en 1880 después de haber trabajado sin tregua en trazar y
dirigir construcciones de iglesias, conventos, puentes y obras públicas en
el Véneto, en Istria, en Herzegovina, en Córcega, en el Brasil. Zanella lo
describe con amor: «Viajaba descalzo; en el manto gris veías al fraile;
veías al artista en el bastón marcado con los signos del metro y del pie, y
por puño la testa del Paladión, de madera de boj». Apenas empezaba a
recoger elogios en torno a su trabajo, la obediencia le trasladaba a otra
parte. Esto conmueve a Zanella: «No puedo pensar en este buen
franciscano rico en lo exterior con una espuerta y un bastón, y dentro con
tan vastos y soberbios planos; no puedo pensar en la dócil resignación con
que se desprende del campo de su actividad y de su gloria, sin admirar en
él uno de los mayores caracteres que se han visto de cristiano y de artista».
Casi septuagenario fue llamado a erigir un templo a Nuestra Señora de la
Peña, de Pernambuco, en el Brasil, un templo que, según la piadosa
ambición de la metrópoli marina, había de ser el más capaz y majestuoso
de América. El fraile arquitecto pasó el Océano con espuerta y bastón, y
-vistos el lugar y los materiales- trazó el proyecto de una iglesia
monumental, entonada con el paisaje, el clima, el gusto de los habitantes,
con una fachada a dos órdenes de columnas corintias, una cúpula
flanqueada de dos campanarios, tres naves divididas por doble fila de ocho
columnas, dieciséis altares. Empresa difícil. Faltaban los mármoles
apropiados, y fray Francisco María los hizo traer de Italia. Faltaban
artífices aptos para colaborar con inteligencia, y se dirigió a escultores,
pintores y embutidores vicentinos. Los operarios del país no sabían de
primores de arte, y él «con paciencia más que de fraile» se creó una
maestranza hábil y dócil, andando siempre entre ellos sonriente, subiendo
y bajando brioso escalas y andamios de la altísima construcción, no
obstante el peso de la edad y lo débil de la vista, que le forzaba a llevar
anteojos de cuatro lentes potentísimas. En mayo de 1875 tuvo el gozo de
colocar la gran cruz sobre el pináculo de la fachada, en presencia de una
multitud inmensa que le colmaba de aplausos, y, tres años después, el de
levantar veinte metros más arriba la estatua de la Inmaculada, mientras las
campanas todas de Pernambuco tocaban a rebato y desde las plazas, las
calles, los balcones y terrados un ondeo de pañuelos saludaba a la Virgen.
En lo más alto, junto a la estatua, el anciano capuchino, con su luenga
barba, extendida por las brisas del Atlántico, dominaba el monumento que
él había ideado y dirigido venciendo dificultades enormes, ya técnicas, ya
morales, por sospechas y envidias de adversarios. Enfermo y nostálgico,
obtuvo de la Virgen el morir en su Vicenza, a la que había filialmente
amado y honrado, llevando su nombre al otro lado del Océano. Con
corazón de poeta franciscano, Zanella recuerda su figura potente y
sencilla, singular entre los artistas del siglo XIX.
EL SÉPTIMO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN
FRANCISCO
El 4 de octubre de 1882 fue celebrado en toda Italia, si no como
fiesta nacional, ciertamente con unánime aprobación y con obras buenas.
El P. Ludovico de Casoria lanzó en los diarios la idea de servir
«espléndidos banquetes» a los pobres, y en todas las ciudades
respondieron generosamente a su llamamiento las congregaciones de la
Tercera Orden, procurando regocijar en su día a los predilectos del
Patriarcha pauperum. Los banquetes de los pobres fueron servidos por
prelados, caballeros y damas. A más de estas obras de caridad, el 1882
produjo tantos escritos y discursos en honor de San Francisco, que el P.
Rafael de Paterno compiló cinco volúmenes y quizá no los recogió todos.
Cinco volúmenes. Pocos en comparación de las innumerables
publicaciones que salieron a luz en el último centenario franciscano
(1926-27), pero muchos para la Europa del 1882. Al hojearlos se recibe tal
cual sorpresa. Entre un diluvio de versos mediocres y un torrente de
elocuencia sacra se encuentra de cuando en cuando una perla: la hermosa
oda de José Manni; algunas buenas poesías líricas de Jeremías Brunelli; el
discurso del P. Luis Palomes sobre S. Francesco e la nuova poesia
italiana; el óptimo estudio del P. Buenaventura de Sorrento sobre las
Florecillas; la sonora oración del cardenal Alimonda; el no bien
informado ni completo pero significativo artículo de Bonghi publicado en
la Nuova Antologia del 15 de octubre de 1882.
En realidad fue este escrito el que por la firma y las ideas hizo más
ruido. Bonghi reconoce cuán complejo es el estudio de San Francisco,
hombre en apariencia tan sencillo, y cómo se engrana en el proceso de la
civilización europea. «Es un asunto que cuanto más uno se le acerca, más
se agranda; cuanto más se le sondea, se hace más profundo». Y observa
que San Francisco no sólo tiene fervorosos admiradores, «sino también
exquisita y curiosa figura de hombre en tanto grado, que los mismos a
quienes desplacen o repugnan todos sus actos a causa del afecto mismo y
de la idea de donde derivan, los mismos para quienes el milagro es una
impostura, todo estremecimiento espiritual una alucinación, no se atreven,
estoy por decir, a declarar su pensamiento, hablando de él». Este período
de Bonghi determina, sin pretenderlo, la diferencia entre el siglo XVIII y
el XIX: racionalistas los dos, pero el segundo posee la inteligencia de la
historia, por lo que muchas veces respeta lo mismo que no cree. Bonghi
expone luego sumariamente la vida de San Francisco, explica los Estigmas
como «esfuerzo de igualar con el sacrificio de un hombre el sacrificio de
un Dios»; no lo discute, porque el milagro nada añade, según él, al mérito
del hombre. Más bien considera el valor de las órdenes franciscanas: «Es
claro que hemos estudiado la parte menor de la obra refiriendo la vida del
Fundador, y habría que entrar en la parte mayor y más poderosa,
exponiendo los efectos de la fundación». Pero se detiene, porque le falta
aliento y espacio, y, además, porque vislumbra, con una comprensión que
es para mí un consuelo en mi fatiga, la enorme dificultad de una historia
del Franciscanismo, ya que: «Una parte no pequeña y no menos relevante
de sus efectos se derrama y se pierde por los infinitos meatos al través de
los cuales marchan y se recogen, se juntan y separan los átomos fluidos y
mudables de la historia humana».
Por más que no crea en la pobreza y en la obediencia en cuanto
virtudes civiles constructoras, Bonghi admira en San Francisco al
fundador del consorcio más democrático que el mundo había visto hasta
entonces: «Dentro de éste, ningún imperio. El jefe de todos era el siervo, el
ministro de todos... De esta suerte los minoritas vinieron a ser instrumento
que confirmó y difundió en Italia dos cosas que entonces andaban unidas:
libertad popular y autoridad de la Iglesia». ¡No es poco! Mas, al paso que
reconoce el valor histórico del Franciscanismo, desconoce extrañamente
su significado religioso, asimilando, sin saberlo quizá, ciertas tendencias
jansenistas del liberalismo italiano. Las afirmaciones finales de su artículo
pecan a la par de ignorancia y de herejía, y suscitaron vivas protestas entre
los franciscanos. El artículo de Bonghi refleja la mentalidad liberal en los
cotejos del Franciscanismo, con todo lo que aquélla tiene de simpatía e
incomprensión religiosa, de valoración histórica y de negación de lo
sobrenatural.
El centenario trajo también, inevitablemente, monumentos: uno en
Nápoles, otro en Asís, otro en Brieux (Francia). El de Nápoles, ideado por
el P. Ludovico de Casoria y ejecutado por Estanislao Lista, tiene una
historia de voluntad tenaz y sacrificios. El P. Ludovico, con visión
histórica superior a su instrucción, pero igual al genio de su caridad,
concibió no una estatua representativa sólo del Santo, sino un monumento
al Santo y a su obra social: la Tercera Orden. La Tercera Orden la vio él
encarnada en tres próceres: Dante, Giotto, Colón, apretados alrededor del
Santo, que los bendice. Comunicó al punto su idea al escultor amigo;
presentó después la fotografía del boceto a León XIII, que lo aprobó,
subscribiendo de su puño: Opus laudamus et commendamus. El dinero
para el monumento fue mendigado de puerta en puerta por tres Hermanos
Grises, enviados a toda la Italia meridional y Sicilia por el P. Ludovico, el
cual quiso asimismo colocar a su Santo y los genios enamorados de la
naturaleza y el arte en un lugar digno, de los más bellos del mundo,
Posillipo. La inauguración, precedida de una comida a cinco mil pobres,
fue el 3 de octubre, una tarde paradisíaca, sobre el golfo encantado, entre
un ondeo de banderas de todas las naciones, y tuvo las inscripciones de
Vito Fornari, la música del maestro Parisi, el discurso oficial de
Capecelatro y un público numerosísimo, aristocrático, intelectual, en su
mayor parte profano, conforme al criterio del P. Ludovico, que, deseando
acercar a la Iglesia, por medio de San Francisco, a los incrédulos, había
recomendado que no se distribuyesen las tarjetas de invitación ni a
sacerdotes ni a gente pía. «Entiéndelo bien, decía a Capecelatro; sacerdotes
y personas piadosas no las quiero... Dalas a los que no creen. A éstos
quiero sobre todo». En verdad, sólo un corazón de pedernal podía negar a
Dios y su Iglesia en presencia de aquel mar, de aquel monumento y de
aquel franciscano auténtico, el P. Ludovico de Casoria.
Al día siguiente, en Asís, se inauguraba en la plaza delante de la
catedral la estatua modelada por Juan Dupré, que contempló en Francisco
la humildad, la dulzura, el infinito dejamiento en Dios, y que en la
identificación con el Santo, necesaria para la elaboración artística,
confortó los últimos meses de su vida. El discurso inaugural de Augusto
Conti se inspira en la estatua «plasmada por quien estaba próximo a una
muerte santa y acabada por mano virginal», y, más que desarrollar temas
histórico-sociales, ilustra la santidad de Francisco. Así como el P.
Ludovico recogió en torno de San Francisco tres genios del tiempo
pasado, Conti dedica su discurso a tres hombres dignos de representar la
espiritualidad franciscana presente: el P. Marcelino de Civezza, por la
Primera Orden, la teología y las Misiones franciscanas; Juan Dupré, por el
arte, y César Guasti, por la grande literatura franciscana. En aquellos días
daba Guasti a la imprenta el ensayo La Basilica di S. Maria degli Angeli
presso la città di Assisi, una de sus obras más bellas, según Del Lungo,
aunque no históricamente perfecta.
SAN FRANCISCO EN LA POESÍA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL
SIGLO XIX
El año del centenario franciscano moría Garibaldi, y Carducci lo
conmemoraba en un discurso flameante, que a alguno le pareció hasta
religioso. Pascoli, coronado cabalmente aquel verano, le oyó y se
entusiasmó, y acaso desde entonces aproximó extrañamente en su
pensamiento al león de Caprera, al Pobrecillo de Asís y a Dante como
campeones de superior humanidad, de los cuales -a juzgar por la selección
de su Tolstoi- el más completo sería no el Santo, ni el poeta, sino el
guerrero agricultor y marinero; y la elección es una de las más ingenuas
incongruencias de su Credo. Con todo, en este poemita las Florecillas
versificadas del lobo, de la perfecta alegría, de Sena pacificada interpretan
felizmente la figura del Santo y su misión, como aquel paso de la canción
de Carroccio, donde aparece predicando en Bolonia. Aquí Pascoli ha visto
al apóstol del Pax et bonum y en el poemita de Pablo Uccello ha captado
admirablemente la sencillez y el amor universal del Santo. Esta sencillez y
este amor parecen revivir en él, el poeta de la vida sencilla, que llevaba
siempre consigo un antiguo códice de la Regla de la Tercera Orden y se
sentía en la inmensa naturaleza pequeñuelo, chiquitín, chiquirritín. Pero es
ilusión. Al humanitarismo de Pascoli le falta el fundamento indispensable
a la verdadera espiritualidad franciscana, que es la fe en el Padre celestial y
en el Cristo redentor.
Por aquellos años, es decir, entre el 1882 y el 1885, se reunían en los
pálidos salones de Sommaruga, en Roma, tres jóvenes muy diversos, que
de distinto modo se habían luego de inclinar a San Francisco: Gabriel
d'Annunzio, Ángel Conti y Julio Salvadora. Aparte las contaminaciones
blasfemas y de pésimo gusto que D'Annunzio ha hecho de las cosas
franciscanas, admira como esteta a San Damián, las campanas de Asís, el
valle espoletano, el Avemaría vespertina sobre aquel valle; nota
«esparcido por la verde región como un sentimiento de familiaridad
afectuosa», que constituye en gran parte el ambiente umbro, y describe el
corillo de Santa Clara con pormenores exactísimos que se hurtan al que ha
ido allí cien veces a buscar a Dios, no las cosas. D'Annunzio no se deja
arrebatar, como Carducci, de la nota del eterno poema lanzada por San
Francisco; no comprende, como Pascoli, la fraternidad y la divina sencillez
del Poverello; sólo recoge, y exagera, la oposición entre el espíritu y la
carne, y en las sinuosidades del Tescio ve la tortura del placer reprimido.
A pesar de todo, cuando este nietzschiano impenitente, cuando este
diletante de todo sentimiento y de todo ideal que pueda servir a su arte y a
su gloria encarga al pintor Cadorin y coloca sobre su lecho un cuadro
representativo de San Francisco y el leproso, y quiere que el leproso tenga
por rostro su retrato, la sinceridad de la inesperada confesión conmueve y
el cuadro querido por el poeta del Placer se eleva a símbolo de la sociedad
leprosa que pide alivio a la caridad del Santo.
«Y es bello también lo que D'Annunzio ha hecho por ver renacer en
Asís, entre los frailes del Sacro Convento, la obra interrumpida», escribe
Ángel Conti, el amigo, llamado por él «hermano pensador, dulce filósofo,
cándido y fervorosísimo espíritu», que comprendió interiormente a San
Francisco, si bien con alguna vena panteística, y que interpretó las
Florecillas como pocos y tal vez ninguno, comparándolas a los grandes
poemas que han salido del alma popular, a las obras maestras que no
multiplican los lectores, pero despiertan los corazones; no suscitan la
admiración, pero inspiran la plegaria. Conti se esforzó por vivir la
espiritualidad de Asís con un cierto misticismo de esteta, pero sincero, y
tuvo fe en el renacimiento franciscano del siglo XX como en un
movimiento profundo de muchedumbres.
Mas, de los tres artífices de la palabra, franciscano verdadero fue
sólo Julio Salvadora, en la humildad, en la caridad, en el apostolado
literario. Sus mejores páginas cantan a San Francisco o comentan el influjo
de la espiritualidad franciscana sobre el arte de los siglos XIII y XIV. Y
fue terciario modelo, semejante, por alteza de conciencia y santidad de
costumbres, al profesor de Derecho romano que llevaba a la cátedra
universitaria su integridad católica y sobre las cumbres de los Alpes
recitaba franciscanamente sus laudes creaturarum: Contardo Ferrini.
NUEVO DESENVOLVIMIENTO DE ESTUDIOS FRANCISCANOS
Estas y otras manifestaciones de arte, como los cuadros de Ciseri,
Morelli y Gaitano, vienen acompañadas de publicaciones eruditas que, a
su vez, promueven interés por el Franciscanismo. Dejando por ahora los
volúmenes de Quaracchi y las obras más conocidas de los frailes menores,
aportaron buena contribución a los estudios franciscanos la Segunda
leyenda, de Tomás de Celano, publicada por vez primera en 1806; la
Crónica de fray Salimbene y la Crónica de Eccleston, publicadas,
incompletas e incorrectas, también por vez primera, la una en Parma y la
otra en Londres, en el mismo año de 1857 a 1858; la crónica de Jordán de
Giano, publicada por Voigt en 1870; el texto latino, con la versión italiana
al frente, de la Leyenda de los Tres compañeros, publicada en Roma por
Ammoni en 1880; los estudios y los textos editados por Monaci sobre los
primeros laudistas umbros y por D'Ancona sobre las Representaciones
Sacras; algunos textos franciscanos de los siglos XIV y XV, impresos en
la Scelta di curiosità inedite o rare, de Zambrini; los Sermones ad
religiosos, de Bertoldo de Ratisbona, publicados por primera vez en 1882;
las predicaciones senenses de San Bernardino, edición cuidada por Banchi
entre el 1887-88, y el Répertoire des sources historiques du Moyen Âge,
de Chevalier (1887-1896), que da una diligente bibliografía franciscana; el
estudio de Ehrle acerca de los espirituales y de sus relaciones con la Orden
franciscana y su edición de la Historia septem tribulationum Ordinis
Minorum, que salió en 1886. Nuevas ediciones y nuevos ensayos eruditos,
aunque sin intenciones apologéticas, sirvieron a la religión y al arte.
Entretanto, otros estudios, a saber: los estudios sobre el
Renacimiento italiano, promovidos por las obras de Burckhardt, Voigt,
Gebhardt, Symonds, Geiger, Muentz (las cuatro últimas salieron entre el
79 y el 82), volvieron el pensamiento de un admirador de San Francisco,
Thode, a una interpretación de San Francisco más vasta que la ya dada por
Ozanam, quien le había saludado Orfeo de la Edad Media. Gran parte de
las características innovadoras que Burckhardt atribuye a la civilización
del Renacimiento, Thode las traslada más arriba, al movimiento
franciscano del siglo XIII, y precisamente a San Francisco, el cual, dice
Thode, con su infinito amor a los hombres y su penetración de las
aspiraciones más ideales de la humanidad, representa el vértice de un
poderoso movimiento del mundo cristiano occidental, que tiene por
contraseñas la emancipación del individuo de la colectividad y
universalidad medievales, el amor de Dios y de la naturaleza, un nuevo
espíritu activo y jocundo, y tiene por resultado histórico el advenimiento
de la burguesía. Rastreando Thode el influjo franciscano en la pintura,
escultura y arquitectura, demuestra cómo cabalmente de San Francisco
arranca aquella renovación espiritual que luego se transforma en
humanismo. La excepcional importancia de su Franz von Assisi und die
Anfaenge der Kunst der Renaissance in Italien, publicado en 1885, quedó
como en sombra hasta que la obra más afortunada de otro protestante,
reavivando la admiración para con el Poverello, la hizo notar a sus
devotos, y fue la obra de Sabatier.
Su Vie de S. François, casi asimilando la larga elaboración de
estudios que comienza a primeros del siglo XIX y alcanza rápido
incremento después del centenario, tuvo el mérito de aproximar a San
Francisco al alma moderna, hermanando erudición y poesía; mas cometió
el delito de alterar la fisonomía del Santo según la interpretación de
Michelet, Renan y de los protestantes recientes, extrañándole
espiritualmente de la Iglesia y haciendo de él una víctima o, por lo menos,
un mutilado de Roma.
Sabatier parte de la opinión, verdaderamente indigna de un sabio, de
que los italianos, incapaces de sorprender los pensamientos secretos, los
dolores íntimos, los matices de ánimo, saben recoger tan sólo las líneas
exteriores más impresionantes, esfumando las sombras, avivando los
contornos, creando el mito; por eso piensa él darnos al verdadero San
Francisco y nos le da (no obstante las declaraciones del prólogo de 1918)
substancialmente arrancado de aquella nativa, indestructible romanidad y
sobrenaturalidad que son el substrato y a la vez el fondo necesario de su
grandeza. No es maravilla que la obra de Sabatier agradase a todos: a los
doctos, por la solidez de la documentación; a los no doctos, por la belleza
de la narración, que descubría en el Santo las fibras más recónditas del
hombre, no con pesadez filosófica, sino con ligereza de poeta. El secreto
de Sabatier está en estas palabras del prefacio: «El amor es la verdadera
clave de la historia». Y él amó a San Francisco hasta vivir espiritualmente
con él; y por eso le hizo amar. Pero le amó como hombre y sólo le
entendió como hombre: por donde le pintó como hombre; la vida
sobrenatural, así como la esencia del Santo, se le pasaron enteramente por
alto. He dicho antes que Sabatier es continuador, por lo que se refiere al
Franciscanismo, de Renan. La Iglesia, al poner en el índice el libro,
indicaba el peligro y el propósito insidioso de mostrar a las almas un San
Francisco hombre, mero hombre, y, además, separado de Roma,
adulterando su genuino ideal.
A la Vie de S. François Sabatier hizo seguir una colección de
estudios y documentos sobre la historia religiosa y literaria de la Edad
Media, dirigida por él e iniciada con su edición crítica del Speculum
perfectionis, precedido de un estudio en que, rebajando a Celano y San
Buenaventura para ensalzar los textos atribuidos a fray León y a los
espirituales, removió el problema de las fuentes y con él la dormida
cuestión de la verdadera fisonomía de San Francisco y de su descendencia.
Pero estas obras, destinadas a un público de especialistas, no
contribuyeron a volver hacia San Francisco las simpatías de la cultura
mundial y del público tanto como la Vie de 1894, la cual puede decirse que
da principio al renacimiento franciscano moderno, así como Sabatier
funda, según la ingeniosa definición de Masseron, una Cuarta Orden, la de
los franciscanófilos, del todo seglar e intelectual, que se multiplicará en el
siglo XX.
Con la obra significativa de este pastor protestante cerramos la
rápida y ciertamente incompleta reseña del movimiento de los seglares
hacia San Francisco en el siglo XIX; y, puesto que este movimiento fue
espontáneo y más numeroso de lo que permitía la religiosidad del tiempo,
resta ver qué hicieron los franciscanos propiamente dichos, los religiosos,
para suscitarlo. Para despertar esta simpatía y suscitar este movimiento,
¿hubo quizás en las varias familias de frailes y terciarios del siglo XIX
algo del P. Cristóbal? Sea como fuere, las circunstancias políticas en que
vivieron eran adversas.
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA DEL SIGLO XIX
La enemiga contra las órdenes religiosas pasa del siglo XVIII al
XIX: contenida a duras penas en la primera mitad, desatada en la segunda.
Las fechas están aquí como cruces conmemorativas a lo largo de un
camino de persecución que no mata, pero dispersa, destierra y escarnece.
La Revolución francesa comenzó en 1790; continuó Napoleón en
1803 y en 1810; tras la tregua de la Restauración, abrió de nuevo la serie
de las supresiones España, primero en 1820, luego en 1831 y 1832, y, casi
contemporáneamente, Rusia y Polonia. En Italia, cuando los religiosos
comenzaban pacientemente a reedificar sobre la demolición napoleónica,
la ley de 1866 suprimió todas las órdenes regulares y confiscó sus bienes.
Lo mismo acontecía pocos años antes en Méjico, y algunos después en la
Alemania del Kulturkampf y en la Francia republicana; de suerte que
desde 1860 a 1880 todo el empeño de las naciones civiles se enderezó a
destruir aquellos núcleos de hombres, representantes del ideal al que
debían su civilización, cual si fuesen gente ociosa o peligrosa o de mal
vivir. Pero aquellos hombres, indestructibles como el ideal que los movía,
se dispersaron por todas partes para reunirse muy luego. Desmembrados
por la persecución, los franciscanos apreciaron mejor la pobreza que
siguió a la confiscación de los conventos y facilitaba su humilde renacer, y
obedecieron, antes que a otra cualquiera, a la necesidad de juntarse de
nuevo. Amenazaban otros peligros. A la diezma de los conventos se unía
la disminución de las vocaciones; al anticlericalismo que permeaba las
clases dirigentes, los intelectuales, las escuelas, seguía la desaparición en
los noviciados de jóvenes de la burguesía, y decir burguesía es decir
cultura; a la pérdida de preciosas bibliotecas, confiscadas por los
gobiernos, seguía la falta de medios de estudio. Todo esto empobrecía a
los franciscanos, y los empobrecía numérica e intelectualmente.
Nótese: el descenso del nivel cultural amenazaba a los franciscanos
cabalmente cuando el nivel de la instrucción popular subía en primer
término con la escuela obligatoria, y, en segundo lugar, valiéndose de la
prensa diaria y propagandista, de las conferencias, de los comicios, del
acelerarse del ritmo de la vida mediante la nueva civilización de las
máquinas. A fin de salvarse y salvar, las órdenes religiosas, si bien
asfixiadas por el liberalismo masónico, debían obrar rescatando conventos,
reclutando vocaciones, reorganizando los estudios, estrechando las filas. A
esta obra Dios proveyó, enviando a todas las distintas familias y ramas del
Franciscanismo directores egregios, mejor diré santos, prudentes, hábiles.
De los cuales la figura, a mi ver, más representativa fue el P. Bernardino
de Portogruaro, ministro general de los menores. Este su oficio me valdrá
de excusa si yo, fraile menor, me detengo a hablar de él por extenso,
pasando en silencio, no por ignorancia, sino en gracia de la brevedad, los
demás, dignísimos y valiosos sin duda alguna.
LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL P. BERNARDINO DE
PORTOGRUARO
El P. Bernardino de Portogruaro reunió en sí las líneas salientes de la
espiritualidad franciscana, según el sello especial de armonioso equilibrio
que le dejó San Buenaventura; como San Buenaventura, vio claramente el
camino que la Orden de los frailes menores, cuyo ministro general fue
durante todo el periodo de la supresión, debía seguir en las condiciones
particulares del tiempo.
Desde joven comprendió que santidad y doctrina deben ser en el
sacerdocio inseparables; tanto, que consideraba la vocación al estudio
como síntoma y condición sine qua non de la vocación sacerdotal. «El
amor que los jóvenes muestren al estudio, escribía a un religioso, profesor
de letras italianas y latinas, y el provecho que sepan reportar del estudio
me darán a conocer si hay en ellos vocación clerical. El que se hallare
inepto, a pesar de su aplicación, para los estudios, se ha de juzgar por sólo
eso que no es llamado a un estado que exige la ciencia unida a la santidad.
El que, dotado de suficiente ingenio, no estudiare con amor, será juzgado
infiel a su vocación, pues descuidó un deber principalísimo de la misma, y,
por tanto, despedido». Palabras de oro dignas de esculpirse en letras
iluminadas sobre el dintel de todas las escuelas eclesiásticas. La nobleza
del estudio, considerado como vocación y como deber, no tuvo quizá, ni
entre los humanistas, celebrador más convencido que este fraile menor
«formado por sí mismo, escribe Tommaseo, cuando podía, en las bellas
letras, en un país no muy aficionado a ellas». A los veintiséis años, en el
discurso de despedida dirigido a sus discípulos del último curso de
teología, decía que la vida religiosa se funda sobre estos dos ejes: piedad y
estudio; y, dada a la piedad la parte esencial, añadía estas palabras que
contienen en germen uno de los puntos más geniales y firmes de su
programa de ministro general: «El estudio es para vosotros una obligación
estrechísima, porque no se llega por otro camino a la ciencia; y la ciencia
es tan necesaria al sacerdote, que, si él la rechaza, Dios le rechaza a él,
recusando el ministerio del sacerdote ignorante».
Asumió el generalato a los cuarenta y siete años, en 1869, período de
máxima depresión para los religiosos, y su primer cuidado fue tomar
medidas enérgicas e inteligentes, a fin de que los expulsados de sus
hogares no se descarriasen, sino que o permaneciesen sobre la brecha o se
recogiesen en otra parte, en América, en Holanda, en Austria, sin destruir
sus propias provincias. Ayudaba a reivindicar conventos, a reedificarlos, a
proveerlos de utensilios y libros, llegando a los desterrados en las
provincias más remotas, con tal providencia como si los conociese de
cerca. Los superiores de buena voluntad -y óptimos los mandó Dios a
Italia y a otras naciones- resistían o retornaban con fe en Dios, o, sea
como fuere, a pesar de la desmembración y de las dislocaciones, lograban
mantener la unidad espiritual de las provincias, sabiendo que eran
sostenidos incondicionalmente por tan gran general. El P. Bernardino, a su
vez, comprendió que debía prodigarse a sus Hijos en la prueba;
comprendió que para restituir a la Orden la unidad interior, hacía siglos
suspirada, era necesario que cada convento recobrase el alma propia en el
alma del general; por eso se hacía todo para todos, presente en todas
partes, voluntad que concentra solamente para difundir eurítmico latido en
todo el organismo; corazón de corazones, en suma. Tal se hizo el P.
Bernardino de Portogruaro mediante las visitas pastorales a todas las
provincias de Europa, que le costaron fatigas y dolores indecibles, pero
que aceptó y ofreció alegremente en propiciación de los conventos
visitados; visitas que, poniendo en comunicación al general con los más
humildes y remotos soldados, regulaban las situaciones escabrosas,
restablecían la disciplina, reavivaban la fraternidad franciscana mejor que
las circulares. Desde los tiempos de San Juan de Capistrano no se había
visto un general en ciertas provincias norteñas; Bernardino de Portogruaro
fue cuatro veces a las provincias alemanas, nueve a las de Francia y una
vez al menos a las provincias más orientales de Europa. Con esta obra
incansable de contacto personal restituyó a su vigor la perfecta vida común
allí donde la había debilitado o dispersado la supresión, ya que era bueno y
amabilísimo, mas no débil.
«Firme, como él mismo escribía, en el principio de que las
provincias perezcan antes que renacer a una vida que no es vida
verdadera», quiso restablecer en todas, y señaladamente en las más pobres
de vocaciones, la severa observancia de la pobreza y demás obligaciones.
Para unir a todos los suyos idealmente con la comunicación de noticias,
disposiciones e iniciativas, fundó en 1882 la publicación del Acta Ordinis
Minorum, y en el mismo año ordenaba una nueva revisión de las
Constituciones generales de la Orden, aprobadas en 1768 y promulgadas
en forma transitoria en 1827. Examinada por dos comisiones, la nueva
compilación fue aprobada definitivamente en 1892. Ya no era general el P.
Bernardino; pero el maravilloso esfuerzo unitario que él realizó y concretó
cabalmente en aquellas Constituciones preparaba la unidad de toda la
familia de la Observancia.
LOS COLEGIOS SERÁFICOS
Mas ¿qué valía salvar los conventos, si faltaban las vocaciones? Y
¿de qué aprovechaba tener un discreto número de vocaciones, si no servían
para el apostolado de la palabra, tarea explícita de los franciscanos? La
iniciativa de San Antonio, las normas de San Buenaventura, confirmadas
por seis siglos de historia, se mostraban en el siglo XIX más actuales que
nunca: absoluta necesidad del saber, aunque subordinado a la pobreza y
abrazado con ella, a fin de que la palabra del Heraldo de Cristo se adecue a
los tiempos. Los juglares de Dios, óptimos en el siglo XIII, habrían pasado
inadvertidos por las plazas del XIX.
Ya se le había ocurrido a algún religioso de entendimiento claro y
previsor la idea de fundar colegios para asegurar la educación de los niños
que mostraban inclinación al Franciscanismo. La costumbre de recibir en
los conventos muchachos para cultivar su vocación era tradicional entre
los franciscanos, y se mantuvo hasta el 1675, o sea, hasta el decreto de
Clemente X, que prohibía categóricamente la admisión de pequeñuelos
aspirantes; mas en el siglo XIX la despoblación de los conventos impuso
la necesidad de organismos semejantes a los Seminarios que
oportunamente había promovido el Concilio de Trento para preparar
buenos sacerdotes seculares.
El primero que pensó en un colegio seráfico fue el P. Andrés Bindi
de Quarata, hombre superior, que en el celo por las Misiones -predicó más
de setecientas- y en el amor al convento de retiro del Incontro imitó a San
Leonardo de Porto Maurizio. Un instituto, como él lo deseaba, no
incorporado a la vida conventual, sino verdadero colegio independiente,
dirigido por hombres y, normas propias, era cosa totalmente nueva entre
los franciscanos; el P. Andrés la intentó, en un año dificilísimo, el 1869,
lanzándose a la empresa sin un céntimo, con el heroísmo de Rivotorto y de
la Porciúncula. Los primeros meses del primer colegio seráfico añadieron
una estrofa al poema de la Dama Pobreza y por esto la institución creció
robusta.
En la casa de un calderero, frente al cementerio de Prato, fueron
ocupadas en renta algunas habitaciones, destinadas antes a los gusanos de
seda, sólo disponibles de julio a marzo. Estaban literalmente vacías; sin un
mueble, sin ninguna provisión, y había que mantener seis niños, dos
Padres y un lego. El P. Andrés, si no envió dinero envió hombres, y fueron
tres, dignos de la obra: fray Pelegrín de Badia S. Salvatore, el P.
Hermenegildo de Chitignano y el P. Luis de Cesa. El primero, un
excelente lego postulador, logró reunir siete camillas de paja, unas cuantas
mesas patizambas, algunas sillas, los enseres indispensables. Llegados los
huéspedes pensó fray Pelegrín en el refectorio, mendigando todo el día y
trayendo a la tarde en sus alforjas mendrugos de pan y harina de maíz para
los muchachos hambrientos. Todas las rentas del colegio venían de las
alforjas de fray Pelegrín. El P. Hermenegildo de Chitignano era lector de
elocuencia sagrada, misionero apostólico del convento del Incontro,
anteriormente secretario del procurador general, autor profundo de
tratados espirituales; y, con todo, dejó el oficio más codiciado del
apostolado para esconderse en aquel rincón a enseñar el silabario de la
vida franciscana a unos pocos muchachos. El P. Luis de Cesa, docto y
piadoso, con una doctrina y piedad superiores al común, se acomodó
también, como el P. Hermenegildo, a enseñar los elementos de la lengua
latina y a ser director espiritual de aquellos seis niños: tan ajena era de la
humildad de estos hombres insignes la aspiración a un nombre ilustre o a
una posición respetable. Los tres fueron columna del colegio naciente. La
mendicidad heroica de fray Pelegrín lo mantuvo económicamente; la sabia
y piadosa dirección del P. Hermenegildo, experto en las vías del espíritu, y
la enseñanza y guía paternal del P. Luis de Cesa, lo fundaron sobre bases
franciscanas; mas la que grabó en él la efigie auténtica de San Francisco y
le dio derecho a vivir en su nombre fue la pobreza, una pobreza rayana en
hambre, que familiarizaba en la misma alegre paciencia a maestros y
escolares y los educaba sobrenaturalmente.
Según el convenio, llegado marzo el modesto colegio hubo de dejar
las cuatro habitaciones a los gusanos de seda y retirarse a una casa de
campo cerca de Figline Pratese, de donde, con la aprobación y gracias al
socorro del P. Bernardino de Portogruaro, dos años después, pasó a
Galceti. Terminaban los tiempos heroicos; comenzaba la normalidad; pero
el mérito de los primeros constructores, desde el P. Andrés a fray Pelegrín,
no debe desaparecer frente al rápido florecimiento de los colegios
seráficos, que a impulsos del P. Bernardino de Portogruaro se difundieron
por Italia y en el extranjero. Entre los conventuales los promovió el P.
Buenaventura Soldatic de Cherso, y entre los capuchinos señaladamente el
P. Bernardo de Fivizzano, provincial de Florencia y confesor de Augusto
Conti, quien dejó escrito del hombre venerado: «Nunca he gozado de tanta
paz, de tanta serenidad, de tanta tranquilidad de conciencia como la que
gustaba en la pobrísima celda del P. Bernardo».
En la nueva tarea de la educación de los adolescentes, aunque
dirigida a un fin especial, se destacaron del Franciscanismo algunas
figuras de educadores que en la fe y en la caridad, antes que en la
erudición, hallaron sabiduría para guiar las almas juveniles a una cumbre
no fácilmente accesible.
Del ministro general Bernardino de Portogruaro llegaban de
continuo ejemplos y óptimos consejos para la educación, aun física, de los
jóvenes, que cautivaba su atención de un modo especial, porque «la
juventud es con la que se puede hacer más bien y preparar un mejor
porvenir». Valorizador del estudio, el P. Bernardino de Portogruaro
sostenía los colegios seráficos así como alentaba todos los esfuerzos de los
religiosos hacia el saber y hacia una participación cultural en las directivas
y en los actos solemnes de la Iglesia. Por eso en 1869, durante el Concilio
Vaticano, levantó la milicia de los franciscanos en defensa del patrocinio
universal de San José y del dogma de la infalibilidad pontificia. El P.
Ludovico de Castelplanio, fraile menor, fue el teólogo de monseñor
Trionfetti, también fraile menor y uno de los Padres del Concilio
Ecuménico. Ambos eran umbros; el primero había adquirido gran fama de
teólogo con la exposición de la doctrina franciscana sobre la Inmaculada
en una obra en tres volúmenes que merece ser conocida de todos: Maria
nel consiglio dell'Eterno; magnífico y grandioso panorama de la
Mariología franciscana. En 1869 Ludovico de Castelplanio fue elegido por
el P. Bernardino de Portogruaro para exponer la doctrina de San
Buenaventura en torno a la infalibilidad pontificia, como lo hizo primero
en un grueso volumen: Seraphicus Doctor S. Bonaventura in Oecumenicis
catholicae Ecelesiae Conciliis, que fue de grande utilidad a los Padres del
Concilio, y luego en un libro en torno al Concilio Vaticano: Il Conclave
Vaticano al cospetto dell'odierna civiltà.
LA EDICIÓN CRÍTICA DE LAS OBRAS DE SAN
BUENAVENTURA
 El P. Bernardino de Portogruaro había dado igual tarea a otro docto
franciscano, el P. Fidel de Fanna, quien en breve tiempo logró entresacar
de los textos los pasos de la doctrina bonaventuriana sobre el asunto y
publicar su Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae doctrina de Romani
Pontificis primate et infallibilitate, que fue admirado de los entendidos por
la exactitud y perspicuidad de la compilación. Por una concatenación de
circunstancias, que el P. Bernardino supo aprovechar y desenvolver
osadamente, el estudio de San Buenaventura, promovido también por la
celebración del sexto centenario de la muerte del seráfico Doctor, llevó a
la edición crítica de sus obras y a la institución del Colegio de Quaracchi.
En efecto, investigadores como Fidel de Fanna, Alejandro Baroni, Antonio
María Borgo de Vicenza, Basilio de Neirone, Hugolino Fasolis y otros, al
estudiar las obras bonaventurianas se hallaron frente al problema de los
textos. Educados ya en la crítica moderna, no podían trabajar sin la certeza
de la paternidad de las obras atribuidas a San Buenaventura y de su
genuinidad. El P. Bernardino de Portogruaro había dado igual tarea a otro docto
franciscano, el P. Fidel de Fanna, quien en breve tiempo logró entresacar
de los textos los pasos de la doctrina bonaventuriana sobre el asunto y
publicar su Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae doctrina de Romani
Pontificis primate et infallibilitate, que fue admirado de los entendidos por
la exactitud y perspicuidad de la compilación. Por una concatenación de
circunstancias, que el P. Bernardino supo aprovechar y desenvolver
osadamente, el estudio de San Buenaventura, promovido también por la
celebración del sexto centenario de la muerte del seráfico Doctor, llevó a
la edición crítica de sus obras y a la institución del Colegio de Quaracchi.
En efecto, investigadores como Fidel de Fanna, Alejandro Baroni, Antonio
María Borgo de Vicenza, Basilio de Neirone, Hugolino Fasolis y otros, al
estudiar las obras bonaventurianas se hallaron frente al problema de los
textos. Educados ya en la crítica moderna, no podían trabajar sin la certeza
de la paternidad de las obras atribuidas a San Buenaventura y de su
genuinidad.
El P. Bernardino de Portogruaro comprendió esta exigencia crítica
traída por los nuevos tiempos, y, con gesto digno del santo Doctor a quien
quería honrar, encargó oficialmente al P. Fidel de Fanna la nueva edición
de las obras de San Buenaventura, no reparando en dificultades de tiempos
(era el mes de julio de 1870) ni de medios. El P. Fidel de Fanna, experto
en paleografía, puso manos a la obra con el propósito de corregir la
edición vaticana, tenida por la mejor; mas, consultando y cotejando
códices en las principales bibliotecas de Europa, llegó al 1874 sin haber
preparado siquiera el primer volumen. Nadie había previsto lo vasto y
dificultoso de la empresa. Para darla a conocer y hacerla amar, el P. Fidel
escribió la Ratio novae collectionis operum omnium sive editorum, sive
ineditorum Seraphici Ecclesiae Doctoris S. Bonaventurae, que sirvió, más
que cualquiera carta comendaticia, para presentar a los estudiosos y
bibliotecarios de Europa esta edición monumental y al fraile que vaciaba
en ella, como en un abismo, todas sus fuerzas, disponiéndolos
favorablemente a prestar los códices más custodiados al P. Fidel y sus
colaboradores.
La obra continuó. Con la ayuda de algunos Hermanos doctos en
filosofía y paleografía el P. Fidel visitó en el espacio de ocho años cerca
de cuatrocientas bibliotecas de todas las regiones de Europa, excepto
Rusia y Suecia; examinó más de cincuenta mil códices, haciendo preciosos
descubrimientos de antiguos manuscritos extra-bonaventurianos, pero
franciscanos o concernientes al Franciscanismo; trabajó, se fatigó, se agotó
por intensificar las investigaciones y a la vez ahorrar gastos a la Orden,
pues el problema económico no era menos grave que el problema
científico, ya que el óptimo general que le sostenía se vio precisado a
escribirle el 13 de enero de 1876: «En la forma de V. P. se va hasta lo
infinito y no se comenzará jamás. Entretanto sus colaboradores todos se
cansan física y moralmente, y uno en pos de otro desistirán del trabajo. Ya
me lo ha notificado alguno; y no hay uno solo que apruebe ese cotejo
interminable de los códices con las ediciones, que se repite cien veces, sin
otro fruto que tal cual variante rara de poca importancia. Amado P. Fidel,
hay que poner un término. No puede pretender y ningún sabio pretende
que V. P. haya visitado todas las bibliotecas, incluso las más modestas, y
cotejado todos los códices. Después del anuncio dado y las promesas
hechas, ya todos esperan que se dé principio a la impresión. No conviene
tardar más». A esta carta, reveladora del rigor crítico que reguló la edición
bonaventuriana, el pobre P. Fidel respondió afligido, pidiendo piedad para
la ciencia. Y el general contestó con dulzura: «Preveía que mi carta le
haría penosa impresión; y, después de haberla expedido, lo sentí. Mas
créame que también yo estoy descorazonado; especialmente porque temo
que, al cabo de tantas fatigas y tantos gastos, si la edición no se comienza
en mi generalato, quizá no se hará nunca». He aquí el motivo verdadero
del apremió del P. Bernardino. Y lo dice en último lugar, como con
reticencia. Pero las razones económicas aprietan a su vez; tanto que, al año
siguiente, repite al P. Fidel con firmeza: «Es preciso que nos entendamos,
amado Padre, porque yo no quiero contraer deudas ni estoy dispuesto a
continuar de este modo, y porque me faltan enteramente los medios.
Tenemos, pues, que reportarnos y limitar nuestras miras, teniendo presente
que lo mejor es enemigo de lo bueno».
Por la correspondencia epistolar de los dos eminentes franciscanos
se echa de ver que la Opera Omnia de San Buenaventura encubre en sus
nítidas páginas un grave yugo de trabajo y sufrimientos, llevado
franciscanamente.
COLEGIOS INTERNACIONALES DE ESTUDIO
El P. Bernardino de Portogruaro, que en todo pensaba y a todo
proveía, comprendió la necesidad de un convento destinado a la nueva
edición, que podía ser la primera de una serie de trabajos científicos del
mismo género; tras varias tentativas le pareció conveniente una antigua
granja de los Rucellai, entre Florencia y Poggio de Caiano: Quaracchi. En
octubre de 1877, Quaracchi, transformado en convento, acogió a los
primeros franciscanos, que con una obra digna iniciaron una tradición
gloriosa de estudio. Estos franciscanos fueron el P. Fidel y sus
colaboradores, tres alemanes de la provincia de Sajonia: Ignacio Jeiler,
Jacinto Deimel y Benito Bechte; un irlandés: Lucas Carey; dos italianos :
Elpidio Rocchetti de Montegiove y Apolinar Bettarel de Fregone, quienes
después de haberle ayudado a explorar las bibliotecas de Europa e Italia
continuaron su obra en la parte delicada de los prolegómenos, escolios,
citas e impresión, la cual no vio el P. Fidel. No vio siquiera el primer
volumen, pues murió consunto el 12 de agosto de 1881, antes de que
empezase a funcionar la tipografía implantada en Quaracchi por consejo
del P. Ludovico de Casoria. La tipografía dentro de casa, al paso que
permitía a los hombres de estudio confiar la impresión a una maestranza
de la misma Orden, que trabajase por un mismo ideal, y vigilarla página
por página, respondía a la exigencia de la labor propia del espíritu
franciscano, según el cual es necesario saber fatigarse como peones y orar
como ángeles. El continuador más ilustre del P. Fidel fue el P. Ignacio
Jeiler, quien en veintidós años dio cima a la edición monumental de las
obras de San Buenaventura, escribió los prolegómenos a los diez
volúmenes y los escolios, mientras el P. Deimel, laboriosísimo,
compulsaba las citas patrísticas y escriturísticas, y el P. Apolinar dirigía la
imprenta. En medio de su labor gigantesca el P. Jeiler mantuvo, mejor
dicho, acrecentó hasta el ocaso de su larga vida un alto grado de unión con
Dios, aprendida en el Doctor seráfico cuyas obras preparaba con todo
esmero, y se distinguió por su excepcional prudencia como director de
almas. Gracias a estos religiosos el gran colegio de Quaracchi se apoya en
el mismo fundamento sobrenatural de los menores colegios seráficos.
El hombre de Dios, que con penetración bonaventuriana concibió el
colegio de Quaracchi, previó la supresión y desalojamiento del convento
de Araceli de Roma, que se efectuó realmente por intimación ministerial
en noviembre de 1885. Exponiéndose a sacrificios graves, mas no
imposibles, compró un terreno en la Vía Merulana y lo destinó a la
erección de un colegio internacional para Misiones extranjeras y a sede
generalicia de la Orden de los menores. Fue la última grande empresa del
P. Bernardino y fue también su cruz. Dejaba el generalato dos años
después de la consagración de la iglesia de San Antonio de Vía Merulana
(a San Antonio está dedicado también el colegio), y un año antes de la
solemne inauguración de los estudios, con la dignidad de arzobispo titular
de Sárdica y en la pobreza de un perfecto franciscano, moría
tranquilamente en Quaracchi en 1895.
El colegio San Buenaventura de Quaracchi, con justa razón llamado
por Masseron la «ciudadela científica de los menores», y el colegio
internacional de San Antonio en Roma, centro de estudios para todos los
jóvenes franciscanos que se preparan a la predicación, a la enseñanza y
sobre todo a las Misiones, son dos tangibles monumentos de la grandeza
genial del P. Bernardino de Portogruaro; con todo, su obra los supera. Sus
veinte años de generalato reconstituyen la espina dorsal de la Orden de
frailes menores después del desmembramiento de la supresión, porque a su
persona, en apariencia tan humilde, van a parar casi todas las iniciativas y
casi todos los hombres atentos a renovar conservando la espiritualidad
franciscana.
El P. Bernardino de Portogruaro supo escoger los colaboradores,
alentó a los estudiosos, suscitó muchísimas vocaciones, solicitó y
favoreció obras buenas doquiera que florecieron, mantuvo o trabó
fraternas relaciones con los superiores de otras órdenes religiosas, en
grado tal que otorgó -generosidad no común- la participación en los
méritos de todas las órdenes de San Francisco a los miembros del
Apostolado de la oración; compró una casa en Foligno para las agustinas
que habían sido expulsadas del propio monasterio y fundó una
congregación de la Tercera Orden en la gran cartuja de Isère, nombrando
director espiritual al prior general. Su caridad ilimitada e iluminada
difundió el espíritu franciscano entre las personas que le trataron de cerca,
y le trataron innumerables en sus viajes por Europa. Su trato tenía siempre
consecuencias, ya que el P. Bernardino seguía, al través de los años y las
distancias, a las almas que una vez se habían dirigido a él, manteniendo
una correspondencia numerosa y de extensión mundial.
EL APOSTOLADO DEL P. BERNARDINO DE PORTOGRUARO
«El Señor me ha confiado esta especie de apostolado por medio de
cartas, y estoy de ello contento y agradecido», escribía el hombre santo,
quizá reflexionando en la exhortación moral, individual, amada de San
Francisco; acaso prefiriéndola al apostolado de la prensa y del púlpito, en
el que se filtra siempre la ansiedad y la vanidad del éxito; de seguro
considerando la correspondencia epistolar como una continuación de la
palabra del púlpito y del confesonario, como un medio de dirección
espiritual, por la que merece un puesto aparte en la historia del
Franciscanismo. Bernardino de Portogruaro tuvo el genio de la dirección
espiritual señaladamente para las almas consagradas a Dios, como San
Bernardino de Sena tuvo el genio de la predicación. Con una paciencia de
santo, en medio de una vida agitadísima, entre los cuidados de jornadas
enteras ya ocupadas con multitud de negocios, el general de los menores
hallaba tiempo para escribir a fin de tranquilizar a la monja escrupulosa,
para sostener al sacerdote vacilante, para aconsejar a la superiora perpleja,
a la joven salida del colegio, al maestro apenado por su escuela, al escolar
descorazonado por el estudio; para corregir a la señorita romántica o para
confortar a un anciano achacoso. Y no son tarjetas lacónicas,
convencionales, genéricas, sino páginas enteras de razonamiento ad
hominem, de psicología sutil y afectuosa, que tienden a plegar suavemente
la naturaleza a la voluntad de Dios.
Su epistolario, de más de dos mil cartas, constituye un tratado
espiritual, de donde se pudieran extraer normas y consejos para todos los
estados de vida y de ánimo, señaladamente para religiosos. El fundamento
de su dirección espiritual es franciscanamente sencillo: amor y sacrificio.
El primero exige el segundo. En los discursos prescribe inexorablemente
la renuncia, pero en las cartas ajusta la medida a cada una de las
conciencias con increíble delicadeza. A las almas consagradas a Dios les
habla sólo de sacrificio, porque el sacrificio es su deber normal; a las
almas claustrales les repite que mueran como el grano de trigo debajo de
tierra, pues tal es el estado elegido voluntariamente, y, por lo mismo,
resulta deber. «Si no interviene esta muerte, de nada sirve encomendar el
grano a la tierra». Con los religiosos es firme en el exigir; con los seglares,
dulce, sin indulgencias falaces. Con los jóvenes es pacientísimo; los oye
sin escandalizarse, sin desalentarlos, sin pretender corregirlos al punto con
una filípica; los convence poco a poco. A los estudiantes les recomienda
«estudiar con los ojos y los hinojos».
El P. Bernardino tenía aquella virtud de identificación con los demás
que distingue a los hombres de Dios y pasma al mundo, el cual, irritado a
menudo por ejemplos de seudopiedad, cree que amor de Dios es desprecio
de las criaturas, cuando es sólo desprecio del egoísmo. Quien indagase las
fuentes de la sabia dirección espiritual del P. Bernardino hallaría dos: una
en aquel «don de paternidad», que él sentía «grande y vivísimo»; otra en
las tinieblas que torturaron su alma hasta la muerte. A uno que le
preguntaba: «¿Cómo no todos los confesores tranquilizan como usted?», el
buen franciscano respondió: «Muchos confesores son más pedagogos que
padres; yo procuro ser padre de todas las criaturas que me manda Jesús».
Todas. Venían de todas partes, y no rechazaba ni olvidaba ninguna; se
interesaba por cada uno como si a él solo consagrase sus cuidados; no se
asustaba del número ni de las fatigas, antes deseaba más todavía. Su
vibrante sensibilidad, sobrenaturalizada por la Gracia, se alzó a la
universalidad del amor. «Quisiera tener todo el mundo en mi corazón, si
me fuese posible. Los amo a todos». Y no con un amor genérico, que no
caldea, sino concreto, singular, pluriforme en la unicidad del ardor. «En
este pobre corazón la caridad tiene abierto un puesto para todo el que lo
pida; y especial, sin menoscabo de los primeros alojados».
La paternidad en él fue un don, pero en cierto modo la conquistó
dándose -a imitación de Cristo- con toda el alma a cualquier alma que se
le franquease, que es el modo más noble de sobrenaturalizar el sentimiento
y de impedir que el corazón, después de la gran renuncia, aridezca
replegándose sobre sí mismo. Desde el primer día de su profesión el P.
Bernardino comprendió una verdad que muchos no entienden nunca y
algunos hombres la entienden sólo en los comienzos de la vejez, cuando,
para ellos, lo hecho hecho y lo por venir ya no tiene promesas: comprendió
que tanto vale la vida cuanto se emplea en bien de los demás. Al punto
puso en práctica esta verdad tan clara, sin esperar a verse harto de
conquistas y desilusiones; al punto, luego del gran vuelo del sacrificio a
los veinte años, abrió el corazón al universo, con una caridad tan contenta
de acoger y prodigarse, que su delicada conciencia se estremecía, y se
preguntaba si no entraba alguna complacencia humana en su guiar almas y
almas, en su recibir las confidencias de miserias, lágrimas y virtudes
secretas para todos; se preguntaba si acaso el afecto de los afligidos,
excitado por su caridad, se detenía en él en vez de subir a Dios.
Porque (y llegamos a la segunda fuente de la sabia dirección
espiritual del P. Bernardino) es admirable que diese a otros el aliento que
le negó a él la Providencia, y que de su íntima pena de no sentirse amado
de Dios, de amar sin consuelo y de no encontrar un amigo ni un confesor
que le comprendiese, sacase el secreto de comprender a los demás. El don
de la paternidad espiritual, conquistado con la donación ilimitada de sí
mismo a las almas, era doblemente merecido y profundizado a costa de
una experiencia dolorosísima y tan larga como la vida. Este hombre,
portador de paz a los escrupulosos, gemía interiormente por temor de su
alma, pues «¡quién sabe cómo es a los ojos de Dios!». Diferente en esto
del gran Santo su homónimo, la alegría franciscana, que supo irradiar en
los otros, no brilló nunca en su conciencia. Confesaba a los íntimos:
«Estoy en tinieblas pavorosas. Voy adelante a punta de fe y de voluntad».
Cuando un amigo le aseguraba, respondía: «No os creo. Es un engaño del
demonio. Es imposible que el Señor esté contento de mí». Y descendía a
un análisis despiadado de sí propio, acusándose injustamente, para luego
disminuir, por escrúpulo de la verdad, la acusación. Y así durante años y
años. «Todo está mudo, nadie responde...». Trágicas palabras si una fe más
alta que su sangrante humanidad no las transformara en una aspiración
sublime hacia el Dios escondido.
Se ha dicho que todos los grandes constructores son rígidos. No
sucede así con los franciscanos auténticos. El P. Bernardino de
Portogruaro unió una voluntad de diamante a una sencillez de niño y a una
ternura de madre. El hombre que de joven, con fantasía franciscana, se
llamaba polluelo de Dios, porque siervo le parecía muy bajo y amigo muy
alto; el hombre que de anciano se firmaba «abuelo» de los estudiantes, de
los novicios, de las religiosas, es el mismo que quiso los colegios seráficos
para los niños aspirantes, el colegio para estudios e investigaciones
históricas y teológicas de Quaracchi, el colegio de San Antonio para la
formación de los maestros de ciencias sagradas, los lectores; fue el hombre
que promovió el robustecimiento de las Misiones, el renovamiento de la
predicación, y rigió la Orden veinte años con pulso firme, realizando el
lema con que adornó su escudo episcopal: Charitas Veritatis, Veritas
Charitatis.
Y ahora se comprende que, por voluntad suya, la Orden de los
menores fuese la colectividad primera en consagrarse, en 1879, al Sagrado
Corazón. Era la ratificación del programa franciscano cristocéntrico.
EL PENSAMIENTO FRANCISCANO EN EL SIGLO XIX
Con el P. Bernardino de Portogruaro los estudios teológicos y
filosóficos, adormecidos en los primeros decenios del siglo por los reveses
de la Orden, se despiertan y florecen, señaladamente en nombre de San
Buenaventura. Las fiestas del sexto centenario de su muerte suscitaron,
según hemos visto, disertaciones notables y la edición crítica de su Opera
omnia. Mas ya antes de esta fecha, si no en la producción científica a lo
menos en la tradición de las tres órdenes franciscanas: menores,
conventuales y capuchinos, San Buenaventura de Balneorregio y el Beato
Duns Escoto estaban vivos, es decir, eran meditados y sentidos, no
obstante la deficiencia de pensadores que continuasen su obra y
desenvolviesen su doctrina.
Escoto, discutido y combatido en el campo filosófico, reportó como
teólogo el mayor triunfo que pueda soñar doctor de la Iglesia, mediante la
proclamación en dogma de la tesis de la Inmaculada Concepción de María.
Aquella verdad, con la aparente lentitud de una constelación remota,
entraba ahora en el dominio de la Fe. Uno de los teólogos más oídos
durante las últimas discusiones fue el P. Antonio Fania de Rignano,
consultor de la Congregación del Índice, miembro de otras
congregaciones, autor de un panegírico y de nueve elogiadas meditaciones
sobre la Inmaculada, escotista insigne, el cual, requerido sobre su parecer
por Pío IX, respondió con una disertación sobre la Idea o ispirazione
dell'integrità del concetto cattolico intorno l'Essere e il divino
Concepimento di Maria Vergine, tan erudita y acabada, que prestó, más
que ningún otro escrito del tiempo, argumentos y frases a la bula
Ineffabilis Deus, en forma que no parece sino que fue el P. Fania el que la
extendió.
La definición del dogma de la Inmaculada alentó la especulación
teológica franciscana, en especial en torno al motivo de la Encarnación, el
más conjunto con aquel dogma, especulación que habrá de servir para
elaborar la doctrina de la Realeza de Jesucristo. Es decir, vencida la batalla
secular en pro de la Inmaculada, los franciscanos, a fuer de buenos
paladines de Cristo, comenzaron, o mejor dicho, continuaron otra, a fin de
que la Encarnación fuese reconocida como fin primario de toda la
creación, para exaltación del Verbo y mayor gloria de Dios. Ellos
contribuyeron a preparar la proclamación de Cristo Rey, que será un título
de gloria del pontificado de Pío XI.
Justo es, con todo, reconocer que estudios teológicos y filosóficos
profundos se tendrán sólo en el último decenio del siglo XIX y después, y
sobre todo, en el primer cuarto del XX. Verdad es que, a poco de la
restauración de la Orden en Francia, los capuchinos habían reemprendido
el estudio de los doctores franciscanos; que en 1856 el P. Lorenzo de
Aosta fundó una Bibliothèque franciscaine que publicaba ensayos
históricos, filosóficos y místicos. Pero innegablemente el pensamiento
especulativo languidecía. Y aun cabe decir que en toda la primera mitad
del siglo XIX el Franciscanismo teológico, y en especial el filosófico, no
sólo no conservó las propias posiciones, sino que perdió algunas, cediendo
el campo a otras escuelas que interpretaban a su modo a los maestros de la
Orden: los ontologistas se posesionaron de San Buenaventura; los
positivistas, de Bacon, saludado por Renan y Taine como príncipe del
pensamiento medieval.
Cuando luego vino, por impulso de León XIII, en 1879, con la
encíclica Aeterni Patris, la restauración de la escolástica, al neotomísmo
no pudieron los franciscanos unir en fraternal consorcio un neoescotismo,
antes se vieron obligados a justificar a sus filósofos y defender su
patrimonio intelectual, sobre todo cuando algunos tomistas, interpretando
mal la enseñanza de León XIII, redujeron al mínimo el valor de toda otra
corriente de la escolástica que no fuese la de Santo Tomás de Aquino, y
consideraran al Beato Duns Escoto, lo mismo que a Guillermo Occam,
como un peligroso precursor de la Reforma y del idealismo. Mas, si hubo
injustos ataques contra la corriente franciscana, no faltó un resurgimiento
benéfico de estudio entre los franciscanos mismos.
La edición crítica de San Buenaventura, la fundación del colegio
para estudios e investigaciones de Quaracchi, por parte de los menores; la
animosa continuación cultural de capuchinos y conventuales; la fundación
de los tres colegios internacionales en Roma: de San Antonio, de San
Buenaventura y de San Lorenzo de Brindis, por obra respectivamente de
los menores, conventuales y capuchinos, aparecen, a la luz de los
acontecimientos, como una necesidad histórica de defensa. Una vez más
los franciscanos, que se inclinaran a la caridad laboriosa, se ven forzados a
estudiar para vivir, y entre ellos se acentúan las dos tendencias, una
bonaventuriana, de un San Buenaventura de Balneorregio adherente
cuanto puede serlo a Santo Tomás de Aquino, y otra escotista.
El juicio erróneo e infundado: «Duns Escoto es el Kant del siglo
XIII», lanzado sin restricciones ni pruebas por el cardenal González en su
célebre Historia de la Filosofía (1880) y repetido, sin sombra de
demostración, a fines del siglo por el jesuita P. Mattiussi, contribuyó a
orientar hacia San Buenaventura aun a los estudiosos que comprendían la
originalidad de Duns Escoto y la hacían amar, mas no estimaban oportuno,
en aquel momento, seguirla. Así, por ejemplo, el capuchino Próspero de
Martigné, en su libro La Scolastique et les traditions franciscaines (1888),
delinea por vez primera netamente las posiciones inconfundibles del
pensamiento franciscano y, después de reconocer el mérito de los
escotistas, concluye en favor de la corriente bonaventuriana. A la cual se
adhieren totalmente en sus obras, por cierto más elocuentes que profundas,
los Padres Marcelino de Civezza, Antonio María de Vicenza, Juan de
Rubino, Basilio de Neirone, Evangelista de Saint-Béat y Frediano
Giannini, que se distingue por sus ágiles y tersos Studi sulla scuola
francescana.
Por otra parte, San Buenaventura es de aquellos ingenios
conciliativos y simpáticos en quienes los pensadores más diversos se
encuentran a sí mismos, y como místico no necesita de críticos
embalsamadores para llegar a los venideros. Vive de fuerza propia porque
se deja leer aun cuando silogiza; y se deja leer porque tiene la juventud de
los grandes amadores: es poeta. La nueva edición de sus obras y su
consiguiente divulgación esclarecieron más la belleza de su pensamiento,
aquella concepción del Itinerario que, al paso que condensa en pocas
páginas la experiencia agustiniana, anselmiana, victoriana, da a la
ascensión el sello de un ardor y una simplicidad únicamente franciscanos.
Todos los motivos de mística y ascética que él trató, todas las formas de
devoción que recomendó o en algún modo inició, vuelven a encontrarse en
la piedad del siglo XIX. Quien reconoce por jefe de la piedad moderna a
San Francisco de Sales olvida que el amabilísimo obispo de Ginebra fue
un discípulo de San Buenaventura hasta en el amor de la belleza y en el
gusto de la elegancia cristiana.
Escoto, harto menos accesible a la mayor parte, influía, en cambio,
sobre el desarrollo del pensamiento teológico; pero su acción en este
campo era atenuada y contradecida por las oposiciones movidas en el
campo filosófico. Tuvo escasos y obscuros estudiosos durante casi todo el
siglo; sólo después del año 80, como creciesen las acusaciones de los
católicos y las interpretaciones y apropiaciones indebidas de los no
católicos, se manifestó una reacción en su defensa, que dará los mejores
frutos en los primeros años del siglo XX, cuando, consolidada ya la
posición tomista doctrinal, se reconozca, gracias señaladamente a Hertling,
Baumgartner, Baeumker, Grabmann, Gilson, Longpré, Masnovo, Pelster y
otros muchos, la necesidad de conocer y estudiar a todos los otros
maestros y las demás corrientes de la escolástica, y en primer lugar la
franciscana. Pero el siglo XIX en los dos últimos decenios no estaba aún
lo suficientemente preparado para esta investigación histórica; faltaban
hombres pertrechados para las indagaciones de historia de la filosofía
medieval, y cuantos se ocupaban entre los franciscanos en la escolástica
estaban enfrascados del todo en la defensa especulativa de las posiciones
fundamentales de la escolástica; por eso los mismos trabajos sobre la
escolástica tienen, más que el carácter de indagación de las fuentes y del
desenvolvimiento de la doctrina de la escuela franciscana, señaladamente
de Escoto, el de demostrar que éstos y los demás franciscanos de relieve se
adherían a las grandes tesis de la escolástica.
Hay en el siglo XIX una excepción, una sola, pero de tal altura y
valor, que mantiene el puesto con dignidad altísima: el P. Ehrle, jesuita.
Con él hubo algunos estudiosos alemanes que aportaron notables trabajos
a la historia del pensamiento franciscano, especialmente a partir del 1885,
en que salió el Archiv für Literatur und Kirchengeschichte, fundado por el
P. Denifle y el mismo Ehrle. Mas el venerando Ehrle, cardenal,
bibliotecario, archivero de la Santa Sede, fue de los primeros en atraer la
atención de los historiadores sobre el vasto campo casi inexplorado de la
escolástica franciscana, y sus trabajos personales han hecho verdaderas
revelaciones sobre autores incomprendidos como Peckham y Olivi. Si
exceptuamos este grupito de investigadores alemanes, los estudiosos de la
escolástica de otros países no estaban aún armados para este género de
indagaciones; se fatigaban en el campo especulativo. Lo mismo hacían los
franciscanos en el estudio de sus doctores; y, por más que estudiasen sobre
textos incorrectos y no siempre genuinos, obtenían buenos resultados. Así
se consiguió desde luego tal cual obra polémica en defensa de Escoto,
como la Impugnación de la Historia de la Filosofía escrita por el cardenal
González, del P. Francisco Manuel Malo. Más adelante se sintió el deseo
de conocer mejor las doctrinas de Escoto.
A este noble deseo se debe la edición en veintiséis volúmenes de la
Opera omnia de Escoto (1891-1896), calcada sobre el texto de la de
Wadingo y, desgraciadamente, con las mismas inexactitudes e
interpolaciones. La prosa de Escoto no persuade ni conmueve como la de
San Buenaventura. ¡Todo lo contrario! Aun dentro del descarnado latín de
su sutil disputar hierve la soberana poesía de la Realeza de Cristo y
fermenta un principio energético, exaltador de la voluntad divina y
humana, que tiene algo que responder a los problemas de la filosofía
moderna. Lo comprendieron todos los que sentían el aguijón de tales
problemas: primero, Plusanzky; luego lo comprendió mejor en su agudo
estudio, intitulado Metodo e sistema scientifico del Ven. Duns Scoto, el P.
Ludovico de Motta de Livenza (1898); lo comprendieron aquellos
franciscanos que a últimos del siglo XIX y primeros del XX iniciaron el
renacimiento escotista: Padres Deodato María de Basly, Partenio Minges,
Mariano Fernández García, Serafín Belmond, Alejandro Bertoni. Si estos
trabajos dejan todavía que desear, porque falta a sus autores la plena
preparación filológica que será mérito de los investigadores franciscanos
de los dos primeros decenios del XX, entre los cuales señaladamente
benemérito es Longpré, a estos estudiosos se les debe reconocer el mérito
de haber abierto el camino.
Entre las publicaciones de fines del siglo XIX son también dignas de
memoria algunas francesas que divulgaron la teoría escotista de la
Encarnación, como Christus alpha et omega, del P. Crisóstomo
Urrutibehety de Uthorots, y los artículos del P. Juan Bautista en la nueva
revista capuchina Études Franciscaines, los cuales, recogidos con el título
La primauté de notre Seigneur Jésus-Christ, salieron en un volumen en
1900, como para entregar al siglo recién nacido la tesis cristocéntrica de
Escoto. En el mismo año, que por su fecha secular tiene algo de fatídico,
aparecieron las conferencias del P. Deodato de Basly en torno al Sagrado
Corazón según la doctrina escotista. Batallador, fogoso, el P. Deodato
fundó además un periódico escotista, que tuvo breve vida. Perjudicó a esta
alma de férvido apóstol la forma brillante y excesiva; mas justo es notar
que muchos fueron atraídos, por algunas de sus páginas ricas de
desbordante poesía, a meditar sobre los derechos reales de Cristo.
A la misma idea cristocéntrica aportó, por aquel tiempo, precioso
caudal la segunda edición completa de la Vita di Gesù de Fornari,
publicada también al comenzar el nuevo siglo, obra magistral que, sin
referirse abiertamente a la escuela franciscana, absorbe sus postulados, e
inspirándose en algunos elementos hegelianos aceptables traza una historia
dialéctica de la civilización antes de Cristo y después de Cristo, que es su
centro, única por amplitud de visión y de referencias, nueva por la
tentativa de aplicar los métodos del pensamiento moderno a una
interpretación religioso-filosófica de la historia. Vito Fornari, que creció y
vivió en Nápoles en los años de Galluppi, Tari, Spaventa, Vera y
Florentino, firmemente católico aunque admirador de Gioberti, sintió
desde la adolescencia, cuando se preparaba a sus exámenes de filosofía y
teología, intenso deseo de hallar en el pensamiento católico un concepto
unitario que diese razón del universo. En un instante se le ocurrió
(confiesa él mismo) la idea de «que todo estuviese comprendido en la
conjunta humanidad y divinidad de Cristo». Este rayo de luz, ya fuese
resultado inconsciente de sus lecturas escolásticas, ya intuición
espontánea, le colocó en la misma concepción cristocéntrica de Escoto,
con la cual, al cabo de treinta años de meditación, quiso explicar la
naturaleza, el espíritu, la historia. Cabalmente respecto de la historia ha
tenido la tesis franciscana, gracias a Fornari, su aplicación más genial.
Fornari acepta y valoriza las aportaciones positivas de todos los pueblos y
de todas las épocas, dado que el bien -en cualquiera de sus formas- aspira
a Cristo; y pues todo, hasta el mal, a su despecho, sirve a Cristo, trata de
sintetizar los contrarios, los cuales se compendian en la dualidad de finito
e infinito, y encuentra la conciliación de las antinomias en el Verbo
encarnado, primeramente esperado por la humanidad, después viviente de
humanidad y en la humanidad, Rey de los siglos. Fornari se apropia
también la doctrina escotista en filosofía respecto de los universales, el
primado de la voluntad, los principios constitutivos de la materia; sigue a
San Buenaventura en la concepción de la belleza, del arte y del
simbolismo místico, mediante el cual interpreta la realidad creada. Como
el Doctor seráfico, considera también Fornari lo sensible como espejo de
lo inteligible, y lo inteligible espejo de lo suprainteligible, o sea, del
misterio, que a nosotros se nos muestra sólo per speculum et in aenigmate.
La habitual reserva y una como soledad en que se cerraba no
impidieron a Vito Fornari participar en el cenáculo del P. Ludovico de
Casoria, antes bien en la segunda reunión de su academia leyó como
primicias un capítulo de la Vita di Gesù. En ella tal vez se inspiró el
cardenal Capecelatro para su Vita di Cristo, escrita a instancias del P.
Ludovico de Casoria, publicada en 1868, que desde la sintética y
literariamente impecable introducción revela que el autor es
bonaventuriano en el concepto del amor y escotista en la teoría de la
Encarnación. Y franciscano fue siempre, en la nobleza de los afectos, el
oratoriano cardenal, muerto en edad avanzada siendo arzobispo de Capua,
muy venerado en toda Italia, cuyo «bello stile» ponía Carducci sobre su
cabeza. El mismo Capecelatro hizo de un tema franciscano -la Vita di
Padre Lodovico da Casoria (1893)- su libro más vibrante.
El defensor de Fornari contra los ataques de Florentino y demás
hegelianos, Francisco Acri, traductor admirable de Platón, compartía la
concepción escotista de los universales en un libro que por sólo el título
recuerda a San Pablo y San Buenaventura: Videmus in aenigmate.
Si es necesario reconocer que no hay obra del siglo XIX que mejor
aplique el pensamiento franciscano a la meditación histórico-religiosa
como la Vida de Jesús de Fornari, también se debe admitir que huellas de
Escoto y San Buenaventura se encuentran fácilmente en Rosmini, máxime
en su profundo comentario a la introducción del Evangelio de San Juan.
Huellas del pensamiento franciscano, en especial al través de San
Buenaventura, se encuentran asimismo en la corriente platónico-cristiana
del siglo XIX, que en Inglaterra ostenta los nombres de Newman y de
Faber; en Francia, de Gratry, Laberthonnière, Ollé-Laprune y Blondel; en
Alemania, de Hermes y Froschammer.
CULTURA FRANCISCANA DEL SIGLO XIX
Si los franciscanos del siglo XIX no conquistaron ninguna posición
nueva en el campo de la filosofía, aportaron precioso caudal al estudio de
la historia del Franciscanismo; como si dijéramos al estudio de la cultura,
de las tradiciones y de la historia local. Aquí también el movimiento, que
apenas se anuncia en la segunda mitad del siglo, adquiere vigor y da frutos
sólo en los postreros años del siglo, y más todavía en el primer decenio del
nuestro; tanto, que la historia de esta riquísima floración debe ser colocada
en el cuadro del siglo XX.
De los primeros que dieron empuje al movimiento fueron los
capuchinos de Francia con la fundación, en 1861, de los Annales
Franciscaines, que, aunque entre escritos dedicados a la vida espiritual de
los terciarios, contienen ensayos históricos, recuerdos de memorias,
ensayos de historia local. Luego el colegio de Quaracchi vino a ser no sólo
un foco de estudios filosóficos y teológicos, sino también de
investigaciones históricas; de este colegio y de la aneja tipografía salieron
importantes documentos, recogidos sobre todo en Analecta Franciscana y
en series varias de publicaciones, donde con discreto sentido histórico y
buena diligencia filológica se reunieron escritos referentes al primitivo
Franciscanismo. Tanto era el gusto de aquella literatura y tan vivo el
problema de las fuentes suscitado por Sabatier, que numerosos escritores
se dedicaron al trabajo de exhumar documentos. Sobre los primeros años
de nuestro siglo la mies será tan copiosa que habrá necesidad de dar a todo
este movimiento un órgano, el Archivum franciscanum historicum, del que
no debemos hablar aquí, mas sí recordarlo, porque, si marca un momento
nuevo en la investigación, también representa la confluencia de varios
riachuelos.
En efecto, durante todo el treinteno último del siglo no hubo
convento o provincia franciscana donde no viviese un fraile amante de las
tradiciones de la Orden franciscana que no rebuscase, con mano más o
menos afortunada y con mirada más o menos penetrante, en los archivos
de los conventos, empobrecidos por las supresiones, y en los archivos
nacionales, donde el material yace confuso, apilado, inexplorado, desde el
día en que fue llevado por los que con la supresión rompieron la historia y
la vida y las tradiciones de nuestros conventos. La mayor parte son
recuerdos de tradiciones locales, fragmentos que atestiguan santidad de
vida y heroísmo de obras, reliquias de arte; y es material que todavía
espera al hombre que lo convierta en historia, o sea, en vida revivida; pero
es cierto que, quien tuviere capacidad para señorearse de toda esa vasta y
diversa materia, no sólo reportará testimonios riquísimos para la historia
secular de los franciscanos, sino que recogerá también aspectos nuevos e
inesperados de la historia de los diferentes países. Esto vale sobre todo
para Italia, es decir, para nuestra historia regional, tan varia y tan rica, que
hace de nuestra tierra un país único donde se han reflejado variadamente y
han tenido variada influencia fenómenos de carácter general.
Dos revistas hay de este período, que salieron a luz a fines del siglo
XIX y al empezar el XX: Études Franciscaines, de los capuchinos de
Bélgica y Francia, y Miscellanea Francescana, de Mons. Faloci Pulignani.
Aquélla prefirió la historia del pensamiento franciscano; ésta, la historia de
los conventos y de las órdenes. Aquélla en ciertos momentos alcanzó
esplendor notable, alternado con períodos de decadencia; ésta, fundada en
1884, fue la primera y durante algunos años la única revista de historia,
arte y literatura franciscanos; fue la primera que combatió los errores de
Sabatier, y hoy su colección es preciosa: ella sola basta a dar fama a un
hombre que por otros motivos ha merecido bien del Franciscanismo.
Otras revistas modestas, que con nombres varios y varia fortuna
surgían por todas partes al servicio de las congregaciones de la Tercera
Orden, ofrecen también notable material histórico, con rara modestia
recogido y ordenado por estudiosos que gustan del perfume de las antiguas
memorias. Lo repito: es material éste que parece tosco e inútil,
señaladamente cotejado con lo mucho que insignes cultivadores de cosas
franciscanas han recogido con método; mas quien tuviere paciencia para
beber en estas fuentes podrá recibir harto alegres sorpresas y recoger
documentos preciosos para una historia, así de la cultura como de las
costumbres e ideas en relación con el Franciscanismo.
LOS SOLDADOS DESCONOCIDOS DEL FRANCISCANISMO
Quien echa una ojeada por esa vasta y varia materia halla
confundidos con aportaciones históricas escritos de piedad y sobre todo
escritos que evocan las antiguas tradiciones y enseñanzas del primitivo
Franciscanismo. El estudioso aristócrata, frente a esa mezcolanza de
ciencia, de historia y de piedad, fruncirá el ceño; mas la desestima en que
muchos hombres tienen esta materia no da en el blanco. Es verdad; esos
tránsitos de una información archival o de la exhumación de un antiguo
texto a una reflexión religiosa o a la utilización de carácter ascético no es
de buena liga; tales escritores no sirven para los fines de la ciencia. Pero
hay que tener en cuenta las condiciones en que estos hombres trabajaban.
Suprimidos los conventos, devastadas las bibliotecas y los archivos,
desaparecidos los hombres mejores, los que volvieron, tras las últimas y
más devastadoras supresiones, hubieron de ponerse a rehacerlo todo,
comenzando por la propia cultura y por la propia preparación. Hubo
hombres de este tiempo que hicieron el oficio de maestro, bibliotecario,
predicador, guardián y aun de limosnero, cocinero y hortelano; tenían que
pensar en las necesidades materiales y en la formación de la juventud; los
más eran autodidactos y, lo que es peor para los estudios, pobres, sin
recursos de ninguna clase, agobiados por mil cuidados. Estos hombres
intuyeron y vieron justo qué tesoro de vida espiritual era la historia de la
Orden franciscana, y en ella recogieron a manos llenas, ya por el gusto de
consolarse a sí mismos y a los demás con el recuerdo de las glorias
pasadas y sacar estímulo a nueva labor, ya, y sobre todo, con el fin de
ofrecer incentivo y ejemplo espiritual a los terciarios, a los cuales
enseñaban lo que significa vivir en el mundo como seglares, ajustándose a
un modelo franciscano. Si estos hombres, señaladamente por autodidactos
y por ocupados en mil asuntos diferentes, no tuvieron el refinamiento y el
gusto de los que, desde Goerres a Sabatier, comunicaron a nuestro siglo el
amor de la historia franciscana; si no pudieron presentarnos estudios
impecables científicamente, emplearon en servicio de la vida la historia del
Franciscanismo. Estos franciscanos, escritores, predicadores, maestros de
escuela, fundadores de obras pías, artistas, encerrados en la monótona vida
provincial, tuvieron virtud y tacto para traer a nuestra sociedad, al través
de su actividad, un flujo de vida franciscana nueva. Son sin duda
inferiores, como hombres de estudio, a los otros franciscanos que del 1900
acá, después de frecuentar los mayores centros de estudio y de aprender de
insignes maestros en las históricas Universidades el difícil arte de la
investigación científica, sentados tranquilamente a la mesa en las
principales bibliotecas de Europa, sin preocuparse de apostolado, sin tener
que proveer al pan de cada día, aportaron preciosos caudales a la historia
franciscana; pero han tenido un mérito mayor: el de haber vencido
dificultades graves de tiempo y de medios, poniendo en su trabajo una
pasión que todavía hoy conforta cuando se leen algunas de sus páginas
ingenuas, donde, al lado del documento descubierto, está, es verdad, la
interpretación inadecuada, expresión de una mente de autodidacto
entusiasta, pero está también la palabra fresca y viva que tanto bien hace.
Y no es que se diga que las intuiciones de éstos sean siempre menos
adecuadas a la verdad que los resultados obtenidos en sus parciales
reconstrucciones por los estudiosos franciscanos que vinieron después de
ellos.
Quien pretendiese catalogar los nombres de esta pléyade de
predicadores, escritores, artistas, fundadores de obras pías, maestros de
espíritu, que vivieron en los conventos franciscanos en la segunda mitad
del siglo pasado, y más aún quien pretendiese catalogar sus obras,
acometería una empresa como para desalentar al más tenaz y paciente y
docto investigador. En las breves líneas que yo he señalado a mi cuadro no
puedo intentar siquiera dar sólo los nombres más conocidos. Es necesario
que me limite a tal cual figura significativa y típica.
UN OLVIDADO: EL P. MAURICIO MALVESTITI
Es un deber sacar aquí del olvido al P. Mauricio Malvestiti de
Brescia, culto en filosofía, en teología, en lenguas orientales, en música
sacra, en literatura antigua y moderna, en arqueología, que
impensadamente tuvo el hilo de la propia vida enlazado a hombres y
hechos de primer orden en la historia. En 1804 el P. Mauricio Malvestiti,
joven de veintiséis años, ya egregiamente doctorado en Ferrara, enseñaba
teología en Roma, en el convento de Araceli, llevando una vida casi sin
reposo de estudio y de piedad, cuando, un día de otoño, en las catacumbas
de San Calixto le rogó un forastero que fuese su guía por la necrópolis
subterránea. Las doctas explicaciones del P. Mauricio superaron las
esperanzas del desconocido visitador, así como las preguntas inteligentes
del desconocido maravillaron al P. Mauricio, el cual pocos días después
fue llamado a la Rufinella, quinta de Luciano Bonaparte, y entonces supo
que su forastero de las catacumbas era el hermano de Napoleón I. Luciano
comprendió la valía del fraile y con voluntad napoleónica no le dejó hasta
la muerte. Obtuvo de Pío VII lo que no permitieran los superiores de la
Orden: que el P. Mauricio fuese el preceptor de sus hijos y pasase en su
casa gran parte del día.
Durante cerca de treinta y seis años el docto franciscano fue el
amigo, el consejero de Luciano Bonaparte. Le acompañó a Malta, a
Londres, a París; tuvo en las Tullerías, hacia el vigésimo de los Cien Días,
un muy extraño coloquio con Napoleón, que le envió a llamar para decirle
(embajada indirecta a Pío VII) que se arrepentía de sus desafueros con el
Papa; que ahora, caída la venda de los ojos, reconocía sus derechos; quería
reparar; prometía mantener su palabra. A la caída de Napoleón, el P.
Mauricio continuó viviendo con los Bonaparte en Roma y Canino,
confortando a la madre Leticia, guía iluminada de los hijos y
especialmente de Constanza, que entró en las Damas del Sagrado Corazón;
como director de las excavaciones arqueológicas de Canino, que ilustró en
la obra Museum étrusque de Lucien Bonaparte, Fouilles de 1828 à 1829,
impresa en Viterbo en cuatro volúmenes; como enfermero insubstituible
de Luciano en la última, larga y penosa enfermedad. Sólo la muerte
arrancó al hermano de Napoleón del amigo de su elección, y el
franciscano, al cabo de cuarenta años pasados en la intimidad de la familia
del «hombre fatal», tornó a la vida conventual que en el corazón y en la
observancia de la Regla no había jamás abandonado.
De vuelta en Araceli se ocupó en historia, como cronista de la
Orden; en estudios hebraicos y musicales; dio en 1845 una conferencia en
la Academia Arcádica sobre la «Melometría». Parecía, pues, llamado en su
ancianidad al honor de los más altos estudios, cuando la obediencia le
envió de provincial a Brescia. Su misión histórica no había acabado. El
testigo del último destello de la gloria de Napoleón, el consolador de los
Napoleónidas, tenía que participar heroicamente en el drama de la
independencia italiana.
El primero de abril de 1849, última de las diez jornadas de Brescia,
apenas el P. Mauricio había terminado, entre el estruendo del cañón, la
Misa de Ramos, cuando se le llamó con urgencia a la Casa Consistorial.
Acude con un religioso, el P. Hilarlo de Milán, y el podestá le suplica lleve
al general alemán, el terrible Haynau, que desde el castillo domina la
situación, las propuestas de paz de la ciudad sangrante. El P. Mauricio
acepta al punto, si bien esta misión de pacificador, cara a su conciencia de
franciscano y de ciudadano, lo expone a peligros de muerte. Con su
compañero y un joven burgués, Pedro Marchesini, que enarbola bandera
blanca, el P. Mauricio sube al castillo «impávido e inerme, entre el
granizar del plomo extranjero» (dice el epígrafe bresciano en su honor), y
al subir ve a diestra y siniestra casas abrasadas o abrasándose, interiores
destruidos, vigas que caen como tizones ardiendo, cadáveres
amontonados. Desde el camino serpeante sobre la colina «puede
contemplar a su pobre patria en llamas como Troya», porque los austríacos
incendian sin misericordia toda vivienda de donde salen los tiros de fusil,
y éstos salen de todas partes.
Haynau acoge al parlamentario con rostro feroz; mas cuando sabe
sus relaciones con los Bonaparte, o mejor, con el actual presidente de la
República francesa, modifica el tono, pero sin ceder en el asunto que más
apremia al buen franciscano, quien tiene que acudir a las lágrimas y ruegos
para conseguir «amansar aquella fiera». Al fin consiente en una rendición
sin represalias para con los ciudadanos inermes, con tal que se le
devuelvan los rehenes. El P. Mauricio con los dos compañeros retorna al
municipio, y luego recorre segunda vez el terrible camino (desafiando los
tiros de fusil de los mismos ciudadanos, que se niegan a rendirse por
miedo de algo peor) para llevar otro mensaje del podestá a Haynau. Entran
de nuevo los austríacos en Brescia y, a pesar de los justos convenios,
roban, incendian, saquean, aprisionan, procesan sumariamente, fusilan.
Desgarrada el alma, sube de nuevo al castillo el P. Mauricio, dos días
después de la rendición, y arranca a Haynau la liberación de cuarenta
ciudadanos condenados a muerte. Pasan cuatro días y el P. Mauricio es
enviado por el municipio a Radetzky, en Milán, para obtener la rebaja de
la tasa de seis millones impuesta a la provincia desangrada; y lo consigue,
con la libertad de otros prisioneros.
El P. Mauricio parece no darse cuenta de lo heroico de su misión.
Escribe de ella a la viuda de Luciano, la princesa de Canino, con reprimida
pasión de ciudadano cristiano, pero sin referir una sola vez sus palabras al
general austríaco y a veces hasta sonriéndose de los peligros corridos.
Acumúlanse los años sobre el P. Mauricio, mas no se substrae a ninguna
obra que le parezca un deber. Asiste a los atacados del cólera en 1855; va
de embajador de Pío IX a París en 1856 para pedir a Napoleón III la
extensión del protectorado francés sobre los Santos Lugares; socorre a los
heridos en la segunda guerra de la Independencia. Y al morir en 1865, casi
nonagenario, los vecinos de Brescia, a sus propias expensas, mandan
celebrar solemnemente sus funerales, mientras el municipio se abstiene
hasta de intervenir, ¡temiendo la acusación de clericalismo! Y dieciséis
años antes la intercesión de este franciscano había salvado a Brescia «y
con Brescia la esperanza de saludar un día a la Italia libre y grande».
La consagración a Dios puso el alma nobilísima del P. Mauricio al
servicio de todos, despegándole de todos y de todo; por eso el mundo le
llamó, como a otros religiosos, a romper sus cadenas. En su nombre,
menos conocido de lo que merece, se resumen los nombres de aquellos
obscuros franciscanos que sirvieron a su país con virtud cristiana, dándolo
todo sin exigir nada, fuera del Reino de Dios.
UN EDUCADOR: EL P. GIRARD
En otro campo y en plena luz emerge la figura del P. Gregorio
Girard, nacido, en Friburgo de familia saboyana, novicio a los dieciséis
años en los conventuales de Lucerna, sacerdote a los veinticuatro y en
1789 nombrado por el gobierno suizo «pastor católico» de Berna; el
primer párroco de Berna después de la Reforma protestante. Atraviesa el
decenio revolucionario 1789-99 vistiendo celosamente su túnica y
proponiéndose ante todo ser sacerdote y ministro de Jesucristo «en forma
que todos puedan saberlo». A sus pláticas dominicales, una en francés y
otra en alemán, acuden, entre curiosos y malévolos, pastores protestantes,
magistrados, profesionales; mas, para evitar controversias, no cita otro
texto que Jesús Crucificado, tratando temas vivos en la conciencia del
público. «No conozco predicador más peligroso que el P. Girard para
nosotros los protestantes», dice una dama.
Pero su vocación no es el púlpito, sino la escuela. Lo advierte
cuando, constreñido por el gobierno anticatólico a dejar su parroquia,
vuelve a las lecciones y al contacto con los niños. Cinco años después, el
nombramiento de superintendente de las escuelas le obliga a construir y
aplicar su Nuevo sistema de educación, fundado sobre la enseñanza mutua
y la enseñanza regular de la lengua materna. Acusado por los católicos de
racionalismo liberalizante y por los protestantes de partidismo católico
tiene que retirarse con pena, sorprendido de la posición falsa en que
involuntariamente se ha colocado, él que, «consagrado a la educación de la
juventud, es el hombre de todos, por ninguno y contra ninguno».
Muere en 1850 y diez años después Friburgo levanta una estatua «al
padre del pueblo - al protector de la juventud - al filósofo cristiano - al
fraile patriota». Y no son elogios epigráficos. Substancialmente su
pedagogía es franciscana. Por educación entiende «formar a Cristo en el
corazón de los alumnos»; por método propone el de las madres buenas, en
conformidad con la naturaleza, que da a las madres instinto de educadoras,
acordándose de la suya, que fue bonísima y de quince hijos; siguiendo el
ejemplo de San Francisco, que tuvo con sus frailes y prescribió a los
superiores corazón y sonrisa maternales. Como buen franciscano
construye sobre la voluntad, poniendo por punto de apoyo del saber la Fe
y el amor. Es también índice de mentalidad franciscana su antipatía con la
didáctica científico-enciclopédica de Pestalozzi, a la cual contrapone otra
dirección que tiene por centro la enseñanza lingüística, entendida como
expresión y perfeccionamiento de la realidad interior del niño.
Su método tuvo admiradores y difusión en toda Europa. En Italia se
fundaron escuelas «girardinas»: en Milán por Enrique Mayer y en Toscana
por Lambruschini, de quien se ha dicho que «en Girard podía encontrarse
a sí mismo sin dificultad alguna», aunque a mi ver el franciscano propone
a Jesucristo como modelo de sus escolares con más fuerza que el solitario
de San Cerbone, y es más excusable que él si no da toda la parte debida a
lo sobrenatural y a los Sacramentos, ya que tuvo que obrar en las escuelas
públicas de un país protestante.
LOS HISTORIADORES
El P. Girard es el primer franciscano pedagogista, en el sentido
moderno de la palabra, y por su género de estudios y por su acción en el
mundo laico se destaca del campo tradicional, no del espíritu. Otros
muchos continuarán, en cambio, los estudios franciscanos con que había
comenzado el siglo el P. Nicolás Papini, y, entre los más salientes, Luis
Palomes, Pánfilo de Magliano, Leopoldo de Chérancé, Marcelino de
Civezza. La Vida de San Francisco del P. Luis Palomes no trae novedad
de crítica o de fuentes, pero sí el sello de la historicidad del siglo XIX. El
autor, bien informado de los estudios modernos franceses, alemanes,
italianos, concibe la historia como desenvolvimiento y tiene fe en el
progreso cristiano, «porque el progreso está con el Evangelio, el cual no
sólo enseña la perfectibilidad humana, sino que la convierte en ley; y
cuando los bárbaros desmantelaban los templos de la Roma del gentilismo,
creyendo no producir más que ruinas, aprestaban, sin saberlo, los
mármoles con que la Roma de los papas ha edificado después sus
iglesias». Con este estilo elocuente y florido, que sin embargo no cansa,
porque lo dicta un pensamiento vivo y que sinceramente tiende a lo
sublime, el P. Luis Palomes defiende la Edad Media; sintetiza las
condiciones de Europa en el siglo XIX; coteja el amor de la naturaleza en
San Francisco con la vida silvestre y solitaria de los eremitas y anacoretas,
que hablaban familiarmente a las fieras; pone de relieve la originalidad de
San Francisco respecto del monacato y cómo su Regla es la última de las
grandes Reglas reconocidas por la Iglesia; estudia con modernidad de
miras a San Francisco y la poesía, los franciscanos y la ciencia.
Más sucinto y desenvuelto, a fuer de hombre de acción, el P. Pánfilo
de Magliano, de regreso de una misión en los Estados Unidos, donde en
doce años había fundado seis conventos y dos colegios, escribe una Storia
compendiosa di S. Francesco e dei Francescani (1872-74), que, con más
extensión que la de Palomes, señala el puesto de los frailes menores en la
historia de la civilización. Mas por muerte del autor quedó incompleta.
Deja la síntesis por la historia de tipo erudito al par que psicológico
el P. Leopoldo de Chérancé, guardián de los capuchinos de Angers, con su
Vida de San Francisco, publicada en 1880 y traducida al italiano en el 82,
en la cual, siguiendo las huellas de Celano, acentúa la figura del joven
pecador convertido por obra fulminante de la gracia.
Particularmente beneméritos de la historia de la Orden fueron Ehrle
y Eubel. Ehrle publicó la más antigua codificación de la Orden
franciscana, esto es: todas las Constituciones de los Capítulos generales
del siglo XIII, entre ellas las Constitutiones Narbonenses compiladas en
1260; sacó a luz además los documentos del proceso de los espirituales
ante el tribunal de la Inquisición y los documentos de las Relaciones entre
los fraticelos y Luis de Baviera, entre los fraticelos y la Orden franciscana.
Eubel, a petición del P. Buenaventura Soldatic, continuó la
publicación del Bullarium franciscanum, iniciada por Sbaraglia, y después
de años de investigaciones heroicas pudo reunir las bulas de Benedicto XI,
Clemente V y Juan XXII. No a humo de pajas he dicho «investigaciones
heroicas». Imposible parecía dar con las bulas de Juan XXII, porque las
habían destruido los conventos, y Eubel hubo de examinar los cincuenta y
cinco registros de Juan XXII en el Tabulario vaticano para escoger, entre
los millares de documentos que contienen, los relativos a los frailes
menores. Los documentos publicados por Ehrle y Eubel dan a conocer el
período más dramático de las luchas por la pobreza, y no se pueden leer
sin afligirse y estremecerse ante las vicisitudes de la Orden, combatida por
dentro y por fuera en la primera mitad del siglo XIV. Mas para consuelo,
digámoslo así, del lector, y como en desquite de aquella decadencia más
superficial que intrínseca, de aquel desorden más ruidoso que profundo,
apareció en aquellos años la historia de las Misiones, la cual demuestra la
verdadera virtud del Franciscanismo, incontrastable a las pruebas más
catastróficas.
A ocuparse en ella fue llamado el P. Marcelino de Civezza.
Investigador de incansable aliento, acompañó en su vida, no como
espectador, sino como artífice, el renacimiento de la cultura franciscana,
desde el siglo XIX a primeros del XX. El P. Antonio de Rignano, el
teólogo de la Inmaculada, el fundador de la Academia Arcádica Seráfica,
el amigo de Giordani, el sabio que escribió poco, pero hizo estudiar y
escribir, propuso al P. Marcelino de Civezza al general P. Bernardino
Trionfetti de Montefranco para que escribiera una grande obra que faltaba:
una historia universal de las Misiones franciscanas. En 1856 el joven fraile
es llamado a Roma y pone manos a la inmensa labor con una preparación
más literaria que científica. Publicados los primeros cinco volúmenes
advierte la necesidad de documentos seguros y suspende la obra para
continuarla dieciocho años después, armado ahora de especializada
competencia histórica, adquirida visitando -por orden del P. Bernardino de
Portogruaro- las bibliotecas de Italia, Francia, España, Portugal y Bélgica.
El resultado de su viaje europeo fue doble: un buen Ensayo de bibliografía
geográfica, histórica, etnográfica sanfranciscana, publicado en 1879, y el
tono más seguro, por más documentado y científico, impreso a los seis
volúmenes de Historia de las Misiones, que se siguieron hasta el 1895.
Esta obra monumental -once volúmenes en treinta y ocho años-, en la que
colaboró fielmente el P. Teófilo Dominichelli, resulta, por la veracidad de
los documentos, la más elocuente apología de los franciscanos en lo que
atañe a la civilización, por haber ellos traído desde los primeros años de la
Orden la vida del alma a la humanidad todavía salvaje.
El ensayo bibliográfico del P. Marcelino no quedó aislado. El P.
Bernardino de Portogruaro, siempre abierto a comprender y pronto a
favorecer las exigencias espirituales de su época, entendió que la
especialización en los estudios propia del siglo XIX y la dificultad de
sintetizar en una obra única la historia de la Orden (la cual iba creciendo
en mole y en complejidad al compás de la investigación crítica de los
documentos) hacían necesarios los estudios monográficos. Por eso alentó
al P. Antón María de Vicenza a trazar una historia de los escritores de su
provincia. La obra, escrita en latín, salió en Venecia en 1877 y fue enviada
por el general a todas las provincias de la Orden, con recomendación de
realizar otro tanto. Sólo contadas provincias imitaron el ejemplo, porque
las condiciones económicas no permitían gastos de rebuscas y
publicaciones; mas el impulso dado a la historiografía de la literatura
franciscana, que había tenido sus cultivadores en Ridolfi, en Wadingo, en
Esbaralea, no quedó ineficaz y dio en otra parte óptimos resultados, como
la Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs de
l'Observance en Belgique et dans les Pays-Bas, del recoleto belga
Servasius Dirk, publicada en 1885; la Bibliotheca Fratrum Minorum
Capuccinorum Provinciae Napolitanae, publicada el mismo año por el P.
Apolinar de Valencia, y la Bibliotheca Fratrum Minorum Capuccinorum
Provinciarum Occitaniae et Aquitaniae, publicada en 1894. Estas
bibliografías, aunque limitadas a las provincias de donde salieron, ofrecen,
con todo, una idea de lo vasta e importante que sería una historia completa
de la literatura franciscana.
El P. Marcelino acompañó su obra mayor con periódicos misioneros
de divulgación, que fundó y dirigió sucesivamente: La Cronaca delle
Missioni francescane, de 1860 a 1866; La Palestina e le rimanenti
Missioni francescane, en 1890; Le Missioni francescane in Palestina y en
otras regiones de la tierra del 1891 al 1897, en los cuales continuó dando
precioso caudal a la historia de las Misiones pasada y presente, interesando
al público que no lee los libros de biblioteca. El P. Marcelino escribió
mucho y de muchas materias; cayó, por tanto, en los yerros y desaciertos
propios de los polígrafos. De sus ciento veinticuatro obras, incluso la en
tres volúmenes sobre el Pontificado Romano en la Historia de Italia,
subvencionada por León XIII, que atestigua su noble amor a la Iglesia y la
patria, la más constructiva y duradera permanece la de historiador y, como
historiador, la de apóstol de las Misiones. Aun ésta resulta hoy inferior a
los estudios del P. Jerónimo Golubovich y su escuela, estudios dirigidos
con el más severo criterio científico y sufragados con nuevos documentos;
mas al P. Marcelino le queda el mérito de haber abierto el camino.
LOS PREDICADORES
Con el renovamiento de la cultura franciscana se nota un
renovamiento de la oratoria franciscana en el siglo XIX, ambos impuestos
por la historia. A los eternos problemas del alma se sobreponen los
problemas sociales del tiempo, que la democracia revolucionaria y el
régimen parlamentario han transportado de los libros a los diarios, de las
asambleas gubernativas a las plazas. Los mismos problemas del alma han
variado de aspecto: de morales se han hecho intelectuales; de psicológicos,
metafísicos. Antes se hablaba de pecados; ahora, de ateísmo y panteísmo,
de materialismo y evolución. Tan remota es la certeza del más allá del
pensamiento contemporáneo, que los sermones sobre los «novísimos»
atraen sólo a la gente piadosa, y aun ésta se aburre si el predicador no
enlaza las máximas eternas con el tormento del ahora. A fines del siglo, a
fuerza de calumnias y escarnios, el sacerdote va perdiendo a los ojos de los
intelectuales, y luego de las muchedumbres, su carácter sagrado; su
palabra no penetra sino a condición de brotar de verdadera santidad o de
una fe bien forrada de ciencia. Y, como nadie presume poseer una santidad
que imponga la atención, los predicadores estudian para combatir los
errores. El hecho no es nuevo. San Antonio lo conoció viviendo todavía
San Francisco; pero en el siglo XIX está más extendido. Algunos
predicadores franciscanos, que en la segunda mitad del siglo ocupaban los
mayores púlpitos de Italia y fuera de ella, lo resolvían a la manera antigua,
si bien refinando los temas de vida interior; otros se lanzan a la lucha y
desentrañan las nuevas ideas, que luego encubrirán añejas herejías.
En la línea clásica de la predicación antigua y monástica se pueden
considerar el elocuentísimo P. José Estanislao Albach de Presburgo, el
Lacordaire de Hungría; el P. Víctor Petrowsky, polaco, y también, aunque
con carácter preferentemente histórico-filosófico, el P. Dirks, belga,
profesor de teología y autor de una buena historia literaria y bibliográfica
de los frailes menores en Bélgica y los Países Bajos. De los primeros, si no
el primero, en seguir el nuevo rumbo, fue el P. Teodosio Florentini,
capuchino suizo, muerto en 1865, que aborda la cuestión social, hablando
casi siempre a las asociaciones de los cristianosociales sobre los derechos
y deberes de los obreros; pero la predicación más eficaz la hace con las
obras, pues funda y promueve colegios, hospitales, asilos, sociedades
obreras; tanto, que es reconocido por uno de los mayores bienhechores de
Suiza. Otros dos capuchinos edifican a Irlanda, sucediéndose en el
apostolado social desde fines del siglo XVIII a mediados del XIX: el
primero, el P. Arturo O'Leary, defiende desde el púlpito y las revistas los
derechos de los católicos irlandeses; el segundo, el P. Teobaldo Mathew,
combate contra la embriaguez y el alcoholismo, realizando una cruzada
santa desde el púlpito y los diarios, en Inglaterra y América. Y el pueblo se
deja convencer por el «apóstol de la templanza». Otro capuchino, el P.
Vidal María Gonzalves de Olíveira de Pernambuco, obispo de Olinda,
lucha contra otro mal del siglo, la masonería, y tal vez es víctima de ella
por su valerosa defensa de los jesuitas.
El franciscano que mejor domina el auditorio hostil del último
período del siglo XIX, y precisamente el público italiano de la época
humbertina, es el P. Agustín de Montefeltro. El período de oro de su
elocuencia dura menos de un decenio, el decenio de su madura virilidad:
desde el panegírico a San Francisco de 1882, que le reveló, comprende los
cuaresmales triunfantes de Bolonia; Pisa, Florencia, Turín, Roma, Milán y
segunda vez Florencia; en el 91 la palabra potente enmudece y la caridad
que la movía sobrevive en obras de pura bondad durante otros treinta años.
Desde San Leonardo de Porto Maurizio no se había visto en Italia
entusiasmo semejante al que suscitó el P. Agustín de Montefeltro: las
multitudes acudían a sus sermones varias horas antes que comenzasen; las
escuelas suspendían las lecciones; hombres como Carducci le oían y
admiraban; los periodistas estenografiaban y los vendedores de diarios
vendían por la mañana a millares las copias del sermón de la tarde
precedente. Y eso que el ambiente estaba saturado de animosidad.
Cierto día, en Pisa, los estudiantes universitarios se conchabaron
para silbar al P. Agustín. Hacen novillos y van en grupo a la catedral; pero
al momento quedan pasmados de la elocuencia del fraile, el cual,
sencillamente y sin pretensiones efectistas, habla del dolor cristiano con tal
crescendo de argumentaciones y de poesía, que los silbos premeditados se
truecan en ruidosos aplausos. En la palabra del P. Agustín de Montefeltro
los problemas sociales tenían la más convincente solución cristiana, y
tanto los pobres como los ricos se sentían defendidos en sus derechos y
amonestados en sus deberes. Hombre de mando por naturaleza, hombre de
obediencia por virtud; tan humilde, que no leía nunca sus alabanzas ni
siquiera sus sermones mal estenografiados y peor impresos; respetuoso
con el público, tanto que nunca hablaba, ni aun a los niños, sin
concienzuda preparación ni sin temor, el P. Agustín dejó pronto el púlpito,
antes de que el público le dejase a él, y fundó un instituto de huérfanas en
Marina de Pisa, que confió a una congregación de terciarias, las Hermanas
de Nazaret, también fundación suya. Aquella obra era la aplicación
práctica de sus predicaciones. La sostuvo con corazón de padre, el
franciscano que, casi en la agonía, había dicho al cardenal Maffi: «En el
ajetreo de la vida pasan muchas cosas y no se advierten, mas a la hora de
la muerte y de la cuenta, ¡oh, qué necesidad hay de un Padre!».
LA CARIDAD DE UN APÓSTOL
El P. Agustín de Montefeltro mediante su predicación iluminó con la
luz del Evangelio las zonas sociales más reacias; el P. Ludovico de Casoria
hizo otro tanto mediante su caridad.
Confesó poco, predicó menos, descuidó el estudio, habló de
propósito en dialecto; mas su influencia fue notabilísima y tal que por ella
es uno de los franciscanos más representativos del siglo XIX. Hijo de un
mesonero, aprendiz de carpintero de muchacho, estudiante en casa del
propio párroco, a los dieciocho años fraile menor en el convento de
Afragola, el P. Ludovico se distinguió por el ingenio intuitivo, la palabra
colorida, la inclinación a las ciencias, el amor del mar y el campo, de la
poesía y la música. Especialmente la música. En presencia de la belleza
cantaba. Los nueve primeros años de sacerdocio en Nápoles no hizo más
que celebrar Misa y enseñar física, química, matemáticas, aun fuera del
convento. Cuidó, dentro de los límites de la Regla, de su persona y de la
celda; era un fraile pulcro, inteligente, intrépido, nítido. Pero era mediocre.
Cuando frisaba en los treinta y tres años le asaltó una inquietud
inexplicable; en apariencia continuó viviendo como antes, en realidad se
dio mucho más a la oración.
Un día delante del Santísimo Sacramento cae desvanecido; los
presentes le levantan, el P. Ludovico recobra los sentidos y nadie piensa
más en el caso. Pero el joven fraile sale de la misteriosa crisis como
rebautizado y, aceptando por ley las palabras de Jesús: «Sed perfectos,
como es perfecto mi Padre que está en los cielos», pasa de la vida buena a
la vida heroica. ¿Cómo? Haciéndose más franciscano; por tanto, caridad y
pobreza; pobreza por la caridad. Se priva hasta del mínimo concedido por
la Regla; reduce la celda, el alimento, el sueño; nunca lleva consigo un
céntimo, aunque le cueste caer extenuado en el camino. Mas, aun
despojado de todo, no logra «asir a Dios», y entonces trata de abrazarse
con Él en sus criaturas. El deseo de aliviar todos los dolores de los
hombres le devora. Delante de cada miseria le pululan en la mente las
iniciativas de piedad; para efectuarlas se necesitan recursos, y pide de
puerta en puerta, empeñando todos sus capitales, consistentes en la
confianza en Dios y en una voluntad para el bien que desafía lo imposible.
Por esta voluntad se acuerda de la Tercera Orden; la ve como
«ejército secular activo en la Iglesia para las obras de caridad»; en un mes
reúne a su alrededor una veintena de personas ejemplares, escogidas en la
magistratura, en la aristocracia, en la alta burguesía, para confiarles sus
obras, que no puede llevar a cabo por sí solo. Comprende que debe
despreciarse el mundo en bloque, mas no pueden pasar inadvertidos los
mundanos, que tienen un alma que salvar y estancan acá abajo la riqueza y
el poder; comprende que es caridad invitarlos y aun forzarlos a la caridad.
Congregaciones terciarias funda el P. Ludovico en todos los pueblos de la
Campania y en otras partes, y entre sus miembros encuentra colaboradores
y amigos suyos. A fuer de poeta y aventurero de la caridad, obra sin
titubeos, conforme el corazón le inspira; apenas tiene con que socorrer a
cien pobres, «piensa en otros ciento sin socorro».
Renovado por la Gracia, mira en torno suyo y ve mal atendidos sus
hermanos enfermos; al punto divide su celda en tres partes para convertirla
en modesta farmacia; luego su proyecto se amplía y, con ayuda del barón
Pellegrini, terciario, abre un hospital para sacerdotes, intitulado La Palma.
Un día encuentra en Nápoles, en la vía Toledo, dos moritos
acompañados de un sacerdote; los recoge y los conduce a La Palma; con
ellos inicia un instituto de niños africanos, que serán luego misioneros de
sus tierras. «El África habrá de convertir al África» es una de las ideas
maestras del P. Ludovico. En seguida reúne nueve negritos; el rey de
Nápoles, a ruegos suyos, le rescata otros doce y aun da una casa que sirva
de colegio; en 1858 los negritos ascienden a más de treinta; en 1860, a
sesenta y cuatro; visten el hábito franciscano, aprenden italiano, latín,
árabe, francés y, sobre todo, la doctrina católica. El P. Ludovico se
conmueve también de la suerte de las niñas africanas y, con la ayuda
caritativa de Nápoles, abre en 1859 el Colegio de las Negritas, confiándolo
a Ana Lapini, fundadora de las estigmatinas. Doce son las primeras
colegialas negras sacadas de pila por las señoras napolitanas.
Y el hombre que se preocupa del África, ¿puede no ver la niñez
abandonada de su Nápoles? Apenas ve con los ojos del alma los niños de
la calle, sucios, macilentos, pordioseando, el P. Ludovico funda la obra de
los Accattoncelli, y entre los años 60 al 62 recoge hasta un millar:
trescientos huerfanitos en una pensión, cien niñas en dos quintas, otros
seiscientos en varias escuelas, desde la mañana hasta la noche. Cumplidos
los doce años pasan de las pensiones y escuelas a las casas de trabajo,
esparcidas en varios puntos de Nápoles, donde aprenden el oficio al que
sienten afición, dirigidos por personas hábiles y de buena conducta, y
donde, junto con una excelente instrucción religiosa, logran el modo de
vivir honradamente, el lustre y ventajas de cierta cultura, y sobre todo
aprenden a amar el trabajo.
Mas ¿quién da al P. Ludovico los medios para alimentar quinientas
personas al día y para instruir a un millar? Los particulares y el municipio,
movidos por su caridad infatigable. Tenían razón Imbriani y Settembrini
para proclamarlo milagro. Para la asistencia de tantos niños y enfermos no
pueden bastar los terciarios seglares. El P. Ludovico, con el
consentimiento del general de los menores, instituye una congregación de
terciarios legos, sin votos, pero unidos en vida común, pobres y castos; los
viste de gris, a imitación de San Francisco, y de espíritu de penitencia, y
los manda a los hospitales, a las cárceles, a los orfanatos. Instituye también
una congregación femenina, las isabelinas, para la enseñanza primero,
después para la obra de caridad más descuidada: la asistencia a los
moribundos, el amortajamiento de los cadáveres, las oraciones por los
difuntos. Es intrépido el P. Ludovico en su audacísima caridad. Abre
institutos para sordomudos y ciegos en Nápoles, Florencia, Asís; funda
una colonia agrícola para sus huérfanos sobre la cumbre de la Campanella,
en un antiguo eremitorio teresiano; abre en Massa Lubrense un hospicio
para ancianos; en Piano de Sorrento, un externado dirigido por las
isabelinas; en Nápoles, un asilo para ancianos pescadores; mas como los
pobrecitos no ven el mar, el P. Ludovico piensa en comprar para ellos
nada menos que el palacio de Donn'Anna; después los coloca en Posillipo,
y de Posillipo, que era sus delicias («Me agrada este mar; ¿no veis cuán
azulado y riente, cuán amplio es, cómo nos habla de lo Infinito?»), hace
otro espléndido centro de caridad con el hospicio marino para niños
escrofulosos, un pensionado para niños pobres, un albergue eclesiástico
para religiosos. Donde no realiza, lanza ideas que prosperarán más tarde.
Sugiere al cardenal Riario un gran colegio eclesiástico en Nápoles para el
perfeccionamiento de los estudios sacerdotales en la Italia meridional; al
P. Bernardino de Portogruaro, un colegio dedicado a San Buenaventura
para los estudios teológicos y filosóficos de los frailes; en Quaracchi, la
implantación de una imprenta; en los orfanatos, escuelas musicales.
Todos estos planes se realizarán rápidamente; de sus muchas obras
algunas cayeron, otras sobreviven más o menos transformadas, y la razón
de la caída hay que buscarla en parte en la misma rapidez con que nacen,
en parte en la grande libertad que el P. Ludovico quería dejar -semejante
aun en esto a San Francisco- a los hombres y a las instituciones, por lo
cual no instituyó jurídicamente ningún instituto, ni ligó a los Hermanos
Grises con ningún voto: «Jesucristo y la puerta franca para quien quiera
dejarnos, he ahí el Instituto Gris». Sobre todo faltaban quizá hombres
capaces de extender y ejecutar su programa.
Genial precursor fue en ver la misión del laicado católico,
procurando realizarla por medio de la Tercera Orden y en la tentativa de
«convertir al África con el África», lo que significa, cosa apenas posible,
la substitución de los misioneros extranjeros por los católicos del lugar.
Una y otra idea viven hoy en la Acción Católica y en la Obra del Clero
indígena, calurosamente promovidas por Su Santidad Pío XI.
Mas de este admirable paladín de la Pobreza queda otra cosa. De su
historia, como antes de su voz por modo peregrino vibrante a la palabra
«caridad», viene una onda de vida que, como sintió Stoppani cuando le
conoció, «impulsa a obrar, a obrar sin descanso todo el bien que se puede,
empleando todos los medios posibles; para él no hay cosa, fuera del mal,
que no pueda aprovecharse para el bien». Con ocasión de la caída de
Roma, el P. Ludovico de Casoria dijo: «Oremos y trabajemos, que no
podemos hacer otra cosa; no esperemos, sino trabajemos.» Gran lección la
suya; y es la misma que, según el cardenal Maffi, dejó a los hombres el P.
Agustín de Montefeltro: «No poner jamás al bien otro límite que la
imposibilidad absoluta de hacerlo».
MISIONES EN ÁFRICA
Entre las empresas del P. Ludovico hay también un viaje a Scellal, la
tierra africana donde ya existía un hospicio de la Sociedad mariana de
Viena, que la Congregación de Propaganda, de acuerdo con el general de
los frailes menores, le había confiado a él y los suyos a fin de probar el
proyecto de convertir al África con el África. Queriendo el P. Ludovico
fundar en persona la Misión, parte de Nápoles en 1863 con tres sacerdotes
negros, trazándose el itinerario Roma, Viena, Trieste, Alejandría de
Egipto. Parte alegremente sin un ochavo, apropiándose el grito del P.
Andrés de Quarata, su amigo: «¡La Providencia nos basta! Tengo fe y ésta
es mi riqueza». Y no se engaña. El mundo, que no cree en lo Invisible,
queda tan sorprendido de tanta fe, que se inclina a los extraños peregrinos
y los ayuda de modo que no se dan cuenta de su pobreza.
Del Cairo, el P. Ludovico y sus compañeros zarpan en una barca con
rumbo a Assuan; llegan a las primeras cataratas del Nilo, pasan en el río el
día de Navidad, y el de la Epifanía de 1866 llegan a Scellal, donde abren el
hospicio en presencia del delegado del vicegobernador de Assuan, entre
las aclamaciones de los mahometanos. El P. Ludovico regresa casi
inmediatamente, aprovechándose de una chalupa de un príncipe prusiano
que había ido a Assuan por motivos de estudio; mas la Misión no florece
por falta de medios, o mejor dicho, porque el director no tiene la fe del P.
Ludovico, quien al año siguiente, con gran dolor, se ve constreñido a
restituir el hospicio a la Congregación de Propaganda.
Como gran parte de las iniciativas del P. Ludovico, la obra de los
negritos era prematura, mas el que vivía en las Misiones comprendía ya su
utilidad. El P. Guillermo Massala, capuchino, obispo de Massaua, escribía
al P. Ludovico pidiéndole niños suficientemente educados, para llevarlos a
su vicariato, y le daba las gracias: «V. R. y cuantos con él han concurrido a
esa institución cosmopolita y evangélica han previsto los trabajos de la
misma Iglesia de Cristo por la difusión del Evangelio en estos países».
El P. Massaia, piamontés de antigua alcurnia, consejero de Carlos
Alberto, confesor de Víctor Manuel y de Fernando de Saboya
adolescentes, confesor de Silvio Pellico, pasó treinta y cinco años de su
vida octogenaria en Abisinia, soportando fatigas y padecimientos no
imaginables y ejercitando un apostolado de religión y de civilización
apreciado aun de los gobiernos europeos. En Londres el año 1850 con
Newman y Palmerston, dos veces en París el 50 y el 65, la segunda vez
con Napoleón III, defendió la causa de las Misiones y obtuvo promesas de
ayuda, porque las Misiones entraban en el plan de expansión económica y
colonial de las potencias. Muy superior a estas oportunidades políticas, el
cardenal Massaia, así como otros misioneros, conquistó el afecto y con él
la conversión a la Fe de mucha parte de Abisinia con obras de utilidad
práctica, como el cuidado de los enfermos, la vacuna contra la viruela, la
pacificación de los Negus, y con su conducta leal y discreta frente a la
mala fe de los indígenas.
Continuó su obra un amigo de Vito Fornari, el capuchino dantólogo
Miguel de Carbonara, que por nombramiento de León XIII fue el primer
prefecto apostólico de Eritrea. Al recibir al fraile, que con los compañeros
de Misión fue, antes de partir, a pedir su bendición e instrucciones, el gran
Pontífice declamó el canto XI del Paraíso: no se podía recordar más
ingeniosamente a los que partían sus deberes de franciscanos y de
misioneros italianos en colonia italiana. No echaron en olvido la plática
dantesca del Papa. Educaron la Eritrea con el ejemplo, la predicación, las
escuelas de artes y oficios; edificaron con la amable conversación y ayuda
fraterna a las autoridades y soldados residentes en la colonia, los
sostuvieron en el período atroz de la batalla de Adua, fueron héroes
durante la epidemia del tifus.
El ejemplo de los capuchinos en Eritrea puede tomarse como
exponente de la obra de los misioneros en los países coloniales, donde,
generalmente favorecidos por los gobiernos europeos, civilizan a los
indígenas, educando su conciencia; además, unen fraternalmente con el
vínculo sobrenatural a conquistadores y conquistados. Otro tanto harán los
frailes menores de Lombardía en Tripolitania tan pronto como, terminada
la dominación turca, el gobierno italiano utilice la obra de los frailes; y
luego más tarde en Somalia; pero esta historia pertenece al siglo XX y no
debe escribirse aquí. También los gobiernos no cristianos facilitaron
algunas veces la penetración misionera, como acaeció en Egipto desde
1805 a 1849 reinando el tolerante Mahomed Alí. La inmigración de
malteses e italianos aumentó el número de los fieles; tanto, que en 1839
pudo instituirse el vicariato de Egipto, durante el cual crecieron las
parroquias y comisiones de los coptos. Asimismo la Misión de Marruecos,
reducida a uno o dos miembros después de la supresión de los conventos
españoles, se robustece en 1856 cuando algunos franciscanos expulsados
se reunieron en Priego y fundaron el Colegio Misionero, que, debidamente
aprobado por Roma y el gobierno español, tuvo por primer prefecto al P.
José Sabater.
MISIONES EN ASIA
Estos resultados confortantes son raros en un país musulmán, y no
siempre por culpa de los turcos; las más veces por reveses políticos y odio
de sectas fanáticas. Sirva de ejemplo la historia de Palestina, que no
reportó ventaja alguna de la victoria de Napoleón sobre los mamelucos en
la batalla del monte Tabor. La escasez de medios puso a los franciscanos
en condición de inferioridad frente a los griegos, los cuales, después del
espantoso incendio de 1808, que derrumbó la cúpula del Santo Sepulcro y
destruyó gran parte de la basílica, obtuvieron fácilmente un firmán en que
se les otorgaba el derecho de reconstrucción de la cúpula y el de posesión
de algunos santuarios. «Aprovecharon los griegos la ocasión, escribe
Roberto Paribeni, para preparar las abominables sandeces artísticas de la
actual capilla del Sepulcro y de las escalerillas del Calvario, pero
especialmente para hacer desaparecer toda huella de latinidad. Rompieron
todas las inscripciones y escudos latinos, destruyeron los mosaicos de la
capilla de la Crucifixión, por el delito de contener inscripciones latinas, y
devastaron completamente las tumbas de los reyes latinos de Jerusalén,
Godofredo de Bouillon, Fulco, Almerico y los cinco Balduínos, amén de
otros arzobispos, caballeros y personajes latinos». Siempre a precio de oro,
griegos y armenios sonsacaron otros privilegios, en fuerza de los cuales
intentaron expulsar de los santuarios a los franciscanos, que, al no recibir
dinero de la Europa desangrada y descreída, carecían del arma necesaria
para la lucha y se defendían con la voluntad y la oración. Gozaron de una
tregua durante la conquista de Ibrahim Bajá, hacia 1832, que intentó
emancipar la Palestina del gobierno turco de Constantinopla, como su
padre había emancipado el Egipto, y exoneró a los franciscanos de los
gravosos impuestos arbitrarios que pagaban a los gobernadores de
Jerusalén y Nazaret; mas su dominio duró poco: ocho años después,
abandonado de las potencias europeas, tenía que restituir las provincias
siríacas a Mahmud II, y de esta suerte la Palestina caía de nuevo debajo del
gobierno otomano. El martirologio de Siria tiene sus gemas purpúreas en
los ocho franciscanos del convento de Damasco, siendo guardián el P.
Manuel Ruiz, degollados en 1860 por los drusos sediciosos.
En China, primogénita desleal de los franciscanos, la persecución no
falta nunca. Sea oficial, como en los primeros años del siglo XIX; sea,
como desde mediados a fines del siglo, disimulado por temor de
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, el odio al catolicismo no se
aplaca y la intervención de las potencias no hace otra cosa que inspirar
sospechas a las autoridades locales y a las poblaciones contra los
misioneros, exponiéndolos a represalias. Desde el suplicio del Beato Juan
de Triora, ahorcado en Tchangcha en 1816, a la bárbara matanza
perpetrada por los boxers, que cierra el siglo con dos mil mártires
cristianos, entre ellos tres obispos franciscanos, y en primer lugar Mons.
Fantosati, cuatro Padres, siete sacerdotes indígenas de la Tercera Orden,
siete religiosas franciscanas misioneras de María y trescientos terciarios
seculares, China deja a los católicos pocos períodos de tranquilidad,
durante los cuales resplandecen con varias obras algunas nobles figuras de
misioneros. Tales Mons. Joaquín Salvetti, que, después de tres años de
cárcel con el Beato Juan de Triora, fue vicario apostólico del Chian-si, del
Chen-si y del Hukaong, y obispo titular de Euria; Mons. Eligio Cosi,
director del Seminario indígena, que compuso una gramática china e
inventó un método de escritura tratando de reducir a un alfabeto de treinta
y dos signos gráficos los millares de sonidos chinos; Mons. Amado
Pagnucci, apóstol del Chen-si, admirable por su caridad en la carestía de
1878 y por su prudencia pacificadora en las luchas políticas de 1883. Con
estos hombres y sus colaboradores las Misiones chinas progresaron aun en
medio de las amenazas y de los padecimientos.
MISIONES EN AMÉRICA
La América septentrional, conquistada en gran parte a la Fe por los
misioneros del siglo XVIII, se resiente en el XIX de la invasión
protestante. La Misión de California, que por obra del P. Serra había
levantado a San Francisco, más que un monumento, una ciudad, progresó
mientras estuvo debajo del dominio español; se dispersó después en 1834
con el advenimiento del gobierno mejicano. En otras partes la civilización
de los nuevos colonizadores exaspera a los indios y embaraza la obra de
los misioneros, que disminuyen en número y fuerza para reponerse sólo
después de 1870. Al paso que merma su número se va extendiendo su
campo de acción a los numerosos inmigrados, que corren peligro de perder
la propia fe al contacto con las nuevas generaciones protestantes. Los
obispos mismos de las diferentes regiones americanas pedían franciscanos
a Europa para asistir a sus compatriotas trasplantados en América; uno de
los primeros que acudieron al llamamiento, entre los italianos, fue el P.
Pánfilo de Magliano, que escribió en inglés una historia de San Francisco.
La América meridional en sus inmensas extensiones ofrece todavía
mucho terreno a la semilla evangélica. Bolivia, que poseía en el siglo XVII
colegios franciscanos modelos para preparar sacerdotes expresamente a las
Misiones, tuvo una pausa de veinte años al principio del XIX, a causa de
las guerras de la independencia, durante las cuales fueron expulsados los
religiosos. Mas no se dejó intimidar un valeroso español, el P. Andrés
Herrero. Reorganizó las Misiones con su amigo el P. Cirilo de Alameda,
que después fue cardenal; vino a Europa para pedir a España refuerzos,
mas por el anticlericalismo del gobierno (era el 1834) no pudo siquiera
desembarcar. En recompensa, Gregorio XVI le dio plenos poderes.
Reclutó doce franciscanos italianos, con los cuales, de regreso en Bolivia,
reconstituyó el Colegio Misionero de Chillán. Al año siguiente nuevo viaje
a Europa y reclutamiento de otros ochenta religiosos, parte españoles,
parte italianos, que distribuyó en el Perú, Chile y Bolivia, la cual, gracias a
su actividad emprendedora, resurgió de suerte que pudo erigir dos grandes
vicariatos apostólicos. El P. Andrés murió dos años después de realizar
una inmensa labor.
Entre los italianos que respondieron a su llamamiento merece
recuerdo especial el P. José Giannelli, de la diócesis de Luca. Partió para
Bolivia a los veintiún años y, tras breve plazo de estudio en el colegio de
Tarija, fue nombrado capellán de la colonia de Villarrodrigo, de donde
poco a poco extendió su apostolado a las tribus limítrofes, hasta fundar
una nueva Misión, a pesar de encontrarse solo y sin medios. Triunfó en
ella y, siempre por sí solo, cuidó de la instrucción de los niños, de la
predicación, de los enfermos, disponiendo a un mismo tiempo las cosas
para llevar el Evangelio entre las tribus chiriguanas, al occidente del
Chaco, sobre las últimas estribaciones de los Andes, tribus espantosamente
feroces. También lo consiguió, aunque enfermo; mas hubo de padecer,
defenderse y combatir hasta rechazar con las armas un asalto de bárbaros.
Llevó después la Fe entre las tribus de Tobas, guerreras e indomables. En
1870 suspendió su actividad misionera y se estableció en Tarija como
director del Colegio Franciscano; mas quince años después el anciano
misionero tornó a la brecha como prefecto de las Misiones del Guarayos,
sin reparar en fatigas ni peligros. ¿Quién sostuvo su incansable bravura?
Él mismo lo dice en una carta: «Dios claramente ha suplido a cuanto por
Él he perdido...; Dios me ha asistido siempre, llevándome como de la
mano; con Él entre los tigres, por los ríos, en medio de los bárbaros,
enemigos jurados, en las enfermedades más graves, en el hambre, en la
sed, en los ardores, en la soledad y en los peligros inseparables de la
humana fragilidad».
Más joven que él, infatigable como él, trabajó en Bolivia el P.
Doroteo Gíannecchini, misionero de los tobas y chiriguanos, de 1865 a
1891; explorador en las expediciones Creveaux, Rivas, Thouar, que
buscaban el camino más expedito para unir a Bolivia con el Paraguay;
escritor notabilísimo por el caudal que aporta a los estudios históricos,
lingüísticos, geográficos, de la América meridional, con su Dizionario
della lingua Chiriguana y otro Dizionario etimologico spagnuolo-chiriguano; la relación de la actividad misionera del colegio de Tarija; el
diario de la expedición boliviana al alto Paraguay y la colección
franciscana de historia natural, etnografía, geografía lingüística de los
colegios de la América meridional, acabada para la Exposición de Turín en
1898 y adquirida luego por Pablo Mantegazza para el Museo Nacional de
Antropología y Etnología de Florencia. Al conocimiento de la cuenca del
río Amazonas contribuyó otro franciscano, el P. Jesualdo Machetti,
escribiendo el diario de su viaje de Bolivia al Atlántico. Y entre los indios
de Bolivia dejó tempranamente su vida el P. Emilio Reynaud de
Carignano, temple de apóstol y de artista (tocaba perfectamente el violín),
que fue muerto a traición por uno de sus convertidos, que le guardaba
ojeriza por un reproche recibido.
Los limites y el blanco de este libro no consienten una exposición
menuda de la actividad misionera franciscana. Bastará decir que en la
América meridional, en la Australia, adonde desde 1830 próximamente
afluye una corriente no interrumpida de franciscanos irlandeses, y en gran
parte del África, la obra de los frailes menores induce a muchas tribus a
abandonar la vida nómada, a reunirse en aldeas, a convertirse a la Fe, a
pasar del primitivismo moralmente depravado a la dignidad de hombres.
Esta obra civilizadora decrece dolorosamente entre fines del siglo XVIII y
primera mitad del XIX, porque la crisis católica de Europa, la supresión de
los conventos, la persecución de los religiosos y la sofocación de las
vocaciones repercuten en las Misiones, disminuyendo hombres y medios y
embarazando el apostolado. Es difícil seguir, aun aproximadamente, la
suerte de cada una de las Misiones franciscanas; tan fuerte es la
debilitación general, que llega en algunos lugares a la dispersión y a la
destrucción de largas fatigas. Mas en la segunda mitad del siglo las filas se
recomponen y engrosan, se reorganizan las obras, cobran nuevos bríos los
ánimos. Contribuyen a este renacimiento la mejora de las condiciones
políticas, la benévola actitud de los gobiernos con los misioneros, el celo
de los superiores franciscanos, los grandes colegios misioneros de Roma,
la reorganización de los estudios, las publicaciones y revistas
concernientes a las Misiones.
LAS SORES MISIONERAS
En los últimos años del siglo XIX una nueva fuerza entra en el
campo: la de las religiosas misioneras.
El renovamiento de la educación femenina, que comienza en este
siglo, se refleja en las congregaciones religiosas, las cuales se multiplican
en las más variadas formas de la vida mixta, preferentemente activa,
abrazando tareas diversas, con rapidez de reglamentos y de movimiento.
Cuando León XIII invitó a toda la cristiandad a la Obra de la Propagación
de la Fe, de la Santa Infancia, de las Escuelas de Oriente, el P. Bernardino
de Portogruaro pidió ayuda también a las congregaciones religiosas
femeninas y al punto la tuvo de la Venerable Ana Lapini, fundadora de las
estigmatinas, discípula del P. Andrés de Quarata y colaboradora del P.
Ludovico de Casoria, la cual, por consejo del general, envió seis de sus
Hermanas a Albania, tan antigua como laboriosa Misión franciscana. En
junio de 1879 el pequeño grupo de vírgenes, compuesto de la superiora,
Madre Buenaventura del Santísimo Costado, y de cinco sores, zarpó de
Trieste con rumbo a Dulcigno. De Dulcigno pasó a Escútari, donde,
luchando con dificultades desalentadoras, nacidas en parte de la ignorancia
de la lengua, en parte de la rudeza de costumbres y del carácter de los
habitantes, en parte de la falta de medios, logró abrir una escuela, que con
sus resultados coronó los esfuerzos de las misioneras, pues al cabo de
algunos meses recogía cuatrocientas niñas y proveía de papel y libros a las
necesitadas. La obra de las estigmatinas, que mereció los elogios del
gobierno italiano en la relación al Parlamento, se extendió con la apertura
de escuelas, talleres, asilos y orfanatos.
 Las primeras sores llamadas a la colaboración misionera no tenían
una preparación específica por parte del propio instituto; de aquí fracasos
y desperdicio de energías, que ciertamente preocupaban a Pío IX cuando el
día de la Epifanía de 1877 ordenó a Elena Chappotin de Neuville, que
durante diez años había ya cooperado con los misioneros jesuitas en la
India, fundar un nuevo instituto misionero. La mujer, virilmente
inteligente y generosa, obedeció y abrió un noviciado en su tierra de
Bretaña, donde aportando de nuevo su experiencia de fe, de trabajo, de
dolor, empezó a realizar aquel plan admirable de formación y organización
religiosa que ha dado vida y vigor al instituto de las Franciscanas
Misioneras de María. La fundadora, en religión Madre María de la Pasión,
quiso dar a la Iglesia un organismo moral y técnicamente apto para el
apostolado de las Misiones, es decir, capaz de toda obra de caridad
espiritual y corporal, de todo trabajo, de todos los heroísmos, y, por
consiguiente, fundado sobre una vida interior toda oración y
desprendimiento, y disciplinado minuciosamente en unidad de dirección y
de mando. Las primeras sores llamadas a la colaboración misionera no tenían
una preparación específica por parte del propio instituto; de aquí fracasos
y desperdicio de energías, que ciertamente preocupaban a Pío IX cuando el
día de la Epifanía de 1877 ordenó a Elena Chappotin de Neuville, que
durante diez años había ya cooperado con los misioneros jesuitas en la
India, fundar un nuevo instituto misionero. La mujer, virilmente
inteligente y generosa, obedeció y abrió un noviciado en su tierra de
Bretaña, donde aportando de nuevo su experiencia de fe, de trabajo, de
dolor, empezó a realizar aquel plan admirable de formación y organización
religiosa que ha dado vida y vigor al instituto de las Franciscanas
Misioneras de María. La fundadora, en religión Madre María de la Pasión,
quiso dar a la Iglesia un organismo moral y técnicamente apto para el
apostolado de las Misiones, es decir, capaz de toda obra de caridad
espiritual y corporal, de todo trabajo, de todos los heroísmos, y, por
consiguiente, fundado sobre una vida interior toda oración y
desprendimiento, y disciplinado minuciosamente en unidad de dirección y
de mando.
Sabiendo bien que una casa de Misiones debe bastarse a sí misma y
a los demás, la Madre María de la Pasión quiso que en el noviciado se
pudiesen aprender todos los oficios, desde los más humildes hasta los más
altos, y que sus Hijas se ejercitasen en la tipografía, en la agricultura, en la
avicultura, en la ganadería, así como en el estudio, en las labores de aguja
y en la asistencia de los enfermos; quiso que la actividad exterior y sin
tregua se compensase con la adoración cotidiana al Santísimo Sacramento,
con la oración que acompaña todas las acciones; y cuando vio que era una
realidad el instituto, concebido en largos años de sufrimiento y construido
mentalmente en sus meditaciones en el Coliseo, se preguntó a qué santo
podría confiarle, lo que significa qué espiritualidad le imprimiría. La
espiritualidad más conforme con la suya propia, la espiritualidad que
respondía al fervor de obras y oración y a la línea de sencillez, sinceridad y
pobreza del naciente instituto, la Madre María de la Pasión la encontró en
San Francisco de Asís; y he aquí por qué se dirigió al P. Bernardino de
Portogruaro, que la comprendió, la apreció, y el 4 de octubre de 1882 le
dio el hábito de terciaria, con sus consores, en la iglesia de Araceli,
alistando el instituto en la Tercera Orden regular.
Desde este día la obra de la Madre María se extendió de un modo
que calificaríamos de prodigioso a no conocer la solidez sobrenatural y
racional de su estructura. En todas las partes del mundo, y señaladamente
en China y la India, las franciscanas misioneras de María se prodigan por
las poblaciones más alejadas de Dios y las ganan para la Fe y la
civilización, sirviéndolas en todas sus necesidades con caridad franciscana
y disciplina militar. No hay condición, edad, miseria humana adonde no
llegue su apostolado: para la infancia, inclusas, asilos, orfanatos; para la
adolescencia, escuelas, internados, talleres; para los enfermos, hospitales,
dispensarios, servicio a domicilio; para los ancianos, hospicios; para los
pobres, buena sopa a cualquiera hora que se presenten y socorros siempre;
para una de las más horrendas enfermedades, las leproserías, donde las
religiosas se sacrifican con generosidad incomparable; para todos, escuelas
de religión, catecumenados, preparación o continuación de la obra
sacerdotal.
Otra congregación femenina, más limitada en número, pero no en
ardor, se extendió rápidamente sobre la costa septentrional de África y en
Tierra Santa: la de las Franciscanas Misioneras de Egipto, que con la
superiora Sor María Catalina Troyani comenzaron su apostolado en El
Cairo, hacia 1860, mientras el mismo año, gracias al celo de Laura Leroux,
duquesa de Bauffremont, nacían las Misioneras Franciscanas del Sagrado
Corazón de Gemona, que, con el fin de prestar ayuda personal a los
misioneros mediante escuelas y hospitales, se difundieron copiosamente
en América. En América, y precisamente en los Estados Unidos, abrieron
casas las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada,
fundación de una inglesa convertida, Isabel Hayes. A las Misiones dan
también parte de su actividad las Hermanas de la Santa Cruz, instituidas
por el capuchino P. Teodosio Florentini en 1852 y divididas después en
dos grandes familias, la de Ingenbohl y la de Menzingen, que desde Suiza,
donde nacieron, se han extendido por todas partes, especialmente en los
países de lengua alemana. Y si este libro fuese de pura historia tendríamos
que añadir un número enorme de pequeñas y grandes congregaciones
fundadas o favorecidas o inspiradas por los frailes menores, conventuales
y capuchinos, con hábitos y reglas diversos, mas todas enderezadas
directamente por estos soldados al apostolado franciscano.
Por su obra singular de misioneras de la vida contemplativa en la
América del Norte se distinguen las dos hermanas Bentivoglio, que el P.
Bernardino de Portogruaro sacó del monasterio de San Lorenzo en
Panisperma, de Roma, y envió a fundar el primer monasterio de clarisas en
los Estados Unidos. Las dos valerosas claustrales se hallaron en Nueva
York sin amigos, sin techo, sin apoyo, fueron rechazadas de algunas
diócesis, y sólo al cabo de cinco años de peregrinaciones, de
humillaciones, de padecimientos soportados con invencible fe y en
obediencia al general consiguieron abrir en Omaha un monasterio según su
deseo, es decir, sin escuelas, de verdaderas clarisas, de perfecta clausura.
LOS TERCIARIOS
Ningún periodo histórico ha visto un tan espléndido florecer de
instituciones de la Tercera Orden regular, ya femeninas, ya masculinas,
como el siglo XIX. Entre las primeras, además de las ya recordadas, no
pueden pasarse en silencio las Hermanas de los Pobres de San Francisco,
fundadas en 1845 por Francisca Schervier, que se propagaron en Alemania
y en la América septentrional; las Pobres Franciscanas de la Adoración
Perpetua, nacidas en 1857 para el cuidado de los enfermos y la educación
de la juventud, de la desamparada señaladamente, y difundidas también en
Alemania y en la América del Norte; las Franciscanas de la Misericordia,
de Luxemburgo, fundadas por Ana del Faing d'Aigremont; las Terciarias
Isabelinas, por Isabel Vendramini, en Padua, y las Terciarias claustrales
de Santa Isabel, en Verona; las Margaritinas, fundación del P.
Simpliciano de la Natividad con el fin de regir institutos de rehabilitación
y trabajo para las pecadoras arrepentidas; las Franciscanas de Nuestra
Señora del Templo, instituidas por un fervoroso sacerdote terciario, el
abate Rougier, cura párroco de Las Salles y de Dorot, para el servicio de
las iglesias y del culto divino y la asistencia material de los sacerdotes
durante los ejercicios espirituales; las Franciscanas del Niño Jesús, que
inició Bárbara Micarelli con espíritu de educadora.
Entre las congregaciones masculinas los Hermanos de la Tercera
Orden de San Francisco en España, fundados hacia 1830, se dedican a la
educación de los jóvenes; los Hermanos Franciscanos de Waldbreitbach,
al cuidado de los enfermos; los Grises del P. Ludovico de Casoria, a los
enfermos y a la educación de los negros; la Sociedad de los Pobres
Hermanos de San Francisco de Blyeheide, en Holanda, consagrados
también a la educación de los jóvenes, se extienden desde 1861 en
Bélgica, Alemania y América. La Congregación italiana, empobrecida,
como todas las órdenes religiosas, en los siglos XVIII y XIX, comenzó a
reflorecer después del centenario del nacimiento de San Francisco (1882),
con un buen número de religiosos que garantizan su renacimiento y
preludian su antigua grandeza.
Este elenco de las congregaciones terciarias, aunque ya largo, dista
mucho de ser completo; pero bastará a demostrar que el excepcional
desenvolvimiento de la Tercera Orden regular, en uno de los períodos más
oficialmente anticatólicos y negadores de lo sobrenatural, significa la rica
vitalidad del Franciscanismo, que toma del Evangelio, su Regla, la
capacidad de dar a cada siglo las formas de actividad espiritual
convenientes al siglo mismo; significa también el nuevo vigor de la
Primera Orden, que es siempre, como hemos visto, suscitadora de la
Tercera Orden. Religiosos como Teodosio Florentini, Andrés de Quarata,
Ludovico de Casoria, se sirvieron de las congregaciones terciarias
regulares para obras que ellos no podían llenar, y especialmente para el
apostolado de la educación.
Nunca como en el siglo XIX se ocupa el Franciscanismo de
educación, y a este fin organiza disciplinadamente la Tercera Orden; acaso
porque, de otra parte, ningún siglo como el XIX encuentra en la
espiritualidad franciscana los principios pedagógicos más adaptados a sus
aspiraciones sociales y a su dinamismo. El P. Bernardino de Portogruaro
alentó y guió con particular cuidado las congregaciones femeninas,
previendo su importancia. Pío IX y León XIII favorecieron el desarrollo
de toda la Tercera Orden, señaladamente la secular, que tuvo en sus filas
nobles ingenios como Ozanam, Guasti, Salvadora; santos como el cura de
Ars, Cottolengo, Don Bosco, Contando Ferrini; los tres futuros primeros
pontífices del siglo XX: José Sarto, Santiago de la Chiesa, que perteneció
a una congregación de sacerdotes terciarios formada en Roma por el
cardenal capuchino Vives y Tutó, y Aquiles Ratti, de feliz memoria.
EL RETORNO DE SAN FRANCISCO
León XIII quiso dar otra prueba de su devoción a San Francisco con
la bula Felicitate quadam de 1897, que decretaba la fusión en una sola de
las cuatro familias franciscanas: las de los observantes, reformados,
recoletos y alcantarinos, separadas durante más de dos siglos por
Constituciones diversas, provincias, conventos y superiores locales
propios, bien que sujetas a una misma Regla y a un mismo general. La
unión, preparada en el largo e inteligente generalato del P. Bernardino de
Portogruaro, se realizó en el del P. Luis de Parma, quizá con poca ventaja,
de cierto cortando aquellas divergencias y nivelando las desigualdades
entre las varias familias de la Orden, que servían, con todo, a mantener
despierta aquella emulación en la santidad que halló siempre entre los
franciscanos su alimento en las distintas reformas.
Nueva pujanza interior se nota en todos los sectores franciscanos
después de las supresiones de los conventos; y eso brota de virtud íntima,
de un profundo instinto de conservación, me atrevería a decir.
Las órdenes franciscanas: menores, conventuales, capuchinos,
tuvieron en este siglo almas grandes, algunas de las cuales esperan la
aureola, otras la ciñen ya, y son las menos conocidas del mundo, las menos
ilustres por obras de ingenio, como el Beato Juan de Triora y dos legos
capuchinos: el Beato Francisco de Camporosso y San Conrado de
Parzham. Los franciscanos tuvieron además muchos hombres, los cuales,
si no fue proclamada su santidad, es preciso reconocer que indujeron a los
profanos a amar el catolicismo y fueron testimonios vivientes de la
despreciada y olvidada vida sobrenatural.
Por su parte el siglo XIX fue de los más favorables al espíritu y a las
obras de San Francisco, a despecho de las persecuciones estatales. Él dio,
en efecto, al Franciscanismo una valoración teológica con Pío IX, una
valoración social con León XIII, una valoración religiosa con la expansión
de la Tercera Orden regular y secular, una valoración estética con el
romanticismo, una valoración histórica con los estudios de católicos y
protestantes.
Respecto de Italia puede decirse que, desde que comienza a resurgir
de la secular sujeción política, junto con la admiración por Dante
reaparece la veneración a San Francisco. El homenaje de los escritores,
artistas y estadistas italianos del siglo XIX al Pobrecillo de Asís induce a
pensar que la bendición que dejó el Santo moribundo a su ciudad se
extiende a toda la tierra donde suena aquella lengua cuyos primeros
vagidos consagró él a las alabanzas del Señor, y que el Señor le ha
confiado a él la custodia de Italia. Cierto es que en el templo custodiado
por sus frailes en Ravena reposa Dante, en el de Rímini reposan los
humanistas, en el de Florencia se albergan los restos mortales y los
nombres de los italianos más insignes, como acogidos todos so las grandes
alas del perdón de Dios tras la purificación de la muerte. Cierto es que en
reconocer la santidad de Francisco convienen hombres de todos los credos,
y por obra de Francisco muchos vuelven a la verdadera fe. Cierto es que el
movimiento de la Acción Católica y de la cultura católica de la nueva
Italia arranca de él.
Todo el siglo XIX amó en San Francisco aquellas mismas prendas
que, según Sabatier, amaba fray León en el Maestro: «su pensamiento
ávido de realizaciones, su palabra portadora de gozo y energía
caballeresca, su voluntad creadora». Tal vez Sabatier condensaba en estas
palabras no el sentimiento de fray León, sino el suyo, el de su siglo, que
hereda y acrecienta el XX, encontrando a su vez algunos aspectos del
propio ideal en la espiritualidad franciscana.
VIII. EL POEMA FRANCISCANO
Hemos llegado al umbral del siglo XX y es preciso detenernos. Se
presentan a la memoria figuras de franciscanos poco ha desaparecidas; se
presentan figuras de hombres que han tejido o tejen todavía con nosotros
la trama de la vida; respiramos en la atmósfera de nuestros tiempos, y la
historia se transforma en crónica y la mirada no puede recoger el sentido
de las cosas y de los hechos, mas se detiene curiosa e interesada en el
episodio en que se refleja nuestra pasión de cada día.
Al cerrar el capítulo, y abrazando con una sola mirada las figuras
que hemos resucitado del fondo de la historia a que pertenecen, cabe
preguntarnos: ¿Hemos perdido el camino en este recuerdo? Mi propósito
era recoger el espíritu de San Francisco obrando vivo en los siglos. Pero
en tan diversas figuras, entre tanta variedad de aspectos y tan múltiples
problemas, ¿no se pierde la fisonomía del Santo? Muchos franciscanos;
mas, ¿dónde está San Francisco?
¿Dónde?
Cabalmente en esa variedad, signo de la grande libertad de espíritu
que él deja a sus secuaces, en virtud de la cual, al paso que da a cada uno
una idea capaz de transformar la vida y de orientarla hacia Dios, respeta
las características individuales y las transforma y torna fecundas a su
impulso animador. La Tabla Redonda que San Francisco se formó en el
valle de Espoleto vive de siglo en siglo, en mil formas, con la misma
santidad caballeresca, trovadoresca, heroica. Como San Francisco hizo de
su vida un poema, así la historia franciscana es un poema sin fin, al que
cada siglo añade su canto; un poema que no procede con la cerrada unidad
clásica, sino con aquella variedad de los poemas caballerescos que rompe,
al parecer, el motivo principal, cuando éste vive en cada uno de los
episodios, porque los suscita un mismo ardor y los ata un mismo ideal.
Quien estudia separadamente la mística, la teología, la filosofía, la historia
de las tres órdenes y las aportaciones de los franciscanófilos profundiza
ciertamente el conocimiento de las diversas partes, mas por ventura pierde
de vista el poema entero; yo, en cambio, he intentado resumir, tal vez
apocando su valor en el extracto, su inmensa riqueza.
Y ahora, a fin de que el lector no se vea obligado a hacer irreal
contemplación de una belleza alejada de nosotros, quiero examinar con él
el ideal franciscano en la concretez de nuestra vida moderna. ¿Nos es
posible continuar en la línea de acción y de pensamiento por la cual
Francisco ha unido tantas generaciones de hombres y a lo largo de la cual
ha iluminado tantos entendimientos e inflamado tantos corazones? ¿Puede
nuestra alma moderna escuchar todavía la voz del cantor del Hermano Sol,
del amante de la Pobreza, del Heraldo del Gran Rey?
* * *
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
3.- OBRAS REFERENTES AL SEGUNDO CAPÍTULO
7.- Siglo XIX
Livario Oliger: Quattro precursori del moderno movimento
francescano. Roma, 1930.
Giovanni Casatella: Federico Ozanam, studioso ed apostolo, en
«Studi Francescani», abril 1934.
Mons. Baunard: Federico Ozanam nella sua corrispondenza.
Torino, 1929.
Léon Veuthey: Il pensiero definitivo del Sabatier sulla vita di S.
Francesco e le sue fonti storiche, en «Miscellanea Francescana», enero-junio 1933.
Antonio Stoppani: I primi anni di Alessandro Manzoni. Milano,
1874.
Filippo Crispolti: Minuzie manzoniane. Napoli, 1919.
Filippo Crispolti: Il Manzoni e S. Francesco, en «Nuova
Antologia», febrero 1926.
Paolo Bellezza: Tipi e figure dei Promessi Sposi. Milano, 1931.
Paolo Bellezza: S. Francesco e Alessandro Manzoni, en «Alba
Serena», 1926.
Paolo Bellezza: Rosmini e i Francescani, en «Alba Serena», 1928.
Willibrord Lampen: Leo XIII und die Franziskanerschule, en
«Franziskanische Studien», julio 1930.
Imerio da Castellanza: Il Francescanesimo nell'opera di Mons.
Ketteler, en «Italia Francescana», enero-febrero 1931.
Raffaele da Paterno: Omaggio del mondo cattolico a S. Francesco
d'Assisi nel VI centenario della sua nascita. Napoli, 1882-84.
G. Zanella: Un cappuccino architetto illustre, en «Atti
dell'Accademia Olimpica», 1880; reproducido en «Italia Francescana»,
julio-agosto 1931.
Artemisia Zimei: L'influenza del francescanesimo nel filibrismo e
nella moderna arte occitanica, en «Italia Francescana», 1930-31.
U. A. Padovani: Vito Fornari. Milano, 1924.
B. Croce: La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, en «La
letteratura della nuova Italia», Bari, 1915.
L. Deries: Les Congrégations religieuses au temps de Napoléon.
Paris, 1929.
Benedetto Innocenti: P. Andrea da Quarata. Arezzo, 1932.
Ignazio Beschin: Il servo di Dio Padre Bernardino da Portogruaro.
Treviso, 1927.
Alfonso Capecelatro: Vita del P. Lodovico da Casoria. Roma,
1894.
Giacomo Fiori: Il collegio serafico delle Provincie delle S.
Stimmate in Toscana. Firenze, 1929.
Festnummer zur Hundertjahrfeier des Ignatius Jeiler (1823-1923),
en «Franziskanische Studien», julio 1924.
C. Albasini: P. Maurizio Malvestiti. Pagine di storia bresciana.
Brescia, 1899.
A. Maas: Père Girard, educator, en «Franciscan Studies», mayo
1931.
Léon Veuthey: Un grand éducateur: le Père Girard. Paris, 1933.
Felice da Porretta: Memoriale dei FF. Minori Cappuccini della
Toscana nel IV centenario della loro provincia. Firenze, 1932.
Guglielmo Massaia: I miei trentacinque anni di missione. Torino,
1932.


|
|



