 |
DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |
 |
HISTORIA FRANCISCANA
por Lázaro Iriarte, OFMCap
|
I. LA ORDEN DE LOS HERMANOS MENORES HASTA 1517 Capítulo I Ambiente social y religioso de la época de san Francisco Signo de la aparición de un pueblo nuevo, con una cultura nueva, era el romance, que iba desplazando al latín en la vida pública y en la literatura popular. Entre el feudalismo y el común, entre el ocaso del imperio unitario y el nacimiento de las naciones, entre la lengua sabia y la lengua vulgar, Francisco de Asís encarna las virtudes activas y constructivas del burgués hijo del pueblo y, al mismo tiempo, los sueños caballerescos y el ansia de renunciamiento de la edad que declina. Enlaza dos edades y acopla todos los contrastes de aquel siglo de transición. El común, al mismo tiempo que se sustraía a la jerarquía feudal, se situaba también fuera de la órbita del monaquismo que, con su influjo benéfico, había sido la fuerza civilizadora y catequizadora de la sociedad europea en la alta edad media. Para los ciudadanos que trabajaban y se agitaban en el municipio la abadía resultaba tan inaccesible como el castillo roquero del señor de la tierra1. En vez de los monjes, se acercaban al pueblo oscuros reformadores con sus principios de retorno al evangelio, de pobreza, de comunidad de bienes, de compromiso fraterno; pero también con su actitud de contestación y de rechazo de la iglesia oficial. Los valdenses, procedentes de Lyon, habían sido aprobados por Alejandro III en 1179. Se les permitió hacer voto de pobreza, pero se les vedó predicar sin licencia del ordinario. Acabaron pronto por enfrentarse con la jerarquía dándose a la predicación libre y a la vulgarización de la sagrada escritura. Fueron condenados por Lucio III en 1185. Enseñaban que todo fiel cristiano que observa el evangelio es sacerdote y que, en cambio, son inválidos los actos realizados por un sacerdote indigno. En 1218 enlazaron con los pobres lombardos o patarenos que, desde mediados del siglo XII, se habían hecho populares por su reacción violenta contra los escándalos del clero. Gozaban de gran aceptación particularmente entre los gremios de artesanos. Los cátaros o albigenses, extendidos por el mediodía de Francia y por Lombardía, profesaban una fe filosófico-teológica cuya base era el dualismo maniqueo. Negaban varios de los dogmas fundamentales del cristianismo, rechazaban el Antiguo Testamento y abominaban de todo culto externo. Se clasificaban en "creyentes" y "perfectos"; estos últimos hacían alarde de una moral rígida y de un ascetismo austerísimo. Más o menos contagiadas de estas tendencias heterodoxas aparecieron también hermandades religiosas de nuevo tipo, que con razón deben considerarse como precursoras de las instituciones franciscanas2. Los humillados de Lombardía fueron en su origen (1178) una agrupación piadosa de gentes de humilde condición que, sin hacer voto alguno y sin vínculos de vida común, se asociaban en el trabajo diario. Era el alborear de los gremios autónomos de artesanos. También ellos se dieron a predicar, por lo que fueron excomulgados en 1184. El papa Inocencio III, con aquel tacto que poseía para aprovechar en bien de la iglesia todos los elementos utilizables, los reconcilió y les dio una regla en 1201. Entonces se dividieron en tres grupos: uno compuesto de hombres y mujeres que permanecían en sus casas; otro cuyos miembros, hombres y mujeres, llevaban vida de comunidad, separados entre sí, sin dejar de ser laicos; finalmente, el grupo de los clérigos y laicos de vida común, que constituían una verdadera orden religiosa. Las agrupaciones de humillados se asemejaban mucho al movimiento de beguinos y beguinas iniciado por el mismo tiempo en la región de Flandes3. Los pobres católicos formaban dos grupos, el uno fundado en el reino de Aragón por Durando de Huesca y el otro fundado en Lombardía por Bernardo Primo. Durando de Huesca había sido valdense; convertido en 1207 por santo Domingo de Guzmán, determinó consagrarse por entero a combatir la herejía por medio de la ciencia y la pobreza evangélica. La nueva fraternidad fue aprobada por Inocencio III en 1208. La regla del grupo fundado por Bernardo Primo fue aprobada asimismo en 1210. Son innegables los puntos de encuentro entre el ideal perseguido por estos movimientos y la orientación evangélica de la fraternidad franciscana4. La iglesia oficial, fuertemente impregnada de feudalismo y configurada por el sistema beneficial germánico, había dado desde Gregorio VII un avance notable en la autonomía respecto del poder civil, pero seguía ella misma profundamente secularizada. Desde 1198 ocupaba la sede de Pedro un papa de gran personalidad y de amplios horizontes religiosos y políticos: Inocencio III. Estaba hondamente penetrado de su conciencia de ser cabeza de la christianitas, la ciudad de Dios en la tierra, y de la supremacía del "sacerdocio" sobre el "imperio": el poder temporal sujeto al poder espiritual en virtud de la plenitud de potestad del vicario de Cristo. Pero poseía también la conciencia de su papel de pastor supremo, responsable de la marcha espiritual y de la reforma incesante de la iglesia. Seguía con atención positiva cualquier manifestación de la acción del espíritu en el pueblo cristiano, aunque viniera de las esferas más oscuras de la sociedad5. La vida monástica en los comienzos del siglo XIII La abadía benedictina había configurado durante seis siglos la sociedad europea con su stabilitas loci, con su programa de culto de alabanza a Dios y de trabajo. El monje, bajo el gobierno y la acción del abad, recibía del monasterio todo cuanto necesitaba así en lo espiritual como en lo temporal, y daba todo, aun su propia actividad externa, en el monasterio y para el monasterio. La reforma de Cluny desde el siglo X y la del Císter desde el siglo XII habían ofrecido al mundo cristiano dos fórmulas diversas del ideal benedictino: Cluny, con el esplendor de la liturgia y del arte, con su influencia social y con su labor cultural; el Císter, con la acentuación de la vida sencilla y austera, con su perpetuo silencio y con una piedad más subjetiva. Los monjes provenían de la nobleza terrateniente; los candidatos plebeyos habían de contentarse con servir en la comunidad en calidad de "conversos". Por la misma época habían ido apareciendo, en un parentesco mayor o menor con la familia benedictina, varias órdenes que gozaban de gran veneración entre el pueblo por su forma de vida eremítica y por su austeridad: la Camáldula (1012), Vallumbrosa (1028), la Cartuja (1084), Grandmont (1099) y Fontevrault (1101). Por otra parte, los canónigos regulares -agrupaciones de clérigos que vivían en común- fueron adoptando desde el siglo XI la regla de san Agustín, y lo propio hicieron en el siglo XII muchas agrupaciones de ermitaños. Lo esencial en esta corriente monástica era la vita communis: techo común, mesa común, oración común (coro)6. Una institución que señala el paso de una concepción estrictamente monástica de la vida religiosa a otra abierta a la actividad apostólica fuera del claustro fue la orden de los premonstratenses, fundada en 1119: unían la cura pastoral a la vida cenobítica. Pero la verdadera etapa nueva en la vida de consagración da comienzo con los franciscanos y los dominicos, las dos familias gemelas, que supieron dar la respuesta a las urgencias del momento histórico, aunque con diferentes medios y diferente táctica. Comenzaba así la era de las que más tarde serían llamadas órdenes mendicantes. Domingo de Guzmán († 1221), canónigo regular de Osma, concibió la idea de su institución ante el ejemplo de Durando de Huesca, y se apropió los mismos fines y casi los mismos medios: combatir la herejía en el Languedoc por la predicación y, para ello, fomentar la ciencia teológica y practicar la pobreza voluntaria. En 1215 fue a Roma a pedir la aprobación, que obtuvo al año siguiente del papa Honorio III. Seguían siendo canónigos regulares bajo la regla de san Agustín. En un principio aceptaron posesiones y rentas; pero desde 1217 la nueva orden tomó un rumbo menos monástico, orientándose hacia el apostolado universal y adoptando la pobreza absoluta. En uno de los varios viajes de Domingo a Italia se encontró con Francisco y se interesó vivamente por el género de vida de los hermanos menores; pero no es fácil determinar en qué grado influyó la experiencia franciscana en esa nueva orientación. El estudio era fundamental en el programa de vida y de acción de los hermanos predicadores: estaban destinados a ser pugiles fidei et vera mundi lumina, en expresión de la bula de aprobación. El oficio coral debía ser breve, a fin de dedicar más tiempo al cultivo intelectual. Era, pues, una orden eminentemente clerical7. Francisco de Asís Nació en la ciudad umbra de Asís en 1181 ó 11828. Era hijo del mercader Pietro Bernardone, quien le cambió su nombre de bautismo, Juan, por el de Francesco. Después de una juventud alegre y más o menos desenvuelta, a la edad de veinticinco años, se sintió cambiado por la gracia divina, transformación que él atribuía al vencimiento hecho en la asistencia a los leprosos, entre los cuales le "llevó el Señor" (Test). Un día que oraba ante la imagen del crucificado en la iglesita derruida de san Damián, oyó la voz de Cristo que le ordenaba: "¡Francisco, ve y repara mi iglesia!". Sucedió después la ruptura con su padre y la renuncia total ante el obispo. Durante tres años, mendigando el sustento y tenido por loco, se dedicó a reconstruir iglesias en las inmediaciones de Asís, hasta que un día de 12099, al escuchar la lectura evangélica de la misión de los discípulos, descubrió su vocación definitiva: "vivir según la forma del santo evangelio" (Test). Abandonó el atuendo de peregrino que hasta entonces había usado y se presentó vestido de una túnica sencilla, ceñida con una cuerda, y con los pies descalzos, anunciando el reino de Dios e invitando a la conversión. Fue entonces cuando se le juntaron los primeros "compañeros" dispuestos a compartir la misma vida: Bernardo de Quintavalle, Pedro Cattani, Gil de Asís... Hombre de constitución delicada y fino temperamento, Francisco estaba dotado de exquisita sensibilidad y de imaginación fecunda, no menos que de ingenio penetrante, capacidad de reflexión y voluntad decidida, aunque no estaba exento de los altibajos de su natural nervioso. A esto se añadía un sentido de concretez y de intuición inmediata de las situaciones de la vida, junto con una actitud ingenua y libre ante las personas y los acontecimientos, que le hacía ser siempre igual a sí mismo. Alma de poeta, amaba la vida y la naturaleza, sabía captar el lenguaje de las cosas y, bajo el influjo de la fe, descubría sin esfuerzo la realidad de Dios en todo lo existente. Por su nacimiento pertenecía a la nueva sociedad de artesanos y comerciantes que se abría paso en la vida pública de los municipios italianos; pero su temple caballeresco le hacía entonar con el ambiente feudal de los cantares de gesta y con las virtudes humanas de la caballería andante: cortesía, lealtad, liberalidad, valentía, compasión por los seres débiles e indefensos. En su vida vemos alternarse el impulso incontenible a la acción, a recorrer el mundo, y el atractivo de la soledad y de la intimidad fraterna sosegada. Poseía la cultura media de los que, no habiendo cursado el trivium y el quatrivium, no podían figurar entre los clerici o litterati. Gustaba de llamarse simple e inculto (idiota), pero no era un ignorante; dominaba bastante bien el latín corriente, que había cursado en la escuela de la iglesia local de San Jorge; cantaba en lengua provenzal; sabía de romances y de trovas; y, sobre todo, leía y meditaba la biblia, principalmente el Nuevo Testamento10. Fundación y aprobación de la orden de los hermanos menores El primer grupo reunido con Francisco adquirió conciencia de sí mismo y del compromiso evangélico alojado en el rústico tugurio de Rivo Torto; luego organizó la primera salida apostólica: Bernardo y Pedro por un lado, Francisco y Gil por otro. Pronto la fraternidad de pobres voluntarios fue aumentando con nuevos compañeros. Cuando el fundador consideró que el grupo había madurado suficientemente el sentido de la aventura evangélica, mediante la experiencia de la oración y las privaciones de la pobreza, organizó la primera misión en forma. De dos en dos marcharon predicando y mendigando el sustento por varias regiones de Italia. Los padecimientos que tuvieron que soportar en esta primera excursión fueron la primera gran prueba de los nuevos heraldos de la penitencia. Francisco los consolaba frecuentemente, durante esta penosa etapa inicial, con la visión optimista del gran número de hombres de toda clase social y de toda nación que se unirían a ellos andando el tiempo. Cuando fueron doce los penitentes de Rivo Torto, Francisco escribió la primera forma vitae, denominada por los historiadores regla primitiva. Como él mismo dice en el Testamento, y lo sabemos por otros testimonios, esa "vida" se reducía a una serie de textos evangélicos a los que se ajustaba el programa adoptado. No nos ha llegado el texto en su redacción original; pero no resulta difícil reconstruirlo a base de la regla no bulada, del Testamento y de las fuentes biográficas. Los puntos fundamentales eran: el compromiso de vivir con arreglo al evangelio, la pobreza absoluta del grupo, el estado permanente de misión penitencial yendo por el mundo sin provisiones de ninguna clase; los medios de vida eran el trabajo y la limosna. Entonces pensó Francisco que era llegado el momento de obtener la aprobación de la iglesia de Roma, y todo el grupo emprendió el viaje a la capital de la cristiandad. Aquí se encontraron con Guido, el obispo de Asís, quien los presentó al cardenal Juan de San Pablo. Este, antiguo cisterciense, quiso persuadirles a que ingresaran en algún monasterio o se retirasen a hacer vida eremítica. Francisco se negó con entereza y acabó por ganar al cardenal para su causa. La oposición fue grande en la curia romana, pero al fin vencieron los empeños del cardenal de San Pablo, la clara visión de Inocencio III y el idealismo de Francisco, que alegaba el derecho a tomar en serio el evangelio. La nueva orden fue aprobada en la primavera de 1210 (según otros en 1209). El cardenal de San Pablo, con la autoridad del papa, confirió a los doce la tonsura clerical, que les garantizaba la inmunidad eclesiástica. Vueltos a Asís, un incidente prosaico les obligó a abandonar el refugio de Rivo Torto. Entonces obtuvo Francisco de la abadía cluniacense de Monte Subasio la cesión dé la Porciúncula, donde Francisco había descubierto su vocación evangélica. En adelante sería el centro de la fraternidad. Alrededor de la capillita de Santa María de los Angeles levantaron unas chozas de barro y ramaje donde cobijarse. En un principio, los componentes del grupo habían adoptado, para identificarse ante la gente, el nombre de penitentes de Asís11. Luego parece que pensaron en llamarse pobres menores, pero viendo el peligro que comportaba esa denominación en una época en que tantos ostentaban la pobreza como bandera de contestación, Francisco optó por el nombre de hermanos menores12. Fraternidad y minoridad compendiaban bien el ideal evangélico. Sabatier y otros han querido ver en esta denominación un importante aspecto social y político del movimiento franciscano, en relación con el conflicto existente entre los maiores o nobles y los minores o burgueses, como si Francisco hubiera hecho una opción de clase. Precisamente en 1210 tenía lugar la reconciliación entre los dos partidos antagónicos. Fuera de que aquellos minores constituían la clase adinerada de los municipios, de aspiraciones bien poco evangélicas, y no el pueblo bajo, las razones que movieron al fundador deben buscarse en los textos evangélicos que hablan de humildad, de espíritu de servicio y de apetecer el último lugar. Ya en la regla primitiva se decía: Y sean menores (1Cel 38). En 1212 fue a unirse a Francisco en la misma vida la joven Clara de Asís, perteneciente a la noble familia de los Favarone. Y tuvo origen la fraternidad femenina de las damas pobres, para la que el mismo Francisco preparó alojamiento junto a la iglesia de San Damián. Casi al mismo tiempo, y por efecto de la predicación de Francisco y de la integración de los hermanos menores en la realidad social, se fueron organizando fraternidades de penitentes, ya célibes ya casados, que en sus casas y sin modificar su género común de vida compartían el mismo ideal evangélico; este movimiento seglar recibió una organización en 1221 por obra, a lo que parece, del cardenal Hugolino13. No contento Francisco con llevar su mensaje de paz por Italia, sentíase llamado a recorrer el mundo entero. En 1212 intentó ir a Siria, con el deseo de iniciar la nueva cruzada espiritual allí donde cristianos y sarracenos se hallaban enfrentados con las armas. Fracasado en aquel intento, al año siguiente se dirigió a España con intención de pasar a tierras de moros. Esta tentativa fracasó asimismo por la enfermedad contraída en el viaje, y hubo de contentarse con ir en peregrinación a Santiago de Compostela. En 1215 se celebró el IV Concilio de Letrán. No consta que asistiera san Francisco; hay autores modernos que lo afirman y atribuyen la particular devoción del santo al signo Thau a la impresión que le produjo el discurso inaugural de Inocencio III comentando el texto de Ez 9,4-614. El concilio prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas; toda nueva iniciativa de vida regular debía aceptar "la regla e institución de una de las religiones aprobadas"15. Así hubo de hacerlo la orden de predicadores, adoptando la de san Agustín. Pero en cuanto a los menores, el papa Inocencio III declaró que su forma de vida había sido ya anteriormente aprobada por la Sede apostólica16. La vida según el evangelio en la primera fraternidad No sólo las fuentes biográficas, sino aun más los cronistas extraños de la época y, en especial, Jacobo de Vitry, ponen de relieve la novitas del movimiento despertado por Francisco y del estilo de vida de su orden. A la experiencia espiritual personal se unió su conciencia de fundador, que adquirió en forma muy clara no bien se vio rodeado de compañeros. No fue a inspirarse en formas preexistentes de vida religiosa ni tuvo necesidad de que otros le señalasen cuál debía ser el género de vida del grupo. Hasta el final de su vida defendería vigorosamente esta originalidad de su vocación evangélica, frente a las pretensiones de quienes hubieran querido imponerle modelos extraños: "Después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostró lo que yo debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del santo evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y de manera sencilla, y el señor papa me lo confirmó" (Test). Si Francisco tuvo prisa por someter su carisma de fundador a la aprobación del pontífice romano no fue por sugerencia alguna externa ni por una reflexión táctica inspirada en la necesidad de asegurar la aceptación pública de la fraternidad, protegiéndose contra la tacha de herejía, sino por exigencia de su propia fe en la iglesia jerárquica. Acertó a situarse, por instinto evangélico, en la realidad social y religiosa de su tiempo. Salir del mundo (Test) no significaba para él encerrarse en un claustro, sino ofrecer a aquella sociedad, volcada en la producción artesana y en la contratación, el testimonio vivo e inmediato de la conversión cristiana: una presencia penitencial. Los hermanos menores vivirían en medio del pueblo, integrados en la realidad social mediante el trabajo retribuido, mediante la oración con la comunidad cristiana, mediante la predicación en lengua vulgar. Y frente al ansia de lucro de los nuevos árbitros de la vida comunal, darían testimonio de desprendimiento total, en especial del dinero. Con ello respondían a los anhelos de sinceridad evangélica que habían dado origen a los movimientos heterodoxos, pero se distanciaban radicalmente de ellos en la ausencia de una crítica negativa de los males públicos, en el mensaje de paz y de amor y, de manera especial, en la adhesión rendida y filial a los representantes de la iglesia oficial: iglesia romana, episcopado, clero. Está fuera de duda que Francisco tuvo desde el principio la conciencia de estar fundando una verdadera orden religiosa17. Pero una orden con características muy diversas de las instituciones monásticas anteriores. La vida según el evangelio, tal como él la dejó plasmada en sus escritos personales y tal como se vivió en la espontaneidad de los primeros años, se caracteriza por los siguientes elementos: 1. Una piedad contemplativa y práctica, fuertemente inspirada en el amor, que se manifiesta en la actitud filial ante Dios, el sumo Bien, fuente de todo bien, en la docilidad al "espíritu del Señor y a su santa operación", en la libertad de espíritu, unida a la rectitud y a la pureza de corazón, en la oración personal y comunitaria, "adorando a Dios en espíritu y en verdad". La sencillez y la alegría forman parte esencial del clima netamente cristiano de la fraternidad. En un principio el oficio divino consistía en rezar cierto número de Padrenuestros por cada hora canónica, con la jaculatoria Adoramus te, Christe, hic et ad omnes ecclesias... (1Cel 45). Más tarde, al aumentar el número de clérigos, éstos recitaban el oficio eclesiástico conformándose al uso de la iglesia de Roma; los legos seguían rezando los Padrenuestros (1R 3). La oración mental era habitual, pero no estaba reglamentada; los hermanos tenían libertad para procurarse las condiciones externas que más favorecieran el recogimiento, aun en el bosque próximo. Francisco redujo notablemente los ayunos tradicionales en las órdenes monásticas, y suprimió la abstinencia perpetua también en uso. Los hermanos ayunaban varias cuaresmas y, fuera de ellas, todos los miércoles y viernes del año. Y, según el evangelio, podían comer de todos los manjares que les fueran presentados (1R 3). 2. Medio fundamental del seguimiento de Cristo es la pobreza-minoridad. Pobreza no es solamente la renuncia a los bienes materiales y al dominio jurídico, sino un compromiso total de inseguridad evangélica como grupo, desapropio interior de los bienes personales, aun internos, en función de la caridad, y espíritu de servicio para con todos los hombres. La fraternidad de pobres deberá "ir por el mundo" llevando el mensaje de paz, rehuyendo toda instalación aquí abajo, siendo "peregrinos y forasteros en este mundo" (2R 6). Los hermanos menores no moran en conventos. La fraternidad no necesita el techo común, ni el coro común, ni siquiera la mesa común; es decir, la vita communis no cuenta en cuanto a esas tres seguridades, desde el momento que la profesión de pobreza no consiste en hacer de la renuncia del individuo un medio de gozar de los beneficios de la posesión en común, sino en la vida more apostolorum, que es liberación plena del grupo, como tal, para el reino. Para Francisco, más importante que la pobreza de cada hermano es la pobreza de la fraternidad. 3. Fraternidad es la denominación dada por el fundador al grupo, compuesto de "hermanos espirituales", es decir, dóciles al espíritu y liberados de toda apropiación egoísta mediante una vida pobre y casta. En esta fraternidad la nivelación de los hermanos es total, sin diferencias de ninguna clase; ni aun a título de ordenación sagrada. Las mutuas relaciones entre los hermanos están reguladas por la "porfía de servirse y obedecerse los unos a los otros". Ningún hermano debe adoptar actitudes ni títulos de superioridad. Los que ejercen la autoridad son designados "ministros y siervos" de sus hermanos (1R 4 y 5; 2R 10). Esta fraternidad, hecha experiencia cristiana al interior del grupo, se abre a todos los hombres, amigos o enemigos, cristianos o infieles, y se extiende a todas las cosas: todas son "hermanas", porque la creación entera tiene su centro de referencia en el Cristo "hermano". 4. Hasta 1217 no puede hablarse de organización propiamente dicha. La regla primera disponía: "Los hermanos no tengan entre sí autoridad ni dominación alguna, sino que deben servirse y obedecerse mutuamente por espíritu de caridad" (1R 5). Toda la dinámica de la fraternidad se articulaba teniendo como centro animador la persona de Francisco, quien más que superior era el modelo y maestro espiritual de todos. Hasta la introducción del noviciado en 1220, el ingreso en la orden se hacía mediante la vestición del hábito y el cordón; la prueba de la vocación evangélica era la renuncia a todos los bienes y el servicio a los leprosos. La fraternidad se reunía en capítulo periódicamente con el fin de mantener la conciencia de grupo, de reforzar los compromisos comunes y, accidentalmente, de revisar o completar los estatutos que garantizaban la unidad, sobre la base de la "forma de vida", que así iba siendo adaptada a la realidad como ésta se presentaba. Un vestido uniforme, sencillo y pobre, expresaba al exterior esa unidad interna. Pero unidad no era uniformidad: Francisco respetaba la individualidad de cada hermano, su "gracia" personal. 5. El medio de subsistencia era el trabajo. Cuando éste no daba lo suficiente, se recurría a la mesa del Señor mediante la mendicación. Pero la intención de Francisco no fue fundar una orden "mendicante". Al entrar en la fraternidad los hermanos no daban de mano a su antigua profesión u oficio artesanal, sino que seguían ejerciéndolo como medio de procurar el sustento y de servicio minorítico. Podían tener, para ello, las herramientas e instrumentos propios del oficio. Otros se colocaban como domésticos o ayudaban a los agricultores en las faenas del campo. La retribución era en especie, nunca en dinero. La ocupación preferida, con todo, era el cuidado de los leprosos, con quienes compartían el fruto del trabajo y de la limosna (1R 7-9). De día trabajaban, predicaban o pedían limosna; de noche se recogían en alguna ermita, en las leproserías o en los atrios de las iglesias, a no ser que un alma caritativa les ofreciera hospedaje. 6. La Predicación, "más con el ejemplo que con la palabra", es factor esencial en el servicio minorítico a los hombres. Además de la predicación "penitencial", común a todos, existía la predicación doctrinal, reservada a los sacerdotes aprobados; pero también ésta había de ser popular, enderezada a la conversión. Francisco se planteó varias veces el problema de cómo conciliar la entrega a la contemplación sosegada, que tan bien respondía a su experiencia mística, con la acción externa en medio de los hombres, a la que le impulsaba su fidelidad a Cristo. Y la respuesta que siempre hallaba, en su disponibilidad ante el querer de Dios, era que no debía reservarse para sí el don recibido, sino que se debía a todos los hombres. Alternó siempre, y así lo enseñó a los suyos, las temporadas de actividad itinerante con las de retiro en los eremitorios. El eremitorio, situado siempre en lugares agrestes, en medio de la naturaleza virgen, ofrecía a un mismo tiempo enriquecimiento espiritual en la experiencia de Dios y ocasión de reavivar los lazos fraternos en la intimidad del grupo reducido. No era vida anacorética. En esa proyección apostólica formaba parte destacada la presencia y la acción misionera entre los infieles, a la que se dedicó un largo capítulo en la regla de 1221 (1R 16). Todos estos elementos irán evolucionando a medida que la fraternidad crezca en número y según lo vayan exigiendo las nuevas condiciones de vida y de acción, incluso tomando muchos elementos de las otras formas de vida religiosa. Pero la dinámica interna de los orígenes seguirá dando al franciscanismo su fisonomía inconfundible a través de los siglos18. NOTAS: 1. E. Perroy, Le Moyen Age; en: Hist, gén. des civilisations, III, Paris 1967, 251-264, 349-399.- L'Italia comunale dal secolo XII alla metà del secolo XIV. Milano 1940. 2. Chr. Thouzellier, Hérésie et hérétiques. Vaudois, Cathares, Patarins, Albigeois. Roma 1969.- C. Violante, Studi sulla cristianità medievale. Milano 1972. 3. J. Van Mierlo, Béguins, béguines, béguinages; en: Dict. Spiritualité, I, col. 1341-1353.- L. Zanoni, Gli umiliati... nei secoli XII e XIII. Roma 1970. 4. H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Berlin 1935 (reimpr. fotomec. Hildesheim 1961). Neue Beiträge zur Gesch. der rel. Bewegungen im Mitt., en: Arch. Kulturgesch. 37 (1955) 129-182.- K. Esser, Die religiösen Bewegungen des Hochmittelalters und Franziskus von Assisi; en: Festgabe Josef Lortz, II, Baden-Baden 1958, 287-315.- Ilarino da Milano, La spiritualità evangelica anteriore a san Francesco; en Quad. Spirittualità Franc., 6, Assisi 1963, 34-70. [Cf. Trad. condensada: La espiritualidad evangélica anterior a san Francisco, en Selecciones de Franciscanismo, vol. I, núm. 1 (1972) 49-60. 5. A. Fliche, Histoire de l'Eglise, X, Paris 1950, 11-43, 180-193. 6. La vita comune del clero nei secoli XI e XII. 2 vols. Milano 1962. 7. M. H. Vicaire, Histoire de saint Dominique. 2 vols. Paris 1958.- A. M. Walz, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum. 2.ª ed. Romae 1948. 8. Cf. A. Terzi, Cronologia della vita di san Francesco, Roma 1963, 1 s.- R. Brown, en Saint Francis of Assisi. A biograpby by O. Englebert, Chicago 1965, 365 s. 9. Cf. A. Terzi, Cronologia della vita di san Francesco, Roma 1963, 25-64; R. Brown en Saint Francis of Assisi. A biograpby by O. Englebert, Chicago 1965, 364-396. Los estudios más recientes descartan la fecha del 24 de febrero, que aparece en las biografías modernas. Parece seguro que el evangelio escuchado fue Lc 10,1-8. 10. Para una orientación bibliográfica sobre la vida y la personalidad de san Francisco véanse, sobre todo, R. Brown, en Saint Francis of Assisi. A biograpby by O. Englebert, Chicago 1965, 1-15.- O. Englebert, Vida de san Francisco de Asís, Santiago de Chile 1973, 444-472.- Collectanea Franciscana - Bibliographia Franciscana - Index: 1931-1970, Roma 1972, 207-216. 11. Viri poenitentiales de civitate Assisii (TC 37). 12. Burcardo de Ursperg, Chronica; en Testim. minora saec. XIII, ed. L. Lemmens, Quaracchi 1926, 17; 1Cel, 38. 13. De ambas órdenes, llamadas comúnmente Segunda y Tercera Orden, damos una síntesis histórica en la última parte de este Manual. 14. Cf. Gratien de París, Historia de la fundación y evolución de la Orden de Frailes Menores en el siglo XIII. Buenos Aires, Ed, Desclée de Brouwer, 1947, 33.- O. Englebert, Vida de san Francisco de Asís, Santiago de Chile 1973, 225-227. 15. S Conciliorum Oecum. Decreta, Freiburg 1962, 218. 16. No consta documentalmente, pero el hecho está atestiguado por la Leyenda de Perusa, 101: Postea in Concilio omnibus annunciavit, «luego anunció a todos en el consistorio (Concilio)...»; si bien no es seguro que se refiera al Lateranense IV; algunos manuscritos dicen: in consistorio. De cualquier manera, parece que hubo una confirmación pública de Inocencio III de la aprobación oral dada a Francisco. 17. Cf. K. Esser, La Orden franciscana. Orígenes e ideales, Aránzazu 1976, 35-80. 18. Para una síntesis del espíritu de san Francisco, véase L. Iriarte, Vocación franciscana, 2.ª ed. Valencia 1975, con la bibliografía allí citada. |
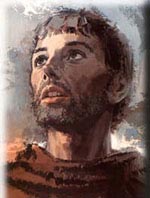 Al alborear el siglo XIII comenzaba a resquebrajarse la unidad del
Imperio germánico y entraba en crisis la contextura feudal de la sociedad.
En Italia y en las zonas de Europa abiertas al tráfico marítimo hacía su
aparición una nueva fuerza que se debatía contra esas dos instituciones
medievales: el común. Lo constituía la nueva clase social de artesanos y
comerciantes, con su nueva dinámica ciudadana de tendencias
democráticas, con su nueva economía monetaria, con su movilidad opuesta
a la estabilidad terrateniente y, también, con sus nuevos planteamientos
éticos y sus nuevas exigencias religiosas. Más allá de los Alpes
despertaban las nuevas nacionalidades de aspiraciones incompatibles con
la unidad de la civitas christiana. El choque entre el pontificado y el
imperio, exponentes máximos de aquella unidad, daría a la misma el golpe
de gracia en el siglo XIII.
Al alborear el siglo XIII comenzaba a resquebrajarse la unidad del
Imperio germánico y entraba en crisis la contextura feudal de la sociedad.
En Italia y en las zonas de Europa abiertas al tráfico marítimo hacía su
aparición una nueva fuerza que se debatía contra esas dos instituciones
medievales: el común. Lo constituía la nueva clase social de artesanos y
comerciantes, con su nueva dinámica ciudadana de tendencias
democráticas, con su nueva economía monetaria, con su movilidad opuesta
a la estabilidad terrateniente y, también, con sus nuevos planteamientos
éticos y sus nuevas exigencias religiosas. Más allá de los Alpes
despertaban las nuevas nacionalidades de aspiraciones incompatibles con
la unidad de la civitas christiana. El choque entre el pontificado y el
imperio, exponentes máximos de aquella unidad, daría a la misma el golpe
de gracia en el siglo XIII.